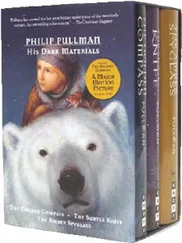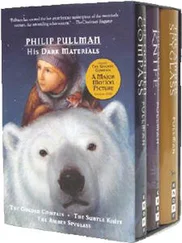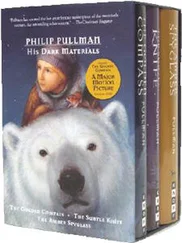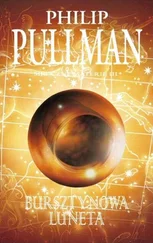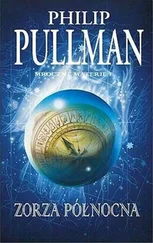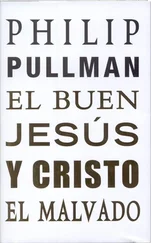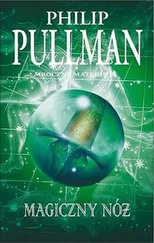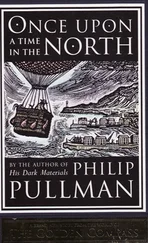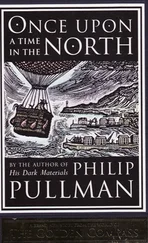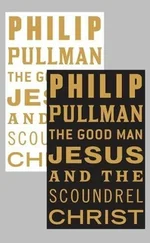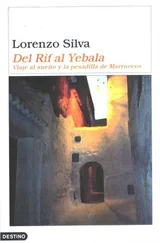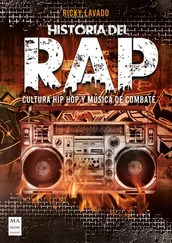Ni el viento frío ni la llovizna le importaban lo más mínimo. De hecho, cuanto más helado era el aire y más gris era el cielo, mucho mejor se sentía. Comió y bebió con ganas mientras el barco se metía en una zona del Canal donde el oleaje era de lo más fastidioso, y fumó uno tras otro una serie interminable de puritos muy fuertes.
El domingo por la noche el barco rodeó la costa septentrional y empezó el último tramo del viaje hasta el estuario del Támesis. Avanzaba lentamente en aquellas aguas agitadas, y mientras anochecía, el pasajero se apoyó en la barandilla y miró atentamente las luces de la costa de Kent, a su izquierda, firmes, dulces y cálidas; observó la espuma blanquecina que surgía de la proa del barco y también la miríada de luces titilantes de las boyas y faros que guiaban a los pasajeros inocentes como él mismo entre los bancos de arena y los peligros del mar.
Y mientras lo pensaba, el pasajero soltó una carcajada.
En la oficina de Cheapside había pintores. La entrada estaba llena de cubos de cal y pintura, y los pasillos obstruidos por brochas y escaleras. El lunes por la tarde, antes de cerrar, el conserje llamó a Jim.
– ¿Qué quiere? -preguntó Jim, y se fijó en un mensajero que aguardaba junto a la chimenea de conserjería. Jim le miró con mala cara, observando detenidamente el sombrerito redondo que llevaba.
– Una carta para el señor Selby -dijo el conserje-. Llévala arriba y trata de comportarte.
– ¿Qué está esperando? -dijo Jim, señalando al mensajero-. Seguro que está esperando a su dueño, con el organillo, ¿no?
– No es asunto tuyo -dijo el mensajero.
– Cierto -dijo el conserje-. Es un chico educado, este chaval. Va a llegar lejos.
– Bueno, ¿y por qué no empieza ahora?
– Porque está esperando una respuesta, por eso.
El mensajero esbozó una sonrisa burlona y Jim se fue, con el ceño fruncido.
– Quiere una contestación, señor Selby -dijo en la oficina principal-. Está esperando abajo.
– ¿Está esperando? -dijo Selby, mientras abría el sobre. Sus mejillas estaban más encendidas que nunca, aquel día, y sus ojos, inyectados en sangre. Jim le observó con interés, preguntándose si el señor Selby estaba a punto de morir de apoplejía. Mientras le miraba, el fenómeno fue alterándose, y el rostro de Selby sufrió una transformación radical, como si del mar se tratara: la intensa marea de su color bajó de golpe y dejó en contrapartida un blanco grisáceo, bordeado por sus pelirrojas patillas. Selby se sentó repentinamente.
– ¡Acércate! -dijo con voz ronca-. ¿Quién está abajo? ¿Él mismo, en persona?
– Un mensajero, señor Selby.
– Oh. Ven aquí…, acércate un momento a la ventana con discreción y echa un vistazo.
Jim obedeció.
La calle estaba obscura, y las luces de las ventanas de la oficina y las de la parte delantera de los carruajes y autobuses brillaban alegremente en la penumbra.
– ¿Ves a un tipo bien afeitado, rubio, de tez morena y bastante fuerte?
– Hay cientos de personas allí abajo, señor Selby. ¿Qué debería de llevar puesto?
– ¡No sé qué diantres lleva puesto, chico! ¿Ves a alguien que esté esperando?
– A nadie.
– Hum… Bien, será mejor que escriba la respuesta, creo.
Garabateó algo con rapidez y lo metió dentro de un sobre.
– Dale esto -dijo él.
– ¿No va a escribir la dirección, señor Selby?
– ¿Para qué? El chico ya sabe adonde llevarla.
– Por si se muere en medio de la calle. Tiene pinta de estar un poco enfermo. No me extrañaría que la palmara antes de que acabe esta semana…
– ¡Venga, vete!
Así pues, Jim no pudo descubrir la identidad del hombre que ponía a Selby tan nervioso; entonces cambió su táctica con el mensajero.
– Aquí tienes -dijo Jim, haciéndose el simpático-, ¡Igual lo encuentras interesante! Si lo quieres, es tuyo.
Le ofreció un ejemplar andrajoso de The Skeleton Crew, or Wildfire Ned. El mensajero le echó un vistazo sin mostrar mucha emoción, lo cogió sin decir nada y se lo guardó en uno de sus bolsillos.
– ¿Dónde está la respuesta que estoy esperando? -dijo él.
– Ah, sí, qué tonto soy -dijo Jim-. Aquí tienes. Sólo que el señor Selby olvidó escribir el nombre del caballero en el sobre. Lo haré por ti, sólo dime cuál es -se ofreció, mojando la pluma en el tintero del conserje.
– ¡Que te den! -exclamó el mensajero-. Dámelo. Sé perfectamente dónde tengo que llevarlo.
– Bueno, ya sé que lo sabes -dijo Jim, entregándosela-. Sólo creí que así la cosa sería más formal.
– ¡A la mierda! -exclamó el mensajero, alejándose de la chimenea. Jim le abrió la puerta y se agachó para apartar algunos trastos que los pintores habían dejado en medio, bloqueando la salida. El conserje, mientras tanto, elogió al mensajero por su elegante uniforme.
– Sí, yo siempre digo que hay que tener gracia para llevar la ropa -dijo el visitante-. Si se viste bien, se puede llegar muy lejos.
– Sí, tienes mucha razón -dijo el conserje-. ¿Lo estás escuchando, Jim? Es un joven muy sensato.
– Sí, señor Buxton -contestó Jim, con respeto-. Lo recordaré. Por aquí…, te enseñaré la salida.
Poniendo una mano en señal de amistad sobre la espalda del mensajero, Jim le abrió la puerta que daba a la calle. El chico salió airadamente sin decir una palabra, pero no había andado ni cinco metros cuando Jim le llamó:
– ¡Eh! ¿No te has olvidado algo?
– ¿Qué? -dijo el chico volviéndose.
– Esto -dijo Jim, y le lanzó con su goma elástica una bola de papel completamente empapada de tinta. Le dio justo en medio de los ojos, salpicando su carga por toda la nariz, las mejillas y la frente, y el chico empezó a gritar rabioso. Jim se quedó en el escalón sacudiendo la cabeza.
– Vaya, vaya -dijo él-. No deberías utilizar ese lenguaje. ¿Qué diría tu mami? Mejor será que pares, o harás que me sonroje.
El mensajero apretó los dientes y los puños, pero con sólo ver los brillantes ojos de Jim y su tensa postura, echado hacia delante, esperándole, consideró que la dignidad era la mejor venganza; y se volvió y se fue sin decir nada. Jim le miró, con gran satisfacción, mientras la elegante americana granate, con su mano impresa con cal en la espalda, desaparecía entre la multitud.
– Hotel Warwick -le dijo Jim a Sally dos horas después-. Lo tenía inscrito en su gorra, el muy idiota. Y en todos sus botones. No me importaría nada ver lo que sucede cuando llegue al hotel con tinta y cal por todas partes. Hola, Adelaide -prosiguió-. He estado en Wapping.
– ¿Has visto a la señora Holland? -dijo la niña.
– Sólo una vez. Tiene a aquel matón encerrado, haciendo todo lo que antes te mandaba a ti. ¡Ja! ¡Ésta sí que es buena!
Estaban en la cocina, en Burton Street, y Jim estaba mirando las nuevas estereografías.
– ¿Cuál te gusta más? -dijo Sally, interesada en saber su opinión.
– Estas horribles y enormes cucarachas. Es para partirse de risa, sí señor. Deberíais hacer asesinatos. Deberíais representar Sweeney Todd o Red Barn.
– Lo haremos -dijo Sally.
– O «Jack talones de muelle surcando el cielo».
– ¿Quién? -dijo Frederick.
– Mira -dijo Jim, enseñándole un ejemplar de Chicos de Inglaterra. Frederick puso los pies encima del cubo del carbón y se acomodó para leerlo.
– ¿Y cómo está el tipo de arriba? -continuó Jim-. ¿Cómo se recupera?
– Casi no ha hablado -dijo Sally.
– ¿Qué le pasa? ¿Está asustado o algo por el estilo? Porque… me parece que aquí no corre peligro.
Читать дальше