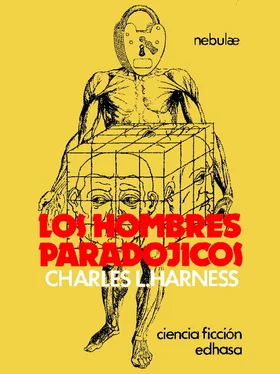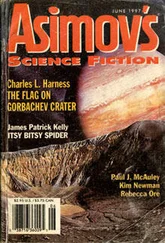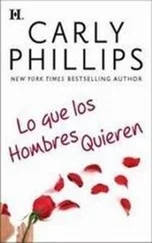– Sin embargo -insistió Keiris- eso fue en Europa y en los tiempos antiguos. Aquí estamos en América.
Haze-Gaunt prosiguió observando a los dos hombros que se preparaban para el combate. Parecía haber olvidado a la mujer; su réplica fue más parecida a un monólogo que a una información para beneficio ajeno.
– No hubo rincón del mundo en que el duelo se tomara tan en serio como en América. Se libraban combates bajo cualquier condición, con las armas más inconcebibles. Y casi todos eran fatales. Eso fue lo que llevó a la promulgación de leyes que lo erradicaron hasta el advenimiento del Imperio.
Y agregó, volviéndose a mirarla.
– No es de extrañar que haya revivido.
– Pero ahora ha perdido toda respetabilidad moral -observó ella, haciendo uso de su derecho femenino a establecer su opinión como hecho definitivo-. Es sólo una invitación al asesinato legalizado.
– Hay leyes -objetó él-. Nadie está obligado a batirse en duelo.
– Como ese pobre diablo -replicó Keiris, señalando hacia el centro del gimnasio, con un relámpago en los ojos.
– Como él -afirmó sobriamente Haze-Gaunt-. Ahora calla, que van a comenzar.
– En garde!
Estocada, parada, finta, nueva estocada, parada…
El ritmo iba in crescendo. La espada de Thurmond tenía la fascinante delicadeza del instrumento que forma parte de su dueño. Este mostraba una increíble ligereza; se balanceaba sin esfuerzo de puntillas (postura inusitada en la esgrima), mientras su cuerpo bronceado ondulaba y lanzaba destellos como si él mismo fuera una hoja de acero bajo la suave luz de la cámara. Tenía los ojos entornados y el rostro inexpresivo como una máscara. Ni siquiera su respiración era perceptible.
Keiris pasó su atención al esgrimista esclavo, notando que el hombre había dejado a un lado su desesperación y se defendía con salvaje precisión. Hasta entonces su nuevo amo no lo había rasguñado. Tal vez en su vida libre había sido un peligroso duelista. Pero una diminuta línea roja apareció sobre el pecho, a la izquierda, como por arte de magia. Y otra en el lado derecho.
Keiris contuvo el aliento, con los puños apretados. Thurmond estaba tocando cada una de las seis secciones en las que se divide arbitrariamente el cuerpo del esgrimista, como prueba de que podía matar a voluntad a su adversario. El pobre condenado quedó boquiabierto; sus esfuerzos dejaron de ser científicos para tornarse frenéticos. Al aparecer el sexto corte sobre la parte inferior izquierda del abdomen lanzó un grito y se lanzó de lleno contra su torturador.
Antes de que la espada cayera al suelo era ya cadáver.
Sonó un gong, indicando que el minuto había pasado. Haze-Gaunt, hasta entonces pensativo y silencioso, se levantó con un breve aplauso.
– Bravo, Thurmond, buena estocada. Si no tiene ningún compromiso, me gustaría que me acompañara.
Thurmond entregó la espada enrojecida a un esclavo doméstico y se inclinó sobre el cadáver, en reverencia.
El hombre estaba sentado bajo una cúpula transparente, en estado de trance. Su rostro quedaba parcialmente oculto a la vista de Keiris por un objeto metálico de forma cónica que pendía desde la parte superior del globo, provisto en su extremo inferior de dos lentes. El hombre tenía la mirada fija en esas dos lentes visoras.
Su cabeza era desmesuradamente grande, aun para el cuerpo macizo; en cuanto a la cara, estaba reducida a una repulsiva masa de tejido rojizo y lacerado, desprovisto de facciones definidas. También las manos, desprovistas de vello, presentaban iguales heridas y malformaciones.
Keiris se agitó en su asiento, inquieta, entre el semicírculo de espectadores. A su izquierda estaba Thurmond, silencioso e imperturbable. A la derecha, Haze-Gaunt, inmóvil en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Era evidente que se estaba impacientando. Más allá estaba Shey, y junto a éste un hombre a quien ella reconoció como Gaines, el subsecretario de Espacio.
Haze-Gaunt inclinó ligeramente la cabeza hacia Shey.
– ¿Demorará mucho? -preguntó.
Su peluda mascota parloteó nerviosamente, corrió por su manga y volvió al hombro. Shey, con una de sus sonrisas perpetuas, alzó una de sus manos regordetas en ademán de advertencia.
– Paciencia, Bern. Debemos aguardar a que se terminen de proyectar estas películas microfílmicas.
– ¿Por qué? -preguntó Thurmond, con una mezcla de curiosidad e indiferencia.
El psicólogo sonrió, benigno.
– En este momento el Cerebro Microfílmico está en un profundo trance de aútohipnosis. Si lo expusiéramos a un estímulo exterior desacostumbrado provocaríamos la ruptura de alguna red neural subconsciente, perjudicando seriamente su utilidad como integrador de hechos desconectados al servicio del gobierno.
– Extraordinario -murmuró Thurmond, como ausente.
– Es realmente extraordinario -afirmó el rollizo psicólogo con amistosa ansiedad-. Aunque desde aquí no podemos verlo, cada uno de sus ojos está observando una película distinta, y cada película pasa a través del visor a la velocidad de cuarenta imágenes por segundo. El promedio aproximado de reversión que presenta la púrpura visual de la retina es de un cuarentavo de segundo; eso equivale al límite máximo de velocidad al que puede operar el Cerebro Microfílmico. Sin embargo, el proceso de pensamiento en sí es mucho más veloz.
– Comienzo a comprender -musitó Haze-Gaunt-cómo hace el Cerebro Microfílmico para leer una enciclopedia en una hora, pero sigo sin entender por qué debe trabajar bajo autohipnosis.
Shey irradió una sonrisa.
– Uno de los rasgos principales que distinguen la mente humana de la de su pequeña mascota, por ejemplo, es la capacidad de pasar por alto las trivialidades. Cuando el hombre común se dedica a resolver un problema excluye automáticamente todo lo que su conciencia cree irrelevante. Ahora bien, esos detalles rechazados, ¿son en verdad irrelevantes? Una prolongada experiencia nos indica que no se puede confiar en la conciencia. Por eso decimos: "Déjeme consultar esto con la almohada". Eso da al subconsciente la oportunidad de someter algo a la atención de la conciencia.
– En otras palabras -dijo Haze-Gaunt-, el Cerebro Microfílmico es efectivo debido a que funciona en un plano subconsciente y utiliza la suma total del conocimiento humano en cada problema sometido a su consideración.
– ¡Exacto! -exclamó el psicólogo, complacido.
– Me parece que están retirando el visor -observó Thurmond.
Todos aguardaron, llenos de expectativa, mientras el hombre se erguía en el interior del globo y los miraba fijamente.
– ¿Han notado el estado en que tiene las manos y la cara? -murmuró el psicólogo-. Se quemó gravemente en el incendio de un circo. Antes de que yo lo descubriera se presentaba como un simple número de feria. Ahora se ha convertido en el instrumento más útil en mi colección de esclavos. Pero fíjese, Bern, está por analizar algo con Gaine. Escuche, y usted mismo podrá juzgar si vale la pena formularle alguna pregunta.
En la cúpula se abrió un panel transparente. El Cerebro se dirigió a Gaines; éste era un hombre alto, de mejillas sumidas.
– Ayer -expresó el Cerebro- usted me preguntó si la propulsión de Muir podía adaptarse a la T -veintidós. Creo que se puede. La propulsión Muir convencional depende de la fisión del muirio en americio y curio, cuyo resultado en energía equivale a cuatro billones de ergos por microgramo de muirio por segundo.
"Sin embargo, cuando Muir sintetizó el muirio a partir del americio y el curio, en su primer viaje hacia el sol, no llegó a comprender que ese elemento podía sintetizarse también a partir de los protones y de los cuantos de energía, a una temperatura de ochenta millones de grados. Lo mismo ocurre a la inversa.
Читать дальше