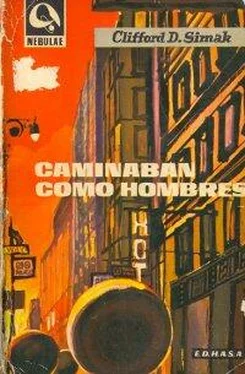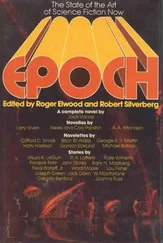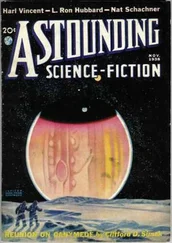Apagué la luz y me deslicé suavemente a lo largo de la muralla, en el caso que alguien se hubiera decidido a esconderme entre los muebles y saltara sobre mí.
Nadie lo hizo.
Esperé más tiempo aún.
La habitación siguió siendo nada más que una habitación.
Sin emitir ningún ruido, salí de ella y fui hasta el saloncito de entrada. Encontré la cocina y el comedor y un estudio, en donde los vacíos armadlos para libros me devolvieron la mirada como desdentados ancianos.
Nada encontré.
Había una gruesa capa de polvo en el suelo y dejé mis huellas marcadas sobre él. Todos los muebles estaban enfundados. El lugar olía fuertemente a humedad. Tenía el aspecto de una casa que ha sido olvidada, una casa cuyos habitantes se habían ido y que jamás habían vuelto.
Había sido un tonto al venir, me dije. Nada había aquí. Simplemente, me había dejado influenciar por mi imaginación.
Pero, mientras estuviera aquí, decidí, tendría que hacer un trabajo completo. Tan tonto como había sido el venir hasta aquí, lo sería mucho más el que me fuera sin ver el resto de la casa, el primer piso y el subterráneo.
Regresé hasta el saloncito de entrada y comencé a subir la escalera de espiral, con resplandeciente pasamanos y columnillas.
Había subido tres peldaños cuando me detuvo la voz. —Señor Graves — dijo.
Era una voz suave y cultivada y hablaba en tono normal. Y aunque expresaba cierta interrogación, era estrictamente de conversación. El pelo se me erizó en la cabeza, escociéndome el cuero cabelludo.
Giré rápidamente, rebuscando en el bolsillo para extraer la pistola.
Ya casi la había extraído, cuando la voz habló nuevamente.
—Soy Atwood — dijo la voz —. Siento mucho que el timbre no funcione.
—Golpeé a la puerta, también — dije.
—No lo escuché. Estaba trabajando abajo.
Ahora lo pude ver: una oscura sombra en el salón. Dejé caer la automática dentro del bolsillo.
—Podríamos bajar — dijo Atwood — y conversar tranquilamente. Este no es el lugar apropiado para una larga conversación.
—Si así lo desea… — repliqué.
Bajé la escalera y él me guió hacia el salón y hasta la puerta del subterráneo. La luz inundaba la escalera y pude vello con claridad. Era un hombre de aspecto muy común, de esa clase de comerciante callado, agradable.
—Me gusta este lugar — dijo Atwood, bajando la escalera con facilidad y despreocupación —. Los propietarios anteriores arreglaron esta habitación de juego que, a mi juicio, es mucho más habitable que cualquier otro lugar de la casa. Supongo que debe ser porque el resto de la casa es viejo y esta habitación ha sido agregada recientemente. Llegamos al término de la escalera, giramos y nos encontramos en la sala de entretenimientos.
Era bastante amplia, a todo lo largo de los cimientos, con una chimenea en cada extremo y algunos muebles desparramados aquí y allá sobre el piso de rojas baldosas. Había una mesa pegada a un muro, con la cubierta repleta de papeles; opuesto a la mesa, en el muro exterior, había un agujero — un agujero redondo horadado en el muro, más o menos del tamaño necesario para una bola de bolera — y desde él, un viento helado azotó mis tobillos, y en el ambiente también se podía oler el aroma a loción de afeitar.
Por el rabillo del ojo vi que Atwood me estaba observando y traté de no revelar nada por la expresión de mi rostro; no lo convertí en una máscara helada, sino en una máscara que yo estimé sería mi aspecto de costumbre.
Y debí haberlo logrado, porque en el rostro de Atwood no había ninguna sonrisa, como la habría habido si hubiera sorprendido en mí alguna expresión de asombro o de temor. —Sí, es verdad — le dije —. Es un lugar muy agradable.
Lo dije, simplemente, por expresar algo. Porque el lugar no era nada de acogedor, al menos bajo el punto de vista de un humano. Había tanto polvo aquí como arriba, y por todas partes y todos los rincones, había basura y trastos viejos de todas clases.
—¿No se sienta? — dijo Atwood. Me señaló una silla de mullidos almohadones que estaba junto a la mesa.
Me dirigí hacia ella y el piso crujió bajo mis pies. Al bajar la vista, vi que había pisado una gran hoja de un plástico casi transparente que estaba tirada en el suelo.
—Es algo que dejó el antigua propietario — expresó Atwood sin prestarle mucha atención —. Algún día tendré que decidirme a limpiar este lugar.
Me senté en la silla.
—Su abrigo — dijo Atwood.
—Creo que me lo dejaré puesto.
Observé su rostro y no expresó nada.
—Es usted inteligente — dijo Atwood, pero sin que hubiera tono de amenaza —. Quizás demasiado.
No respondí, y él dijo:
—Sin embargo, me alegra que haya venido. No es común el encontrarse con un hombre de percepción tan rápida como la suya.
Traté de bromear:
—¿Quiere decirme que me va a ofrecer un puesto en su organización?
—La idea — dijo Atwood en voz baja —, se me ha ocurrido.
Moví la cabeza negativamente.
—Dudo que me necesite. Ha hecho un buen trabajo al comprar la ciudad. — Acercó una silla a la mesa y se sentó en ella, lentamente.
—¡La ciudad! — exclamó Atwood enfurecido.
Asentí.
Acercó una silla a la mesa y se sentó en ella, lentamente.
—Veo que no lo entiende — me dijo —. Debo ponerle al tanto.—Por favor, hágalo — repliqué —. A eso he venido.
Atwood se inclinó hacia adelante interesadamente.
—La ciudad, no — dijo calladamente, tensamente —. No debe estimarme tan bajo. Mucho más que la ciudad, señor Graves. Mucho más que una ciudad. Creo que ahora lo puedo decir, porque nadie es capaz de detenerme ¡Voy a comprar la Tierra !
Existen algunas ideas tan monstruosas, tan perversas, tan ofensivas, que la mente de uno debe tomarse un poco de tiempo para acostumbrarse a ellas.
Y una de esas ideas es que alguien, aunque lo pensara solamente, tratara de comprar la Tierra. Conquistarla sí, ya que esa es una idea antigua, fina, tradicional, que había sido sostenida por muchos hombres. Destruirla, eso también es comprensible, ya que han existido dementes que han utilizado la amenaza de una destrucción tal como ayuda, si no como base, para su política.
Pero, comprarla, era totalmente increíble.
En primer lugar, era imposible, porque nadie tenía el dinero suficiente. Y si lo tuviera, aun era una locura, porque ¿qué haría uno después de haberla adquirido? Y, en tercer lugar, era inmoral y una perversión de la tradición, porque uno no se deshace limpiamente de todos sus competidores si es hombre de negocios. Puede absorberlos, o controlarlos, pero no liquidarlos.
Atwood estaba allí, sentado al borde de la silla, como un halcón ansioso, y debió haber leído alguna objeción debido a mi absoluto silencio.
—No hay nada malo en ello — me dijo —. Es totalmente legal.
—Creo que no hay nada de malo — dije. A pesar que sabía que sí lo había. Podría haber organizado mis ideas. Podría haberle dicho por qué era malo.
—Estamos operando — continuó Atwood — dentro de las estructuras humanas. Estamos operando dentro de vuestras leyes y protegidos por ellas. No sólo de vuestras leyes y regulaciones, sino también de vuestras costumbres. No hemos violado ninguna de ellas. Y, yo se lo digo, amigo mío, eso no es nada fácil. Es muy raro el que uno pueda operar sin violar las costumbres.
Traté de decir algo, pero las palabras se atragantaban y morían en mi garganta. Era mejor así. No estaba seguro de lo que habría querido decir.
—No hay nada malo —dijo Atwood —, con nuestro dinero y nuestras garantías.
Читать дальше