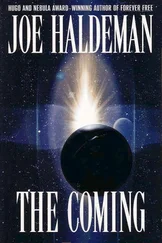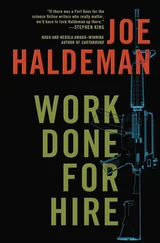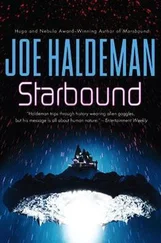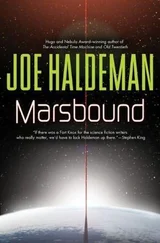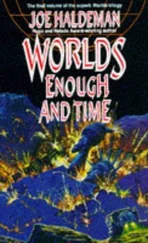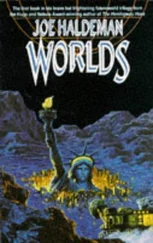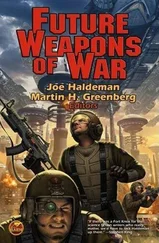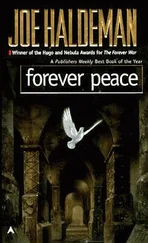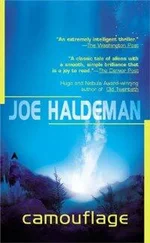Para protección inmediata, antes de que el enemigo apareciera en el horizonte, la base fue construida en el centro de un gran campo minado. Las minas enterradas detonaban ante cualquier distorsión importante del campo gravitatorio local: bastaría que un taurino se aproximara a unos veinte metros de cualquiera de ellas para hacerlas detonar. Eran dos mil ochocientas, en su mayor parte bombas nucleares de cien microtones. Cincuenta de ellas eran artefactos taquiónicos de poder devastador. Todas estaban esparcidas al azar en un anillo que se extendía desde el límite de efectividad de los rayos láser hasta cinco kilómetros más allá.
En el interior de la base confiábamos en la protección de los rayos individuales, las granadas microtónicas y un lanzador de cohetes a repetición, de propulsión taquiónica, que nunca había sido ensayado en combate; cada pelotón disponía de uno de ellos. Como último recurso instalamos el campo de estasis junto a los alojamientos. En el interior de su opaca cúpula gris depositamos armas paleolíticas en cantidad suficiente para rechazar a la Horda de Oro, y un pequeño crucero para el caso de que perdiéramos todas nuestras naves durante la batalla. Con ese vehículo doce personas podrían volver a Puerta Estelar. Era preferible no pensar en que, mientras tanto, los otros sobrevivientes deberían quedarse cruzados de brazos a la espera de refuerzos o de la muerte.
Los alojamientos y las instalaciones de administración estaban bajo tierra para protegerlos del alcance de las armas directas. Eso no levantaba mucho el ánimo; todos esperaban turnos para salir al exterior, aunque fuera para realizar tareas agotadoras o arriesgadas. Yo había prohibido que los soldados salieran a la superficie en el tiempo libre, tanto por el peligro involucrado como por los problemas administrativos que representaba el tener que verificar continuamente el equipo y la presencia o ausencia de los soldados.
Al final me vi obligado a ceder y permití que todos salieran durante algunas horas a la semana.
No había nada que ver, con excepción de la planicie yerma y el cielo, dominado por S Doradus durante el día y por el enorme óvalo difuso de la galaxia por las noches; de cualquier modo era mejor que contemplar las rocas fundidas de las paredes y el techo.
Uno de los deportes favoritos era alejarse hasta el perímetro y arrojar bolas de nieve frente a los artefactos de láser, para ver hasta dónde se podía reducir el tamaño de la bolita sin que el rayo dejara de funcionar. En mi opinión eso era tan divertido como contemplar el goteo de un grifo, pero no causaba ningún daño, puesto que las armas sólo disparaban hacia el exterior y disponíamos de energía en abundancia.
Durante cinco meses las cosas marcharon bastante bien. Los problemas administrativos que se presentaban eran similares a los que habíamos enfrentado ya en la Masaryk II: había menos peligro allí, en esa vida de apacibles trogloditas, que en saltar de colapsar en colapsar, al menos mientras no se presentara el enemigo.
Cuando Rudkoski volvió a montar su alambique opté por mirar hacia otro lado. Cualquier cosa que quebrara la monotonía del cuartel recibiría la bienvenida; además, aquellos bonos no sólo proporcionaban bebidas a la tropa: también servían para apostar. Intervine tan sólo en dos aspectos: nadie podía salir a menos que estuviera completamente sobrio y nadie podía vender favores sexuales. Tal vez se debía a algún puritanismo latente en mí, pero también eso estaba en el manual. La opinión de los especialistas de apoyo estaba dividida: el teniente Wilber, oficial psiquiatra, estaba de acuerdo conmigo; los consejeros sexológicos, Kajdi y Valdez, se declaraban en desacuerdo, pero probablemente había dinero en juego, ya que eran «profesionales» residentes.
Tras cinco meses de rutina cómoda y aburrida se presentó el caso del recluta Graubard.
Por razones obvias no se permitía la presencia de armas en los alojamientos. Dado el adiestramiento recibido por los soldados, hasta una pelea con los puños podía representar un duelo a muerte, y los temperamentos estaban irritables. Tal vez cien personas normales se habrían matado unas a otras en una sola semana, pero aquélla era gente escogida por su capacidad de soportar el confinamiento.
Sin embargo las peleas menudeaban. Graubard estuvo a punto de matar a Schon, su ex amante, porque éste le había hecho una mueca mientras hacían cola para comer. Se le condenó a una semana de arresto solitario (también a Schon, por haber precipitado los acontecimientos); después se le trasladó a apoyo psiquiátrico y se aplicaron castigos. Más tarde le transferí al cuarto pelotón para que no alternara diariamente con Schon.
La primera vez que se cruzaron en los pasillos, Graubard saludó a Schon con un salvaje puntapié en la garganta. Diana tuvo que arreglarle la tráquea. Graubard sufrió entonces un arresto más prolongado, recibió más tratamiento y más castigos (¡demonios, era imposible asignarlo a otra compañía!), tras lo cual se comportó debidamente durante un par de semanas. Combiné trabajo y horarios para comer de modo tal que no estuvieran jamás en la misma habitación. Pero volvieron a encontrarse en un corredor, y en esa oportunidad los resultados fueron más equilibrados: Schon salió con dos costillas quebradas, pero Graubard perdió cuatro dientes y un testículo.
Si aquello continuaba pronto habría una o dos bocas menos que alimentar. El Código Universal de Justicia Militar me permitía ordenar la ejecución de Graubard, puesto que técnicamente estábamos en combate. Tal vez debí haberlo hecho así, pero Charlie sugirió una solución más humanitaria y yo la acepté. Puesto que, por falta de lugar, no podíamos mantener a Graubard eternamente en arresto solitario, lo que parecía la única solución práctica y compasiva al mismo tiempo, llamé a Antopol. En la Masaryk II, que seguía en órbita estable, había lugar de sobra, y ella aceptó encargarse del detenido. La autoricé a lanzarlo al espacio si le causaba problemas.
Convocamos la asamblea general para explicar las cosas, a fin de que la lección aplicada a Graubard sirviera para todos. Trepé al estrado de piedra, con toda la compañía sentada frente a mí y Graubard a mi espalda, con todos los oficiales; apenas había empezado a hablar cuando aquel loco decidió matarme.
Como a todos los demás, se le habían asignado cinco horas de adiestramiento por semana en el campo de estasis. Los soldados debían practicar allí, bajo una estrecha supervisión, el manejo de espadas, sables y otras armas similares. Graubard se las había arreglado para apoderarse de una chakra hindú cuya hoja circular estaba tan afilada como una navaja de afeitar. Se trata de un arma un poco difícil, pero una vez que se aprende a usarla resulta mucho más efectiva que un puñal. Y Graubard la manejaba como un experto.
En una fracción de segundo inutilizó a las dos personas que le custodiaban, golpeando a Charlie en la sien con un codo y rompiéndole la rótula a Hilleboe de un puntapié. En seguida sacó la chakra de su túnica y la lanzó hacia mí con un movimiento espontáneo. El arma había cubierto ya la mitad de su recorrido cuando reaccioné, golpeándola instintivamente para desviarla; estuve en un tris de perder cuatro dedos. El filo me abrió de un tajo la parte superior de la palma, pero al menos logré que no me llegara a la garganta. Graubard se lanzaba ya hacia mí. Con los dientes descubiertos en un gesto que no quisiera volver a ver en mi vida.
Tal vez no supo comprender que el «viejo maricón» le llevaba sólo cinco años; que el «viejo maricón» tenía reflejos adquiridos en la batalla y tres semanas de adiestramiento en cinestesia negativa. De cualquier modo me resultó tan sencillo que casi me dio pena.
Читать дальше