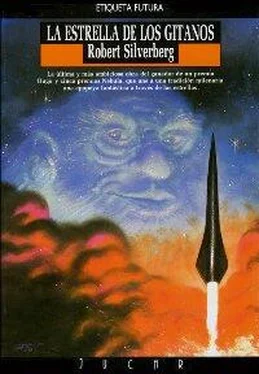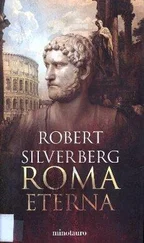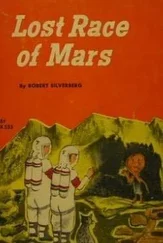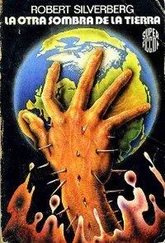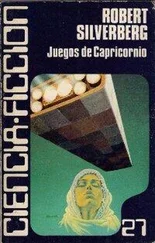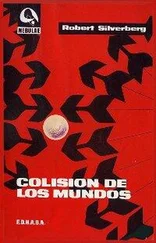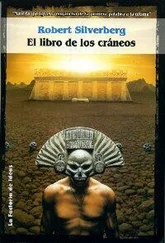—¿Yakoub? —dijo una voz familiar, a través de todo el estruendo —. ¡Yakoub, escúchame!
Mi voz. Mi propia voz espectral, introduciéndose en la habitación.
Miré a mi propio rostro. Parecía extrañamente transformado, sorprendentemente distinto del rostro que había contemplado durante toda mi vida. Algo en sus ojos, sus mejillas, incluso su bigote. Un Yakoub mucho más viejo, un Yakoub anciano, un Yakoub que reflejaba finalmente todos sus años: aún fuerte, aún vigoroso, en absoluto un cadáver viviente como el que había creado Sunteil para si, pero sin embargo un Yakoub que había cruzado evidentemente una gran distancia en el tiempo. Lo cual me dijo algo que me trajo consuelo en aquella hora de locura, y que era que aún tenía un largo camino ante mí.
Ese otro Yakoub tendió una mano hacia mí, y su mano espectral descansó sobre mi muñeca como si quisiera mantenerme en mi sitio. Su rostro estaba muy cerca del mío; sus ojos me escrutaron profundamente.
—¿Ha estado ya aquí Valerian? ¿Para decirte que te marches?
Asentí.
—Hace cinco minutos. Diez quizá.
—Bien. Bien. Temí llegar demasiado pronto. Escúchame, Yakoub. Valerian no comprende nada. Viene de apenas dos semanas en el futuro, ¿y qué infiernos significa eso? Es demasiado pronto para saber toda la historia. Se equívoca al querer que abandones la Capital. Tienes que quedarte. ¿Me oyes, Yakoub? Quédate aquí, no importa lo que ocurra. Es absolutamente esencial que permanezcas en la Capital. ¿Me comprendes?
Me pulsaba la cabeza. Tenía la impresión de haber cumplido seis mil años. Un baño caliente, una botella de coñac…, dormir…, dormir…
—¿Me has oído, Yakoub?
—Sí. Sí. Quedarme… en… la… Capital…
—Exacto. Dilo de nuevo. Quedarte en la capital, no importa lo que ocurra.
—Quedarme en la Capital. No importa lo que ocurra.
—Muy bien. Exacto.
Desapareció. Una tremenda explosión sacudió el edificio. Otra. Y otra. Corrí a la ventana. El cielo estaba en llamas. Y contra las flotantes lenguas de fuego, los estandartes celestes de los tres emperadores rivales se agitaban y llameaban.
Me sentí atrapado en un remolino. El sonido de la guerra allá fuera me llegó una y otra vez. El mundo se estaba despedazando, y yo también. Intenté mantener el control, pero era imposible. Giraba descontrolado. Alguna fuerza más allá de toda resistencia me estaba arrastrando fuera de mí mismo. Me enviaba proyectándome como un puñado de átomos dispersos a las turbulentas tempestades del espacio y el tiempo…
Girando…, girando…
Era como la primera vez que espectré. Sentí que mi alma se escindía en dos.
Lo que llamamos el principio es a menudo el final,
y crear un final es crear un principio.
Es del fin de donde comenzamos.
No dejaremos de explorar,
y al final de todas nuestras exploraciones
llegaremos allá donde empezamos,
y conoceremos el lugar por primera vez.
—Eliot, Little Gidding
El lugar era Nabomba Zom. El hombre era Loiza la Vakako. O así parecía. Tenía pocas dudas de que me hallaba en Nabomba Zom, porque, ¿cuántos otros planetas que conocemos poseen un mar rojo como la sangre y una arena de color lavanda? Pero, ¿era realmente Loiza la Vakako? Parecía tan joven. El hombre al que había conocido hacía tiempo podía tener cualquier edad, pero no era joven. Éste, en cambio, mientras caminaba a solas a lo largo de la orilla de aquel hirviente mar, no parecía más viejo de lo que había sido yo en aquel lejano pasado cuando viví la vida de un joven príncipe en su palacio.
Aparecí delante mismo de él, espectrando alto sobre la húmeda arena. No pareció en absoluto sorprendido, casi como si me hubiera estado esperando. Me sonrió con aquella rápida sonrisa taimada de Loiza la Vakako. Me estudió con aquellos ojos intimidantes. Joven, sí, no había la menor duda de ello, apenas algo más que un muchacho. Pero ya era Loiza la Vakako, completo y total. Aquella presencia regia. Aquella austeridad de espíritu, aquella rectitud de alma. Aquella penetrante inteligencia. Aquella calma que no era simple placidez bovina, sino que representaba una absoluta victoria sobre el yo.
—El primer espectro del día —dijo —. Bienvenido, seas quien seas.
—¿No me conoce?
—Todavía no —dijo Loiza la Vakako —. Ven. Pasea conmigo. Este lugar es Nabomba Zom.
—Lo sé —dije —. Voy a vivir unos años aquí, un día, cuando usted será más viejo y yo más joven. Y amaré a su hija. Y compartiré su caída con usted.
—Ah —dijo —. Mi hija. Mi caída. —No pareció preocupado por nada de aquello —. Así que tú eres él. Eres un rey, ¿verdad?
—¿Puede ver eso?
—Por supuesto. Los reyes pueden ver a los reyes. Dime tu nombre, rey, y aguardaré tu regreso con gran ansiedad.
—Nunca he conocido a nadie como usted —dije —. Es el hombre más sabio que jamás haya vivido.
—Difícilmente. Sólo soy menos estúpido que algunos. Tu nombre, oh rey.
—Yakoub Nirano. Baro rom.
—Ah. Ah. ¡Baro rom! Así que amarás a mi hija, ¿eh?
—Y la perderé —dije.
—Sí. Por supuesto, lo harás. ¿Y la encontrarás de nuevo, quizá, más tarde?
—No. No, nunca más.
Su elegante rostro se volvió solemne.
—¿Cuál será su nombre, viejo?
Dudé. Aquello que hacía estaba prohibido. Pero tenía la impresión de haber vivido hasta un tiempo más allá del final del universo, donde todas las viejas reglas habían quedado canceladas.
—Malilini —dije.
—Un hermoso nombre. Sí. Sí. La llamaré así, seguro. —De nuevo aquella rápida sonrisa —. Malilini. Y la amarás y la perderás. Qué lástima, Yakoub Nirano.
—Y también le querré a usted —dije. Pero me daba cuenta ya de que me estaba volviendo transparente; estaba siendo arrastrado lejos de allí —. Y le perderé también. —Y desaparecí. Fuera de control. Girando. Girando.
Un animal, extraño más allá de cualquier palabra, doble joroba, grandes labios protuberantes: creo que es esa cosa a la que llamaban camello. Así que esto debe ser la Tierra. Estoy en un lugar seco y arenoso, recortadas colinas grises brotando en ángulos inquietantemente inclinados en la distancia, torbellinos girando incesantemente sobre la llanura poblada por escasos matorrales. Una caravana de gente con extravagantes ropas, de piel oscura, recio pelo negro, ojos destellantes, brillantes sonrisas. Negras tiendas de fieltro. Sombreros con anchas alas vueltas hacia arriba. Nunca antes he visto este lugar ni a esta gente, pero los conozco.
Hay una fragua al aire libre aquí, fuelles de piel de cabra, grandes y pesados martillos, dos berreocs golpeando un metal al rojo. Allá, tres muchachas caminando juntas, distantes y misteriosas, como sacerdotisas de alguna orden desconocida. Una mujer con diez mil años de arrugas, atareada con habichuelas y briznas de hierba seca y tabas de cordero, adivinándole el futuro a un joven gaje de ojos muy abiertos. El sonido cercano de una flauta. El aroma de carne asándose, sazonada con pungentes especias.
Me hago visible. Un muchacho baila hacia mí y me mira, sin ningún temor.
—Sarishan —digo —. ¿San tu rom?
Tiene unos grandes ojos brillantes, una sonrisa taimada, una forma rápida y ágil de hacer las cosas. No dice nada. Sigue mirando. Me señalo a mí mismo.
—Yakoub —digo. Toco su pañuelo —: Diklo. —Mi nariz —: Nak. —Mis dientes —: Dand. —Mi pelo —: Bal. —Parece no comprender nada. Unos cuantos de los demás gitanos nos miran ahora. La vieja que dice la buenaventura sonríe y guiña un ojo. Me mantengo invisible para el gaje. Un muchacho más pequeño se nos acerca y se coge del brazo del otro mientras me mira —. ¿Tu prala? —pregunto —. ¿Tu hermano? —Tampoco ninguna contestación. Éste debe ser uno de los países lejanos de la Tierra, decido, donde los toros hablan otro lenguaje distinto del romani. Saco de mi túnica dos brillantes monedas doradas del Imperio, que muestran los rasgos del Decimoquinto en un lado y un conjunto de estrellas en el otro. Muestro las dos monedas a los muchachos.
Читать дальше