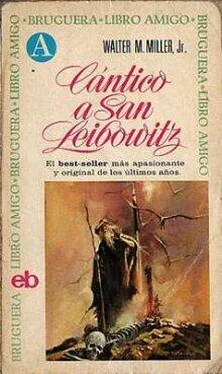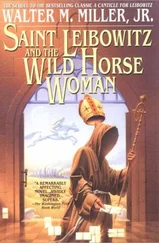Francis había pensado brevemente en ir al noroeste si fracasaba en encontrar la vocación en la orden. Pero aunque era fuerte y lo suficientemente hábil con la hoja y el arco, era muy bajo y no demasiado pesado, mientras que, según los rumores, los paganos medían tres metros. No podía asegurar que el rumor fuese verídico, pero no se le ocurría ningún motivo por el cual considerarlo falso.
Además de morir en el campo de batalla, era poco lo que se le ocurría hacer con su vida que mereciese la pena ser hecho, si no podía entrar en la orden.
La certidumbre de su vocación no había sido quebrada, sino ligeramente doblada por la azotaina que el abad le había propinado y por el pensamiento del gato que se convirtió en ornitólogo, cuando por naturaleza era llamado a ser únicamente un ornitófago. El pensamiento lo hizo lo bastante desgraciado para dejarse llevar por la tentación, y el Domingo de Ramos, cuando sólo faltaban seis días de hambre para el final de la vigilia, el padre Cheroki oyó de labios de Francis — o del encogido y requemado residuo de Francis donde el alma permanecía ligeramente enquistada — unos breves sones que constituyeron la que fue probablemente la confesión más sucinta que el novicio había hecho o el sacerdote — oído:
— Dios me perdone, padre, me comí un lagarto.
El padre Cheroki, que llevaba muchos años como confesor de penitentes en vigilia, había descubierto que la costumbre, como en el caso del sepulturero de la fábula, le confería al asunto «una calidad de desembarazo», por lo que replicó con perfecta ecuanimidad y sin un parpadeo:
— ¿Que en día de abstinencia y hecho con premeditación?
La semana santa resultaría menos solitaria que las primeras semanas de la cuaresma, si los ermitaños no estuvieran ya entonces más allá de toda preocupación. Parte de la liturgia de la Pasión se efectuaba extramuros de la abadía para acercarse a los penitentes en sus centros de vigilia; dos veces se les ofreció la eucaristía, y el jueves santo el propio abad hizo las rondas con Cheroki y trece monjes, para efectuar el mandatum en cada ermita. Las vestiduras del abad Arkos quedaban ocultas bajo una cogulla, y el león casi parecía un humilde gatito cuando se arrodillaba para lavar y besar los pies de sus súbditos penitentes con la máxima economía de gestos y el mínimo de adornos y exhibición, mientras los demás cantaban las antífonas. «Mandatum novum do vobis: ut diligatis incivem…» El Viernes Santo, la procesión de la cruz trajo un velado crucifijo y se detuvo ante cada ermita para descubrirlo lentamente ante el penitente, levantando la tela centímetro a centímetro para la adoración mientras los monjes cantaban los improperios:
«Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he afligido? Respóndeme… Te he ensalzado con gran poder y tú me has colgado del patíbulo de una cruz…»
Y después, el sábado santo.
Los mejores recogieron uno a uno a los novicios, hambrientos y delirantes. Francis pesaba tres kilos menos y estaba mucho más débil que el Miércoles de Ceniza. Cuando lo dejaron de pie en su propia celda, se tambaleó y cayó antes de poder llegar a su camastro. Los hermanos lo tendieron en él, lo lavaron, afeitaron y cubrieron de aceite su maltratada piel, mientras Francis deliraba y hablaba de algo que se cubría con un taparrabo de arpillera al que llamaba a veces ángel y otras santo, invocaba frecuentemente el nombre de Leibowitz y trataba de disculparse.
Sus cofrades, a quienes el abad había prohibido hablar del asunto, se limitaban a cambiar miradas significativas y a asentir misteriosamente entre sí.
Los informes de lo sucedido llegaron al abad.
— Que me lo traigan — gruñó tan pronto supo que Francis podía andar.
Su voz hizo que el recadero obedeciese a toda velocidad.
— ¿Niegas haber dicho estas cosas? — exclamó Arkos.
— No recuerdo haberlas dicho, reverendo padre — dijo el novicio, mirando de reojo la regla de su superior —. Quizá deliraba.
— Aceptando que entonces delirabas, ¿lo repetirías ahora?
— ¿Que el peregrino era el beato? Oh, no, magister meus.
— Entonces, di lo contrario.
— No creo que el peregrino fuese el beato.
— ¿Por qué no dices sencillamente que no lo era?
— Porque como no he visto nunca personalmente al beato Leibowitz, no podría…
— ¡Basta ya! — ordenó el abad —. ¡Es demasiado! ¡Fuera de aquí, y no quiero verte ni saber de ti en mucho tiempo! Sólo una cosa más… No esperes poder profesar tus votos este año. No se te permitirá.
Para Francis fue como si le propinaran un puñetazo en el estómago.
El peregrino, como tema de conversación, continuó prohibido en la abadía; pero en cuanto a las reliquias y al refugio Fallout, la prohibición fue por necesidad gradualmente olvidada, menos para su descubridor, que siguió bajo la orden de no discutirlo y, de ser posible, que pensara en ello lo menos posible. De todas maneras, no podía evitar oír algunas conversaciones aquí y allá y sabía que en uno de los talleres de la abadía los monjes estudiaban los documentos, no sólo los suyos, sino otros, encontrados en el antiguo escritorio, antes que el abad diera la orden de que el refugio fuese cerrado.
¡Cerrado! La noticia conmovió al hermano Francis. El refugio apenas había sido registrado. Más allá de su propia aventura, nadie intentó penetrar más profundamente en los secretos del refugio, excepto abrir el escritorio que él trató de abrir, sin lograrlo, antes de descubrir la caja. ¡Cerrado! Sin intentar descubrir lo que podía haber detrás de la puerta llamada «compuerta dos», ni investigar el cerco sellado. Sin ni tan siquiera quitar las piedras o los huesos. ¡Cerrado! La investigación fue abruptamente reprimida sin causa aparente.
Entonces comenzó a correr el rumor.
Emily tenía un diente de oro. Emily tenía un diente de oro. Ernily tenía un diente de oro.
Y, además, era cierto. Era una de esas trivialidades históricas que, sin saber cómo, sobreviven a hechos más importantes, que alguien tenía que haberse preocupado de hacer constar, pero que seguían sin ser mencionadas hasta que algún historiador monástico se vería, por ejemplo, forzado a escribir: «Ni el contenido de la Memorabilia ni ninguna otra fuente arqueológica descubierta hasta el momento da el nombre del gobernante que ocupaba el Palacio Blanco durante la mitad y final de los últimos sesenta, aunque Fr. Barcus asegura, con suficientes pruebas, que su nombre era…».
Y sin embargo, en la Memorabilia estaba claramente escrito que Emily tenía un diente de oro.
No era sorprendente que el abad ordenase que la cripta fuese sellada de inmediato. Al recordar cómo había levantado el cráneo y lo había colocado cara a la pared, el hermano Francis temió, de pronto, la cólera del cielo. Emily Leibowitz desapareció de la faz de la Tierra al principio del Diluvio de Fuego, y sólo después de muchos años admitió su viudo que había muerto.
Se decía que Dios, para poder probar a la especie humana, que estaba henchida de orgullo como en tiempos de Noé, había ordenado a los hombres sabios de la época, entre los que se hallaba el beato Leibowitz, que ideasen grandes máquinas de guerra como nunca habían existido en la Tierra; armas con tal energía, que encerrasen los propios fuegos del infierno. Consintió que esos magos colocasen las armas en manos de los príncipes y les dijesen a cada uno de ellos: «Sólo porque el enemigo tiene tal instrumento, hemos ideado éste para ti, para que sepa que tú también lo tienes y no se atreva a atacarte. Piensa, mi señor, que los temiste a ellos tanto como te temen ahora a ti y que ninguno usará esta horrible cosa que hemos creado».
Читать дальше