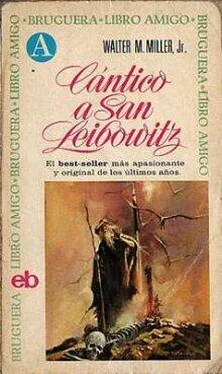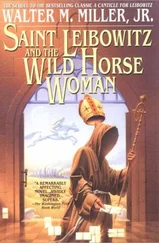— Será mejor que hable con Francis — murmuró Cheroki.
— ¡Hágalo! Cuando entró, todavía dudaba si debía asarlo vivo o no. Por haberlo hecho volver, quiero decir. Si lo hubiese dejado en el desierto no tendríamos esa fantástica historia corriendo por aquí. Pero por otra parte, de haberse quedado allí, vaya a saber lo que habría podido sacar del sótano. Creo que al hacerlo regresar hizo lo correcto.
Cheroki, que no había tomado esa decisión por tal razón, decidió que el silencio era la política más apropiada.
— Vaya a verle — gruñó el abad —, y después envíemelo.
Eran casi las nueve de la mañana de un luminoso lunes cuando el hermano Francis llamó tímidamente al despacho del abad. Una provechosa noche de descanso en el duro jergón de paja de su vieja celda familiar y un poco de desayuno no tan familiar no habían, quizás, hecho maravillas en el estómago hambriento ni aclarado totalmente la niebla que el sol había metido en su cerebro; pero aquellos lujos relativos le habían dado, por lo menos, la suficiente claridad de criterio para saber que tenía motivos para estar asustado. De hecho, estaba aterrorizado, y su primer golpe a la puerta del abad pasó desapercibido. Ni siquiera él pudo oírlo. Después de varios minutos reunió la valentía suficiente para llamar de nuevo.
— Benedicamus Domino.
— ¿Deo gratias? — preguntó Francis.
— ¡Entra, muchacho, entra! — exclamó una voz afable que, después de unos segundos de duda, reconoció con extrañeza como la de su soberano abad —. Dale la vuelta al pestillo, hijo — dijo la misma voz amistosa, después de que Francis se hubo quedado paralizado durante unos segundos con los nudillos todavía en posición de llamada.
— Sí…
Francis casi no tocó el pestillo, pero la condenada puerta se abrió, a pesar de haber esperado que estuviese pesadamente cerrada.
— ¿El padre abad me ha mandado llamar? — musitó el novicio.
El abad Arkos se humedeció los labios y asintió lentamente.
— Sí, el padre abad te ha mandado llamar. Entra y cierra la puerta.
El hermano Francis obedeció y permaneció tembloroso en el centro de la habitación. El abad jugueteaba con algunas de las cosas con bigote de alambre que había en la vieja caja de herramientas.
— Aunque tal vez sería mejor decir — prosiguió el abad Arkos — que quizá sea el reverendo padre abad quien ha sido llamado por ti. Ahora que te has visto de tal modo favorecido por la Providencia y eres tan famoso, ¿no te parece? — sonrió con dulzura.
— ¿Je, je? — El hermano Francis rió inquisitivamente —. Oh, no, reverendo padre.
— ¿No niegas que has ganado fama en una noche? ¿Que la Providencia te ha elegido para descubrir esto? — Señaló con un amplio gesto las reliquias que había sobre la mesa —. ¿Esta caja de basuras como la llamó acertadamente su antiguo propietario?
El novicio balbuceó desamparadamente y se esforzó en formar una sonrisa.
— Tienes diecisiete años y eres claramente idiota, ¿verdad?
— No hay duda de ello, reverendo padre.
— ¿Qué excusas propones por creerte llamado a la religión?
— Ninguna, magister meus.
— ¿Ah? ¿Es así? Entonces, ¿piensas que no tienes vocación para pertenecer a la orden?
— ¡La tengo! — exclamó el novicio.
— Pero ¿no encuentras motivo?
— Ninguno.
— Pequeño cretino, te pido una razón. Ya que no das ninguna, supongo que estás preparado para negar que el otro día encontraste a alguien en el desierto; tropezaste con esto, con esta caja de basuras sin ayuda de nadie y que lo que he oído comentar a los demás es únicamente un delirio producido por la fiebre.
— ¡Oh, no, dom Arkos!
— ¿No, qué?
— No puedo negar lo que vi con mis propios ojos, reverendo padre.
— ¿Así que encontraste un ángel… o fue un santo? ¿Él te mostró dónde tenías que mirar?
— Nunca he dicho que fuese…
— Y ésta es tu excusa para creer que tu vocación es verdadera, ¿no es así? Que aquella… aquella llamémosla criatura te habló de encontrar una voz y marcó una roca con sus iniciales y te dijo que era lo que buscabas, y cuando miraste debajo… allí estaba esto, ¿verdad?
— Sí, dom Arkos.
— ¿Qué opinas de tu propia execrable vanidad?
— Mi execrable vanidad es imperdonable, reverendo maestro.
— El creerte lo suficientemente importante para ser imperdonable es una vanidad todavía mayor — rugió el soberano de la abadía.
— Reverendo padre, soy en verdad un gusano.
— Muy bien, tienes que negar únicamente la parte del peregrino. Nadie más lo vio, ¿sabes? Tengo entendido que vino en esta dirección y hasta dijo que se detendría aquí. Que te preguntó acerca de la abadía. ¿No es así? En caso de haber existido, ¿cómo desapareció? Nadie pasó por aquí. El hermano que en aquel momento estaba de guardia en la atalaya no lo vio. ¿Estás dispuesto a aceptar ahora que lo imaginaste?
— De no haber existido las dos marcas en aquella roca, quizás hubiese…
El abad cerró los ojos y suspiró profundamente.
— Las señales están aquí… borrosas — admitió —. Pudiste hacerlas tú.
— No, reverendo padre.
— ¿Admitirás que imaginaste a la vieja criatura?
— No, reverendo padre.
— Muy bien, ¿sabes lo que te espera ahora?
— Sí, reverendo padre.
— Entonces, prepárate a recibirlo.
Temblando, el novicio se arrebujó el hábito hasta la cintura y se inclinó sobre el escritorio. El abad sacó una dura regla de nogal de un cajón, la probó en su palma y después le dio un fuerte golpe a Francis cruzándole las nalgas con ella.
— Deo gratias! — respondió sumisamente el novicio, conteniendo ligeramente el aliento.
— ¿Piensas cambiar de idea, hijo mío?
— Reverendo padre, no puedo negar…
¡Plaf!
— Deo gratias!
¡Plaf!
— Deo gratias!
Por diez veces fue repetida esa simple pero dolorosa letanía, con el hermano Francis resollando sus gracias al cielo por cada punzante lección sobre la virtud de la humildad, como se esperaba de él. El abad se detuvo después del décimo golpe. El hermano Francis estaba de puntillas y se balanceaba ligeramente. Las lágrimas se abrían paso entre sus apretados párpados.
— Mi querido hermano Francis — dijo el abad Arkos —, ¿estás seguro de que viste al viejo?
— Seguro — murmuró, endureciéndose en espera de nuevos golpes.
El abad Arkos miró clínicamente al joven, después dio la vuelta a su mesa y se sentó con un gruñido. Se quedó un rato contemplando abstraídamente el pedazo de pergamino con las letras.
— ¿Quién supones que pudo ser? — murmuró el abad, con voz ausente.
El hermano Francis abrió los ojos llenos de lágrimas.
— Me has convencido, muchacho, peor para ti.
Francis no contestó, pero rogó silenciosamente porque la necesidad de convencer a su soberano de su veracidad no se presentase muy a menudo. En respuesta a un gesto irritado del abad, se bajó el hábito.
— Puedes sentarte — dijo el abad, con acento casual y hasta cordial.
Francis fue hacia la silla indicada, pero al intentar sentarse dio un respingo y se enderezó.
— Si le es igual, reverendo padre abad…
— Está bien, quédate de pie. De todas maneras no te entretendré mucho. Tienes que marcharte a terminar tu vigilia — Hizo una pausa al ver que la cara del novicio se iluminaba ligeramente —. Oh, no, no lo harás — exclamó —, no volverás al mismo sitio. El hermano Alfred y tú intercambiaréis ermitas y no te acercarás para nada a esas ruinas. Y aún más, te prohíbo que hables del asunto con nadie, excepto con tu confesor y conmigo. De todas maneras, el cielo sabe que el mal ya está hecho. ¿Sabes lo que has empezado?
Читать дальше