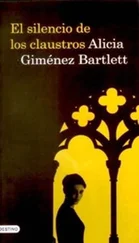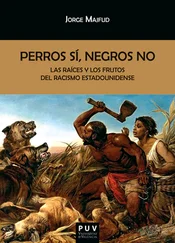—Subinspector Garzón... —declamé en tono teatral— ... le presento a Ignacio Lucena Pastor.
—¡Joder! —dijo Garzón como todo comentario. No pudo en realidad añadir mucho más ya que, con todo aquel alboroto, los dos viejos se habían despertado. Uno de ellos miraba al perro como si fuera un ser surgido de ensueños, y el otro, habiendo cobrado conciencia cabal de que aquella situación no era corriente, empezó a pulsar el timbre y a llamar a la enfermera a voces. Me quedé en blanco durante un instante, sin saber cómo reaccionar, y sólo acerté a mirar cómo Garzón cogía al perro, me arrebataba la gabardina, lo envolvía en ella y salía zumbando a toda prisa.
—Vámonos, inspectora, aquí no pintamos nada.
Anduvimos pasillos interminables a paso ligero, con aquel maldito animal dando alaridos punzantes, pugnando por zafarse del abrazo de mi compañero, pataleando. A medida que nos acercábamos a la salida, íbamos dejando tras nosotros un reguero de caras sorprendidas que intentaban localizar de dónde salían los aullidos. Yo procuraba no cambiar de expresión, actuar con naturalidad y caminar todo lo rápido que podía sin llegar a correr. Cuando la puerta de salida se divisaba ya, clara y salvadora, uno de los celadores debió de calibrar que aquellos extraños lamentos y protestas provenían de nosotros.
—¡Eh, un momento! —chilló cuando pudo cerrar su boca asombrada.
—¿Qué hacemos? —preguntó Garzón en voz baja.
—Siga adelante —contesté.
—¡Deténganse! —volvió a gritar el hombre.
—¡Petra, por sus muertos! —susurró Garzón.
—¡Les he dicho que vengan aquí! —Esta vez la voz del guarda sonaba detrás de nosotros, muy cerca. Y fue justo al darme cuenta de que no habría otra advertencia, de que estaba a punto de alcanzarnos cuando, en una reacción visceral, sin volver la cara atrás ni prevenir a Garzón, eché a correr de modo desenfrenado. Atravesé la puerta principal, me precipité escaleras abajo a toda velocidad, y no paré hasta que hube llegado al aparcamiento. Sólo entonces, jadeante, miré detrás de mí. Nadie con bata blanca ni uniforme me seguía, tan sólo Garzón, resoplando, congestionado y con notable mal estilo atlético, completaba los últimos metros de carrera. Se detuvo a mi lado, sin fuerzas para hablar. Di un tirón a su gabardina y, de entre los pliegues, emergió, despeinada y horrenda, la cabeza de nuestro testigo. Al menos se había callado, consciente de pasar por momentos dramáticos. Me acometió un salvaje deseo de reír y le di rienda suelta. Garzón y el perro me miraban estupefactos, con idéntica expresión.
—¿Se puede saber por qué cojones ha hecho eso, Petra?
Intenté recuperar la seriedad.
—Perdóneme, Fermín, lo siento, sé que debiera haberle avisado.
—Me pregunto qué diremos en ese hospital cuando tengamos que volver.
—¡Bah, relájese, ni siquiera van a reconocernos!
—¡Pero los viejos de la habitación han visto al perro!
—Yo no me preocuparía demasiado por eso. Además, subinspector, ¿dónde está su sentido de la aventura?
Me miró con la misma confianza que le hubiera inspirado un loco furioso. Abrí el coche y deposité al perro en la parte trasera. Volvió a aullar, recuperando su pena.
—Dése prisa, vamos a dejar este maldito bicho en la perrera.
Garzón se pasó todo el tiempo encubriendo sus reproches con preguntas.
—¿No cree que hubiéramos podido encontrar un modo de identificar a Lucena que fuera menos aparatoso?
—Dígame cómo.
—Ni siquiera hemos interrogado personalmente a los vecinos de su vivienda.
—Lo haremos, pero sabiendo quién es Lucena Pastor sacaremos mucho más rendimiento. Por cierto, no se olvide de alertar al comisario sobre las actividades ilegales de la inmobiliaria Urbe, espero que los empapelen bien.
—Descuide. Sin embargo, no sé yo si este sistema del perro...
—Oiga, Garzón, ¿no ha oído hablar de la infalibilidad animal? ¿Sabe qué utilizan en la Depuradora Municipal de Barcelona para dilucidar si el agua está contaminada? Pues se lo diré: ¡peces! ¿Y sabe qué emplearon en el metro de Tokio para detectar los gases envenenados que filtraron unos terroristas?... ¡Periquitos metidos en jaulas! Y ahora no me haga hablarle de la larga tradición colaboradora que siempre ha existido entre policías y perros: aduanas, búsquedas de desaparecidos, drogas...
Miré su expresión por el rabillo del ojo; era meditativa pero no convencida del todo.
—¿Y el salir corriendo sin avisarme?
—Eso lo hice porque llevo dos años aburriéndome.
—¡Pues recuérdeme que le regale un puzzle!, no sé si podría aguantar otra carrera como la que nos hemos pegado.
Mi risa quedó cortada por una visión insólita. Habíamos alcanzado nuestro destino. Frente a nosotros se alzaba un edificio enorme, viejo, destartalado. Colgado de las montañas de Collserola, silencioso, presentaba una imagen realmente siniestra.
—¿Qué demonios es eso?
—La perrera municipal —dijo Garzón, y siguió avanzando por la carretera solitaria. A medida que nos acercábamos la tétrica impresión iba reforzándose por los ladridos y aullidos que nos llegaban. Era un coro polifónico bastante estremecedor.
Cuando paramos junto a las desconchadas paredes, los ladridos subieron de tono. Volví a tomar en brazos a nuestro desdichado atestiguante, que se cobijó en mí como si presintiera su triste futuro. Nos recibió un funcionario joven y simpático. Impresionado por nuestra condición de policías, nos confesó que sus contactos habituales se producían únicamente con la Guardia Urbana. Tomamos asiento mientras rellenaba una ficha. El pobre perro se agazapaba en mi regazo buscando protección. Sentí curiosidad.
—¿Todos los perros son adoptados por nuevos dueños?
—Lamentablemente no, sólo aquellos que tienen parecido con alguna raza.
—¿Cree que éste se parece a alguna raza?
El chico sonrió:
—Quizás a alguna raza exótica.
Tampoco a él se le había pasado por alto la fealdad del animal.
—¿Y qué pasa si no los adoptan?
—Todo el mundo me hace la misma pregunta. ¿Qué piensa que puede pasar?
—Los sacrifican.
—Al cabo de un tiempo. No hay otro remedio.
—¿Cámara de gas? —preguntó Garzón quizás dejándose llevar por cierta imaginería holocáustica.
—Inyección letal —sentenció el funcionario—. Es un sistema completamente civilizado, no sufren ni tienen agonía. Duermen para no despertar.
Los aullidos, mitigados por las paredes del despacho, subrayaron sus palabras.
—¿Quieren que les enseñe los módulos?
Aún no sé por qué acepté aquel ofrecimiento, pero lo hice. El hombre nos condujo a través de un largo corredor iluminado por varias bombillas desnudas. Cada una de las amplias jaulas puestas en hilera estaba compartida por tres o cuatro perros. La algarabía que se formaba a nuestro paso era notable. Los animales reaccionaban de modo diferente, algunos se pegaban a las rejas pugnando por sacar el morro y lamernos. Otros ladraban y daban vueltas sobre sí mismos en una espiral de locura. Sin embargo, todas aquellas estrategias parecían perseguir un fin común: llamar nuestra atención. Era evidente que conocían la dureza de aquel juego: la visita llegaba, se movía arriba y abajo por el corredor y luego uno de ellos, sólo uno, era liberado de su encierro. Me estremecí. Nuestro guía iba dando explicaciones a las que yo no podía atender, una gran angustia se había apoderado de mi estómago. Paré, miré al suelo y vi que, pegado a mis piernas, el horroroso perrillo se había encogido y, en silencio, me seguía.
—¡Oiga, Garzón! —llamé.
Pero mi compañero charlaba con el encargado, entre el estrépito.
Читать дальше