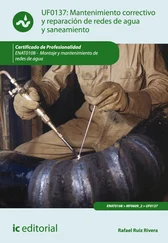– ¿Verdad, mi vida? Tú y yo, hombre y mujer, espectador y protagonista, libra y virgo, secuestrador y secuestrada… ¿Quién nos lo iba a decir? La felicidad me embargó tres veces consecutivas, corazón. ¡Fue tan lindo, tan comme il faut, tan chévere y supercrocanti!
Habían follado fotograma a fotograma, dando diente con diente, como ruedas engranadas, como bielas, transformando el movimiento de vaivén en otro de rotación sobre su propio eje.
Antonio se corrió como si se le estuviera saliendo el alma por una raspadura, que era precisamente lo que su madre le había advertido que acabaría pasando.
– ¡Ten cuidado, a ver si se te va a salir por ahí el alma! -le decía cuando le enseñaba sus heridas.
La Princesa le dio un beso, se levantó tapándose con la sábana y se fue al diminuto cuarto de baño.
Salió peinada y maquillada, todavía cubierta con esa sábana que parecía sujetarse en el aire a la altura de sus pezones, prendida de alfileres invisibles.
– Un dólar por tus pensamientos o ciento veinte bolívares al cambio.
– No te va a pasar nada malo, confía en mí.
– Eso ya lo sé, tonto.
– Te quiero a cántaros.
– Te quiero a mares.
¡Qué raro es todo! pensaba Antonio: ¡pero qué francamente raro!
Encontró una anotación arrinconada en su cabeza: «Si me embotello, más pierdo yo».
Sí, claro, pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo saber a qué lado de la puerta se está? ¿Cómo entrar fuera?
– ¿Cuándo vas a ver a tu jefe?
– Hoy mismo.
Lo cierto era que don Claudio llevaba cuarenta y ocho horas sin dar señales de vida y Antonio tampoco gozaba de gran libertad de movimientos, puesto que la policía sabía quién era.
– Te veo mañana por hoy, como dicen los periódicos -le prometió a la Princesa.
– Chau-chau, mi corazón.
Le sopló un beso en la palma de la mano.
Chituca calculaba que apenas necesitaría dos o tres de aquellas monótonas sesiones para ganarse la confianza del Pato Donald.
Lo conseguiré, se dijo, aunque aparezca a traición el cocodrilo.
No encontró al Maestro en el café. Benito Vela tenía un mensaje, sin embargo: Carranza se había incomunicado en la pensión Claramundo, pues sospechaba que le seguían.
Compró violetas imperiales y, de vuelta al piso franco, iba premeditando un plan perfecto.
Se había propuesto dos objetivos: 1) más lentitud de ejecución; y 2) intercambio de sentimientos.
¡Verdaderos sentimientos profundos, cualesquiera que fuesen!
No lograba experimentar sentimientos que le hicieran salir de la botella.
¿Qué sentimientos sentía?
Ene-Pe-i, así que por eso mismo necesitaba que se hicieran visibles sobre la colchoneta del Frigorífico, costara lo que costase.
Tomaba anotaciones mentales. Lo primero, desvestir a la Princesa a la mínima velocidad posible. Lástima que el chándal no tuviera botones. Después, mirarse mucho los cuerpos mutuos. Eso era decisivo. Utilizar más la boca que las manos. Anotó la instrucción permanente de llevarse a la boca lo que tuviera entre manos. Dedicar tiempo a los pezones. Acariciarlos con los dientes y los labios. «Prolongar pez. máximum», apuntó con letra nerviosa. Sobre todo: lentitud, lentitud, lentitud. «Al ralentí», garrapateó por fin. La lentitud era el procedimiento mediante el cual los cuerpos adquirían conciencia de lo que estaban haciendo. Que se dieran cuenta. «¡OJO!», escribió con mayúsculas. Tenía el proyecto de parar sin previo aviso. ¡Quietos todos! ¡Manos arriba! Abrir los ojos y mirarse a los ídems sin moverse un milímetro. Sentir el latido de los respectivos genitales, como un solo corazón que compartieran de cintura para abajo.
Y luego reanudar aún más despacio.
La banda sonora era un inconveniente. Conforme al plan previsto, se encontrarían entonces fuera de las cartas de navegación, más allá del punto sin retorno, doblando el cabo de tormentas. ¡Sálvese quien pueda!
¿Y si había que decir algo, a pesar de todo?
Improvisación, compañero, improvisación.
Al final, a la de tres, acelerar y, en el momento en punto (sincronicemos nuestros relojes, amor mío, corazón a corazón), se tenían que correr a la vez, como quien se tira de cabeza a un pozo.
Un plan perfecto, sí.
Aparcó en Sicilia. Caía la tarde como las almas a los pies, sin que nadie pusiera atención. Era la hora en que alguien estaría a punto de decir que se agradece una rebequita, ¡con ese viento que baja de la sierra! A través de los tabiques, se oía batir de huevos para hacerles a los niños tortilla a la francesa, mientras los ejecutivos se merecían su John Lakes con hielo y los anuncios subían el volumen de las teles. Entró en el piso franco. A intervalos regulares, como un oleaje, llegaba el rumor de pasillos recorridos en chancleta, el borbollar de sopas de fideos y abecedarios y las cisternas de los váteres. Daban ganas de poder llegar a casa sólo para que alguien dijera: «¡Cariño, trabajas demasiado!» o «¡Eso te pasa por ser bueno!».
El Frigorífico estaba vacío.
En la mesa de la cocina encontró la nota:
Señor, la hemos soltado por pura humanidad. Nos vamos. Perdón y suerte. Paquita y Ortueta.
– ¡Traidores! -gritó-. ¡Todos son unos traidores! Paquita, Ortueta, quizá don Claudio, su propia hermana…
Ahora sí que estás solo, compañero.
En un rincón de su cabeza quedaban notas manuscritas: «Lentitud», leyó. Otra: «Acuérdate de la boca».
¡Menudo plan perfecto, sumergible, anti-choc y con calendario lunar incorporado! ¡Menuda vida como la esperabas, compañero!
¿Por qué se había ido, aunque tuviera la puerta abierta? Si le quería, ¿qué más le daba que la hubieran soltado? ¿Conocía ella acaso otra libertad que la de estar presa en él, cuyo nombre no debería poder oír sin escalofrío?
– ¡Traición total!
– En pocas palabras, que no me da la gana. Con razón o sin ella, a mí es que no me da la gana de morirme.
Carranza se sentía unamuniano frente al espejo de su habitación.
Desnudo, tenía torso de anacoreta, con el pecho hundido en el que se podían contar las costillas.
A él le salían dieciséis a cada lado, como las piezas sobre un tablero.
Se le acababa el tiempo y ni el reloj einsteniano-daliniano de Bobby Fischer podía salvarle. Si consiguiera hacer un movimiento, sumaría tiempo; pero como le seguían, debía permanecer escondido en la pensión. Además, en vista del silencio de Bobby, ¿hacia dónde moverse?
El dolor aumentaba cada día. Había perdido el pelo, orinaba con padecimientos y se hacía daño en las encías al masticar.
No quería cerrar los ojos en la cama de la pensión, con el despertador en la mesilla, al que no volvería a dar cuerda, el tubo de medicamentos, las gafas de leer y ese libro que nunca sabría cómo terminaba, con un billete de metro señalando la página de la que ya no iba a pasar.
No le daba la gana.
Su única esperanza era la fórmula Omega.
La impaciencia por el regreso de Bobby le había hecho caer enfermo. A finales del 91, en el Gregorio Marañen, le extrajeron una muestra del lobanillo de la nuca y el resultado de la biopsia fue concluyente: cáncer linfático. Le pronosticaron unos pocos meses de vida.
Claudio Carranza no tuvo dificultad para comprender lo que le había sucedido. La exposición a las radiaciones había desencadenado el cáncer. La misma energía que le había revelado la existencia de la fórmula Omega le sentenciaba a muerte. ¡Mira que había que sentirse unamuniano para morir de una paradoja!
Su única salvación estaba en que Bobby siguiera jugando y le revelara a tiempo la fórmula, pero había vuelto a desaparecer del mapa, tras desafiar públicamente a las autoridades norteamericanas.
Читать дальше