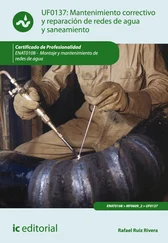– Mi franqueza, que a veces puede parecer hasta brutal -respondió por fin.
¿Qué defectos ajenos le inspiran más indulgencia?
Ninguno. De verdad que no. Lo que no soportaba era la envidia. ¡Había tanta envidia! ¿Qué era a fin de cuentas sino envidia, bajo sus siniestras modalidades del odio de las clases y el resentimiento social, lo que había conducido al poder al infame don Pedrito? Si tuviera que volver a empezar, ¿qué cambiaría de su pasado? Poca cosa. Algún que otro maquillaje que en realidad no le favorecía…, cierta falda-pantalón de la pasarela Cibeles…, ¡ay, había que ver lo que eran los pocos años! ¡Qué inconsciente, qué pizpireta, qué aturdida esclava de la moda es una a tan corta edad, ¿no es cierto?! Fuera de eso, nada de nada, je ne regrette rien. ¿Querían saber por qué? Pues se lo iba a decir. Porque en esta vida ella lo había conseguido todo a base de tres cosas: trabajo, trabajo y trabajo. He aquí mi única fórmula secreta, amigas, mi fórmula Omega. ¿Por qué iba a arrepentirme, oiga, si yo me he equivocado siempre en la dirección correcta? ¿A qué tiene miedo? Personalmente a nada. Política, socioeconómica e institucionalmente hablando, me asustan la disolución de la patria en el marxismo-pedritismo, el funesto tándem aborto-divorcio, la espiral de la droga y esos curas que ahora van y se quieren casar… ¡Jolín, es que no se puede tener todo!
Apenas tuvo tiempo de desconectar la máquina cuando oyó abrirse la puerta.
Le reconoció de inmediato por el volumen: era aquel inmenso Pato Donald sin careta.
Se trataba de un hombre obeso, de unos treinta y cinco, con pantalones vaqueros, camiseta negra y cazadora de cuero.
– ¿Cómo se encuentra usted? ¿Estaba rezando?
– Pues ya ve, me encuentro privada de la libertad, que es un bien más preciado que la vida misma…
– Ya, vale, vale -interrumpió el Pato Donald. Le aseguró que no sufriría ningún daño y quiso saber de qué forma podría hacer más llevadera su situación. -¡Nocilla! -exclamó la Princesa. -¿Nocilla?
– ¡Qué va! Perdone usted. Quería decir: violetas imperiales. No se imagina lo que representaría para mí disponer de ellas. De las clásicas, claro, las que venden en la Violetera. Me tranquilizaría mucho, ya que constituyen mi golosina super-favorita.
La mirada del secuestrador no se apartaba de ella. Tenía los ojos negros y, al mirarla, parecían adquirir sucesivas facetas, como los de ciertos insectos, como piedras preciosas o como la conducta de determinados individuos cuando beben.
Enfocaba la cremallera de su chándal.
Chituca recordó los prudentes consejos de su madre. Sin duda el Pato Donald quería efectuarle un coito en sus aparatos, por hache o por be y sin saber que eran de adorno. Sin embargo, él debía de pensar que actuaba a impulso de la compasión o cualquier otro humanitarismo. Para cuando llegara a darse cuenta de lo que de verdad sentía, habría dejado ya de sentirlo.
Convenía no perder de vista que no sabían quienes eran y utilizaban para lo que no servía todo aquello que se ponía a su alcance.
– Veré lo que puedo hacer. ¿Desea alguna otra cosa?
– Me gustaría quedarme a solas. Ahora mismo iba a empijamarme.
El Pato tragó saliva, cerró los ojos, dio media vuelta y abandonó el Frigorífico tambaleándose.
– Creec…, creec…, creec… -murmuraba.
– ¡Empijamarse! -repetía bastante trastornado -. ¡Empijamarse!
La Princesa no se ponía el pijama, ni mucho menos: ella iba y se empijamaba.
Aceleró por la avenida Ciudad de Barcelona con el cartel de radio-taxi ocupado puesto.
Le bastaba oír empijamarse, vaya par de dos o la expresión más simple que una mata de habas para querer desaparecer sin previo aviso, taparse con el embozo y seguir durmiendo. ¡Mañana no hay colegio! ¡Franco ha muerto! ¡En la tele están poniendo sin parar dibujos animados!
En su casa se había dicho siempre en el séptimo sueño, hacer probatinas y por la vía rápida y Antonio aún seguía creyendo que sólo se encontraría de verdad a salvo si pudiera esconderse bajo esa lengua secreta, dentro de ese edificio de voces con sillares de niebla, tabiques de humo y techos de viento y sombra.
Si escuchaba decir puticlista o es más pesado que el presidente del sindicato del plomo, percibía en sus muñecas el latido de una minúscula vida animal que le hacía sentir lástima de sí mismo. Se veía como un insecto, con un impenetrable caparazón de pensamientos tristes y resignado a que le espachurraran: dispuesto a acabar en dos dimensiones, aplastado como una calcomanía contra la suela de una zapatilla o la página de un periódico doblado.
Una familia era, en realidad, una lengua privada, un idioma secreto: eran palabras, sangre sintáctica la que compartían.
Desde que Antonio volvió de París, Maribel ni siquiera se empijamaba. Ahora se ponía el pijama o el camisón. ¿Por qué empezó a coger constipados en lugar de catarros? ¿Por qué se hacía llamar Isabel? ¿Qué se había propuesto? ¿Adonde quería ir a parar?
Cada vez que abría la boca, el bulldozer- Maribel echaba abajo sin contemplaciones otra pared, desmoronaba humo y sombras, derribaba niebla.
Apelotonado entre los escombros, Antonio había contemplado desde dentro la demolición.
¡Quería volverse otra persona!
Eso era. No había otra explicación posible.
Fue viendo cómo se alejaba más cada día. Al principio venía a comer y resultaba que ya no le gustaba tomar chocolate de postre ni leía el mismo periódico que en casa; y hasta le parecía de mal gusto servir el café en la mesa del comedor. Prefería transportarlo a la sala en una bandeja y beberlo a sorbitos, sentada con la espalda muy derecha. Tampoco merendaba mojando pan frito, sino que tomaba té, como si estuviera mala de la tripa; y nunca volvió a tumbarse con un almohadón sobre la moqueta para ver la tele.
Cada vez más lejos.
La familia se estaba volviendo una lengua muerta, un idioma perdido, compuesto de conjugaciones irregulares y verbos defectivos.
Después de que murieran sus padres, no volvió a poner los pies en casa. Sólo llamaba una vez por semana y Antonio tenía que acudir a actos públicos si quería verla.
Lo había conseguido. Era otra persona. Como Torrecilla. Como Julia. Como los propios Hernández y Fernández.
Se habían hecho policías, contertulios, asesores en los ministerios. Las mujeres ahora sí llevaban bolso. De Loewe. Los hombres no sólo se pusieron a llevar corbatas de seda, sino que hasta se compraron pañuelos de bolsillo, gafas con montura de diseño y zapatos ingleses. Contrajeron aficiones pintorescas: el boxeo, la ópera, los tebeos antiguos, las colecciones de recortables, el descenso del Ebro en barcas de madera…, ¡quién sabe! Parecían capaces de cualquier cosa, desde el aerobic a dedicarse todos a una a reconstruir una masía en el Ampurdán.
Ver para creer.
Se llamaban a sí mismos generación y decían que había llegado el momento de asumir responsabilidades.
Sólo seré un estorbo para vosotros. Dejadme en la cuneta, suplicaban los heridos.
Tal cual. Allí los dejaron, al borde de la vía del tren de alta velocidad en el que se acababa de montar la generación. Daba pena verlos: un pelotón de los torpes, bebiendo de una sola cantimplora y juntando leña para armar minúsculas hogueras. A la velocidad a la que pasaban, eran invisibles para la generación, porque desde el AVE ellos decían que los cerdos les parecían gallinas, vaya usted a saber por qué.
Se trataba de un grupo cada día más arrinconado de seres humanos que iba dejando de comprender las cosas. Cientos de miles de personas que se encontraban en las mismas manifestaciones (anti-Otan, contra el racismo, contra el despido libre…), en los mismos bares con tableros para jugar a la oca y muebles de mimbre, vestidos con las mismas Chirucas e idénticos vaqueros desteñidos.
Читать дальше