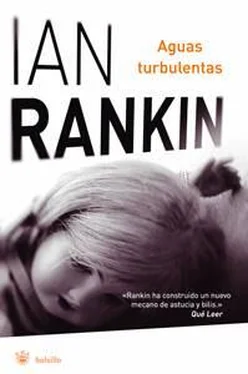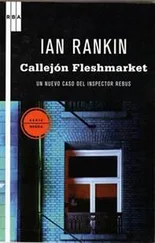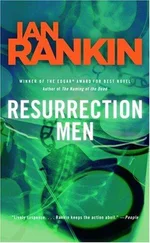– Entendido. ¿Con quién haré la investigación?
Templer reflexionó un instante.
– ¿Con quién quieres hacerla?
– Con Ellen Wylie.
– ¿Por algún motivo en concreto? -preguntó ella mirándolo.
Rebus se encogió de hombros.
– Nunca será buena presentadora de televisión, pero es buena policía.
– De acuerdo -dijo Templer sin dejar de mirarlo.
– ¿Hay alguna posibilidad de que nos quites de encima a Steve Holly?
– Puedo intentarlo -respondió ella dando unos golpecitos en el periódico-. Imagino que la «especialista» es Jean, ¿no? -Aguardó a que él asintiese con la cabeza y lanzó un suspiro-. No sé por qué os presentaría… -añadió restregándose la frente. Era algo que también hacía Watson cuando se enfrentaba a lo que él llamaba las «trastadas de Rebus».
* * *
– ¿Qué vamos a investigar exactamente? -preguntó Ellen Wylie.
Le habían ordenado acudir a Saint Leonard, pero ella no parecía demasiado ilusionada de trabajar mano a mano junto a él.
– Lo primero que hay que hacer -dijo Rebus- es cubrirnos las espaldas; es decir, asegurarnos de que nunca dieron con las desaparecidas.
– ¿Hablando con los padres? -preguntó ella anotándolo en el bloc.
– Exacto. En cuanto a los dos cadáveres habrá que revisar los informes de la autopsia y ver si al forense se le pasó algo por alto.
– 1977 y 1982… ¿No habrán tirado los expedientes?
– Espero que no. De todos modos, algunos forenses suelen tener buena memoria.
Wylie hizo otra anotación.
– Lo averiguaré. ¿Qué buscamos? ¿Cree que hay alguna posibilidad de que esas mujeres estén relacionadas con los ataúdes?
– No lo sé -contestó Rebus, consciente de lo que ella insinuaba: una cosa es creer algo y otra, demostrarlo, sobre todo ante un tribunal-. De ese modo me quedo tranquilo -añadió al fin.
– ¿Todo esto comenzó por unos ataúdes encontrados en Arthur's Seat?
Rebus asintió con la cabeza sin disipar el escepticismo de Wylie.
– Escucha -dijo-, si crees que me imagino cosas, dilo. Pero primero vamos a investigar.
Ella se encogió de hombros e hizo otra anotación en el bloc.
– ¿Me ha pedido usted o me asignaron para este trabajo?
– Lo pedí yo.
– ¿Y la jefa estuvo de acuerdo?
Rebus hizo un gesto afirmativo.
– ¿Hay algún problema?
– No lo sé -respondió ella reflexionando sobre la pregunta-. Probablemente no.
– De acuerdo, entonces. Manos a la obra -dijo Rebus.
* * *
Tardó casi dos horas en poner por escrito a máquina todos los datos para tener un «guión» en que basarse. Era una recopilación de fechas y páginas referenciadas de las noticias de las que había pedido copia en la biblioteca. Mientras, Wylie llamó a comisarías de Glasgow, Perth, Dunfermline y Nairn para que les remitiesen, si era posible, las notas sobre las pesquisas de los casos, si las conservaban en archivo, y los nombres de los patólogos. Rebus, cuando la oía reír, sabía que era porque al otro lado de la línea le decían: «Por pedir que no quede, ¿verdad?». Mientras él seguía tecleando, la oía trabajar y pudo comprobar que sabía hacerse la tímida, la dura, y hasta coquetear, sin que por ello cambiara su expresión de aburrimiento por la rutina.
– Gracias -repitió por enésima vez.
Colgó, anotó algo en el bloc, miró la hora y la anotó también. Había acabado.
– Promesas, promesas -dijo.
– Mejor que nada -repuso Rebus.
Wylie volvió a coger el auricular con un profundo suspiro y se dispuso a hacer otra llamada.
A Rebus le intrigaban las lagunas que había entre las fechas: 1972, 1977,1982 y 1995. Cinco años, cinco años, trece años y, ahora, otros cinco años. El cinco era casi una pauta, pero no acababa de encajar por la laguna entre 1982 y 1995, lo que podía tener diversas explicaciones: el hombre, o quien fuese, había estado fuera del país, quizás en la cárcel. ¿Qué certeza existía de que los ataúdes sólo se hubieran localizado en Escocia? Tal vez conviniera efectuar una investigación más amplia para ver si en otras comisarías se habían registrado casos parecidos. Si había cumplido condena en la cárcel, habría que comprobar los archivos. Trece años era mucho tiempo; una condena probablemente por homicidio.
Naturalmente, existía otra posibilidad: que no se hubiera marchado del país y que hubiese seguido matando sin preocuparse de ataúdes o que no los hubieran encontrado, porque una cajita de madera la destroza sin esfuerzo un perro; quizá se la había llevado un niño o podía haber acabado fácilmente en la basura. Mejor deshacerse cuanto antes de una broma de mal gusto. Un modo de averiguarlo, claro, era hacer un llamamiento público, pero Templer no lo autorizaría de buenas a primeras. Antes había que convencerla.
– ¿Nada? -preguntó cuando Wylie colgó.
– No contestan. A lo mejor ha corrido la alarma sobre la poli loca de Edimburgo.
Rebus hizo una pelota con una hoja de papel y la tiró a la papelera.
– Creo que nos estamos calentando demasiado la cabeza -dijo-. Hagamos una pausa.
Wylie fue a comprar un donut con mermelada y Rebus optó por dar un paseo. Las calles próximas a Saint Leonard no ofrecían mucho atractivo; todo eran viviendas protegidas y casas de pisos, o Holyrood Road con su intenso tráfico y los peñascos de Salisbury de telón de fondo. Decidió dirigirse al laberinto de callejas entre Saint Leonard y Nicholson Street, entró en una tienda a comprar una lata de Irn-Bru y se la fue bebiendo mientras caminaba. Decían que era ideal para la resaca, pero él la tomaba para acallar las ganas de beber algo auténtico: una jarra y un chupito en algún local con humo y carreras de caballos en la tele. El Southsider era una posibilidad, pero cruzó de acera para evitar la tentación. En la calzada jugaban unos niños, asiáticos en su mayoría; acababan de salir del colegio y gastaban sus energías, su imaginación. Pensó si no estaría él haciendo trabajar a su imaginación horas extraordinarias. En definitiva, era posible que viera relaciones donde no las había. Sacó el móvil y un papelito con un número apuntado.
Lo marcó y cuando contestaron pidió que le pusieran con Jean Burchill.
– ¿Jean? -dijo, y calló-. Soy John Rebus. Esos ataúdes del museo pueden ser fundamentales. -Escuchó un instante-. En este momento no puedo decírselo -añadió mirando a su alrededor-. Ahora tengo que ir a una reunión. ¿Tiene algo que hacer esta noche? -Volvió a escuchar-. Lástima. ¿Y si tomamos una copa? -Su rostro se iluminó-. ¿A las diez? ¿En Portobello o aquí? -Volvió a escuchar-. Sí, claro, entonces en Edimburgo cuando acabe. Yo la llevaré después a casa. ¿A las diez en el museo? De acuerdo. Adiós.
Miró a su alrededor. Estaba en Hill Square y había un letrero en la verja que lo orientó: era la parte trasera del salón del Colegio de Médicos; aquella puerta anodina ante él daba acceso a una exposición sobre la historia de la cirugía. Consultó el reloj y miró el horario de visita. Tenía unos diez minutos. «¿Y por qué no?», se dijo, empujando la puerta.
Era un portal como de una casa cualquiera; subió al primer piso y se encontró en un descansillo estrecho con dos puertas encaradas que le parecieron de viviendas particulares, y continuó hasta el segundo piso. Al cruzar el umbral del museo sonó un timbre que anunciaba la entrada de alguien para ver la muestra.
– ¿Ha estado en otra ocasión? -preguntó una empleada. Rebus negó con la cabeza-. Bien, la colección moderna está en la planta de arriba y a la izquierda tiene usted la exposición dental.
Dio las gracias a la mujer y entró. No había público y él no se entretuvo ni medio minuto porque no le pareció que hubiese cambiado mucho la tecnología dental en un par de siglos. La exposición principal del museo ocupaba dos plantas y estaba muy bien presentada en vitrinas bien iluminadas en su mayoría. Se detuvo ante una botica y, a continuación, se acercó a una reproducción de tamaño natural del cirujano Joseph Lister para leer sus logros, entre los que se contaban la introducción del antiséptico fenol y de la gasa estéril. Unos pasos más adelante se encontró con la vitrina que exhibía la cartera hecha con la piel de Burke, que a él le recordó una biblia encuadernada en cuero que le regaló su tío para un cumpleaños cuando era pequeño. Al lado se exhibía la cabeza de yeso del propio Burke, apreciándose en ella la señal de la soga de la horca y, junto a ella, la de John Brogan, el cómplice que lo había ayudado a transportar los cadáveres. Burke parecía tranquilo y estaba bien peinado, pero en Brogan se apreciaban señales de tortura: su mandíbula inferior estaba en carne viva y tenía el cráneo enrojecido y lleno de bultos.
Читать дальше