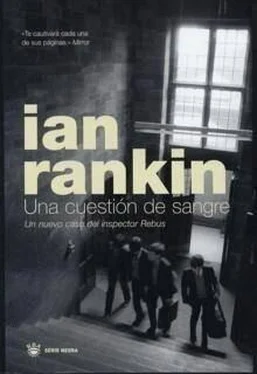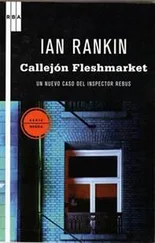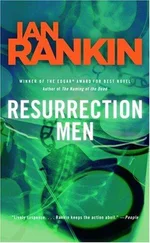– James Bell -espetó entre dientes-. ¿No querían nombres? Pues ahí tienen uno.
– ¿Iba a las fiestas de Herdman? -preguntó Rebus.
Teri Cotter asintió con la cabeza y luego se volvió a marchar. Los clientes habituales la miraron salir, menearon la cabeza y volvieron a centrarse en sus consumiciones.
– En esa cinta del interrogatorio que escuchamos -dijo Rebus-, ¿qué es lo que dijo James Bell de Herdman?
– Que lo conocía de hacer esquí acuático o algo así.
– Ya, pero me refiero al modo de expresarlo; creo que dijo «Coincidimos socialmente» o algo así.
Siobhan asintió con la cabeza.
– Tendríamos que haberlo anotarlo -dijo.
– Tenemos que hablar con él.
Siobhan asintió otra vez con la cabeza sin levantar la mirada de la mesa. Luego miró debajo.
– ¿Has perdido algo? -preguntó Rebus.
– Yo no, tú sí.
Rebus miró la mesa y comprendió: Teri Cotter les había quitado la fotografía.
– ¿Crees que volvió para eso? -preguntó Siobhan.
Rebus se encogió de hombros.
– Me imagino que considera esa foto propiedad suya… un recuerdo del hombre que ha perdido.
– ¿Crees que eran amantes?
– Cosas más raras se han visto.
– En ese caso…
Pero Rebus negó con la cabeza.
– ¿Servirse de sus ardides de mujer para inducir a Herdman al asesinato? Por favor, Siobhan…
– Cosas más raras se han visto -repitió ella.
– Hablando de eso, ¿vas a invitarme? -dijo él alzando su vaso vacío.
– De eso nada -replicó ella levantándose.
Rebus la siguió mohíno fuera del bar. Siobhan estaba junto al coche, parecía paralizada por algo. Rebus no veía nada digno de particular en los alrededores. Los góticos continuaban hablando en grupos, con excepción de Teri. Tampoco había rastro de los Perdidos. Los turistas se paraban para hacerse fotos.
– ¿Qué pasa? -preguntó.
Ella señaló con la cabeza un coche aparcado en la acera de enfrente.
– Creo que es el Land Rover de Brimson -contestó.
– ¿Estás segura?
– Vi uno igual cuando fui a Turnhouse -añadió ella mirando la calle de arriba abajo.
No se veía a Brimson por ninguna parte.
– Está mucho más viejo que mi Saab -comentó Rebus.
– Sí, pero tú no tienes un Jaguar en el garaje de tu casa.
– ¿Tiene un Jaguar y usa ese Land Rover para el arrastre?.
– Sí, desde luego es ilustrativo… los niños y sus juguetes -dijo ella mirando otra vez la calle-. ¿Dónde estará?
– A lo mejor te está acosando -añadió Rebus, pero al ver la cara que ella ponía se disculpó encogiéndose de hombros.
Siobhan volvió a mirar el coche intrigada y convencida de que era el de Brimson. Sería pura coincidencia, pensó.
Coincidencia.
De todos modos, anotó la matrícula.
Aquella noche Siobhan se acomodó en el sofá tratando de encontrar algo interesante en la tele. Dos presentadoras bien vestidas le decían a su víctima lo mal que le sentaba la ropa que llevaba; en otro canal limpiaban y ordenaban una casa, y no le quedó más opción que una deprimente serie cómica o un documental sobre sapos de cañaveral.
Lo tenía bien merecido por no haber pasado por el videoclub. No tenía muchas películas y ya las había visto tantas veces que se sabía los diálogos de memoria y lo que pasaba en cada escena. Pondría música o la televisión sin sonido para inventarse los diálogos de la aburrida serie. Incluso de los sapos. Acababa de hojear una revista, luego había ido a por un libro que también había desechado y se había puesto a comer patatas fritas y chocolatinas compradas cuando había parado a poner gasolina. Tenía en la mesa de la cocina un resto de chow mein que podía calentar en el microondas. Lo malo es que se le había acabado el vino y no tenía más que envases vacíos en la cola del reciclaje. Ginebra tenía, pero no con qué combinarla, salvo coca-cola light, y no estaba tan desesperada.
De momento.
Podía llamar a alguna amiga, pero no le sería buena compañía. Tenía en el contestador un mensaje de su amiga Caroline invitándola a una copa. Caroline, rubia y menuda, siempre llamaba la atención cuando salían juntas. Siobhan decidió no contestar a su invitación de momento. Estaba muy cansada y la investigación bullía sin parar en su cerebro. Se hizo un café y apenas dio un sorbo comprendió que lo había preparado sin hervir el agua. Acto seguido dedicó dos minutos a buscar azúcar hasta que recordó que no tomaba azúcar en el café desde jovencita.
– Demencia senil -farfulló-. «Y hablar sola, otro síntoma.»
El chocolate y las patatas fritas estaban excluidos de su dieta por los ataques de pánico. También la sal, las grasas y el azúcar. No sentía el pulso acelerado, pero sabía que tenía que calmarse de alguna manera, relajarse y desconectarse antes de acostarse. Había estado mirando por la ventana las casas de enfrente y contemplando con la nariz pegada al cristal cómo discurría el tráfico dos pisos más abajo. La calle estaba tranquila; tranquila y oscura, sólo se veía la acera iluminada por la luz anaranjada de las farolas. No había ningún ogro ni nada que temer.
Recordó que hacía mucho tiempo, cuando aún tomaba azúcar con el café, durante un tiempo tuvo miedo a la oscuridad. A los trece o catorce años, demasiado mayor para confesárselo a sus padres. Gastaba el dinero que le daban en comprar pilas para la linterna que mantenía encendida toda la noche bajo las sábanas, con la respiración contenida por si entraba alguien en el cuarto. Las pocas veces en que sus padres la sorprendieron, pensaron que se quedaba hasta tarde leyendo. Nunca sabía qué era mejor, si dejar la puerta abierta para poder echar a correr o cerrarla para que no entraran intrusos. Cada día miraba dos o tres veces debajo de la cama, un espacio reducido donde guardaba los discos. Lo curioso es que no tenía pesadillas. Y si alguna vez las tenía volvía a sumirse en un sueño profundo y reparador. Nunca sufría ataques de pánico y al final acababa por olvidarse del objeto de su miedo. Poco después guardó la linterna en un cajón y el dinero que invertía en baterías comenzó a gastarlo en cosméticos.
No recordaba cómo había sido el proceso: ¿Había empezado ella a fijarse en los chicos o los chicos en ella?
– Prehistoria, mujer -musitó.
No había ogros fuera, ni tampoco galantes caballeros, por deslustrados que fuesen. Se acercó a la mesa y miró las notas sobre la investigación. Todo lo que le habían entregado el primer día estaba apilado en desorden: datos, informes de la autopsia y de la Policía Científica, fotos del escenario del crimen y de los chicos. Examinó sus rostros. Derek Renshaw y Anthony Jarvies. Los dos eran guapos, pero un poco insulsos. Los ojos de Jarvies, de pobladas pestañas, destellaban una inteligencia altanera, mientras que Renshaw no parecía tan pagado de sí mismo, tal vez fuera por cierto complejo social al lado de Jarvies. Seguro que Allan Renshaw se sentía ufano de que su retoño fuese amigo del hijo de un juez. En los padres constituye una motivación enviar a los hijos a colegios de pago para que se codeen con gente de alcurnia que pueda serles útil en el futuro. Ella conocía a compañeros del cuerpo, y no con sueldo del DIC, que hacían sacrificios por matricular a sus hijos en colegios que a ellos les habían estado vedados. Sí, cuestiones de clase. Pensó en Lee Herdman, que había estado en el Ejército, en las SAS, sometido a las órdenes de oficiales que habían ido a los colegios correctos y que hablaban correctamente. ¿Sería tan simple la explicación? ¿Podría haber motivado su estallido de locura el simple rencor de clase hacia la élite?
«No hay misterio», le había dicho a Rebus, pero en ese momento se echó a reír. Si no había misterio, ¿de qué se preocupaba? ¿Por qué se afanaba de aquel modo? ¿Qué le impedía olvidarse de todo y descansar?
Читать дальше