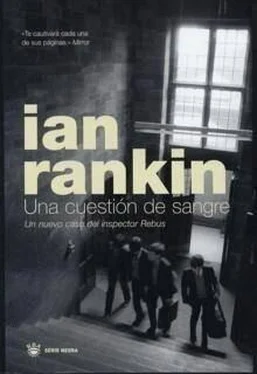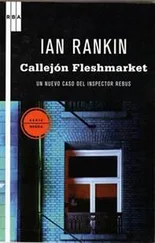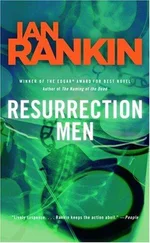– ¿Nunca ha vendido a alguien armas de fuego ilegales?
– Nunca.
– ¿Ni conoce a nadie que pueda venderlas?
– Como le dije antes, no soy un soplón.
– ¿Y no conoce a alguien capaz de reactivar esas armas que usted vende a coleccionistas?
– Ni idea, señoría.
Pettifer asintió con la cabeza y miró las hojas que seguían tan en blanco como al principio, momento que aprovechó Johnson para volver la cabeza hacia Rebus.
– ¿Qué tal le sienta volver a segunda clase, señor Rebus?
– Me gusta. El público suele tener costumbres más limpias.
– Vaya, vaya… -replicó Johnson esbozando una sonrisa y levantando un dedo-. No me gusta que funcionarios engreídos ensucien mi salón vip.
– Ya verás lo bien que vas a estar en Barlinnie, Pavo Real -replicó Rebus-. O dicho de otro modo, ya verás cómo vuelves locos a los chicos. La elegancia suele tener buena aceptación en la cárcel.
– Señor Rebus… -dijo Johnson agachando la cabeza y lanzando un suspiro-, las vendettas son muy feas. Pregunte a los italianos.
Pettifer se acomodó en la silla y sus pies rascaron el suelo.
– Tal vez podríamos volver a la pregunta dónde cree usted que Lee Herdman se procuró las armas -dijo.
– Actualmente casi todas son made in China, ¿no es cierto? -respondió Johnson.
– Me refiero -prosiguió Pettifer con leve tono de irritación- a quién recurriría una persona para hacerse con ellas.
Johnson se encogió exageradamente de hombros.
– ¿Por la culata y el gatillo? -Se rio de su propio chiste, carcajeándose en el silencio de la sala. Luego se revolvió en la silla, intentando poner cara solemne-. La mayoría de los armeros operan en Glasgow. A esos tíos es a quienes tendrían que preguntar.
– Ya lo están haciendo nuestros compañeros de allí -dijo Pettifer-. Pero, entretanto, ¿se le ocurre alguien en particular a quien debamos interrogar?
– A mí que me registren -contestó Johnson encogiéndose de hombros.
– Agente Pettifer, no lo dude, hágalo -comentó Rebus yendo hacia la puerta-. Tómele la palabra.
Fuera no había cesado el barullo y no había rastro de Siobhan. Rebus pensó que estaría en la cantina, pero en vez de ir a buscarla subió a la primera planta y miró en un par de cuartos de interrogatorio hasta dar con Demonio Bob, de quien se ocupaba en mangas de camisa el sargento George Silvers. En St Leonard llamaban a Hi-Ho Silvers. Era un viejo veterano que esperaba la jubilación con tanta ansia como un autoestopista a un camión. Silvers le saludó escuetamente con una inclinación de cabeza. Tenía una lista con doce preguntas y pretendía plantearlas y que le contestaran, para que aquel ejemplar que tenía enfrente fuera devuelto a la calle. Bob vio que Rebus cogía una silla y se sentaba entre ellos dos con la rodilla casi pegada a la suya, y se puso nervioso.
– Acabo de charlar con Pavo Real -dijo Rebus sin inmutarse por haber interrumpido una de las preguntas de Silvers-. Debería cambiar el nombre por el de Canario.
– ¿Por qué dice esto? -preguntó Bob con cara de bobo.
– ¿Tú qué crees?
– No lo sé.
– ¿Qué hacen los canarios?
– Vuelan… viven en los árboles.
– Viven en la jaula de tu abuela, imbécil, y cantan.
Bob reflexionó sobre aquello. A Rebus casi le pareció oír sus atrofiados mecanismos cerebrales. Era pura comedia en muchos malhechores que no eran nada tontos, pero Bob o bien era Robert de Niro en plena aplicación del método o no sabía actuar.
– ¿Qué? -replicó y, al ver la mirada de Rebus, añadió-: ¿Qué es lo que cantan?
No, no era Robert de Niro.
– Bob -añadió Rebus apoyando los codos en las rodillas e inclinándose hacia el joven-, si sigues con Johnson vas a pasarte media vida entre rejas.
– ¿Y?
– ¿No te importa?
Al decirlo comprendió que era una pregunta ociosa; lo corroboraba la mirada de suficiencia de Silvers. Para aquel tipo, la cárcel no sería más que otra etapa de aturdimiento que no ejercería sobre él el menor efecto.
– Johnson y yo somos socios.
– Ah, claro, y seguro que te da el cincuenta por ciento. Vamos, Bob… -añadió Rebus con una sonrisa de complicidad-. Te está atando la soga al cuello. Con una enorme sonrisa, cegándote con sus dientes perfectos. Te va a traicionar, y cuando la cosa se ponga fea, ¿quién va a pagar el pato? Para eso te tiene a su lado. Tú eres el monigote que recibe la tarta en la cara en la comedia. ¡Las armas las compráis y vendéis los dos, por Dios bendito! ¿Crees que no os tenemos en el punto de mira?
– Son réplicas para coleccionistas -espetó Bob, como quien recuerda una lección y la repite de memoria.
– Ah, claro, todos quieren tener unos cuantos Glock 17 y Walther PPK de imitación para adornar su chimenea.
Rebus se incorporó. No sabía si iba a poder hacérselo entender a Bob. Tenía que haber algo, un punto débil. Pero aquel fulano era amorfo como una pasta aguada que por más que se amase no acaba de adquirir forma. Hizo un último intento.
– Bob, un día de éstos un chaval va a sacar una de esas réplicas vuestras y lo van a tumbar de un tiro creyendo que es auténtica. Sucederá cualquier día.
Se dio cuenta de que había puesto cierta emoción en sus palabras. Silvers le observaba, empezando a preguntarse qué se traía entre manos. Rebus le miró, se encogió de hombros y se levantó.
– Piénsalo, Bob; hazme ese favor -añadió tratando de mirarle a los ojos, pero el joven miraba a las luces del techo, boquiabierto, como si fueran fuegos artificiales.
– Yo nunca he ido al teatro -estaba diciéndole a Silvers cuando Rebus salía.
* * *
Siobhan, al ver que Rebus la dejaba plantada, había ido al DIC. La sala estaba llena de policías sentados a las mesas de sus colegas de St Leonard interrogando a los detenidos. Vio que habían apartado a un lado el monitor del ordenador de su mesa y que la bandeja de la correspondencia estaba en el suelo. El agente David Hynds tomaba notas de lo que decía un joven con pupilas reducidas a puntas de alfiler.
– ¿Qué pasa con tu mesa? -preguntó Siobhan.
– La sargento Wylie hizo valer su jerarquía -respondió Hynds señalando con la cabeza hacia Ellen Wylie, que, sentada a la mesa y preparada para el siguiente interrogatorio, alzó la vista al oír su nombre y sonrió.
Siobhan le devolvió la sonrisa. Wylie pertenecía a la comisaría del West End y tenía su mismo rango, pero llevaba más años en el cuerpo, lo que las hacía posibles rivales en el escalafón. Optó por meter en un cajón la bandeja de la correspondencia, fastidiada por aquella invasión. La comisaría de cada cual era como un feudo particular, y no se sabía lo que los invasores podían llevarse.
Al coger la bandeja vio con el rabillo del ojo un sobre blanco que sobresalía de un montón de informes grapados. Lo cogió y guardó la bandeja en el único cajón hondo de la mesa, lo cerró y echó la llave. Hynds estaba mirándola.
– De aquí no necesitas nada, ¿verdad? -preguntó ella, y Hynds negó con la cabeza, quizás esperando una explicación.
Pero Siobhan se alejó y bajó a la máquina de refrescos. Allí estaba todo más tranquilo; en el aparcamiento había un par de policías de las otras comisarías tomándose un descanso, fumando y contando chistes. No vio a Rebus, de modo que se quedó junto a la máquina y abrió la lata helada. Notó el azúcar en los dientes y acto seguido en el estómago; miró la lista de ingredientes del bote y recordó que los libros sobre ataques de pánico recomendaban prescindir de la cafeína. Se había propuesto hacer un hueco en sus preferencias al café descafeinado y también sabía que hacían refrescos sin cafeína; otra cosa que evitar era la sal, por la tensión y todo eso. El alcohol, tomado con moderación, no era problema. Se preguntó si una botella de vino por la noche después del trabajo podía calificarse de «moderada»; no estaba muy segura. La cuestión era que si bebía sólo media botella, el vino se echaba a perder para el día siguiente. Tomó mentalmente nota de explorar la posibilidad de comprar medias botellas.
Читать дальше