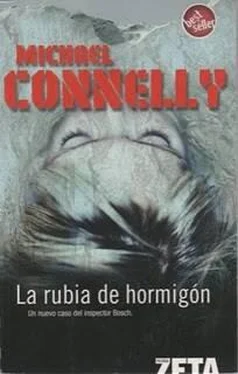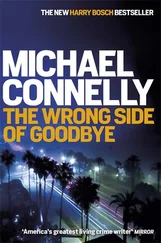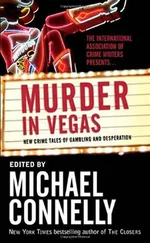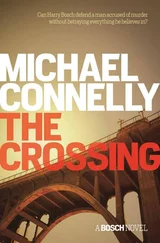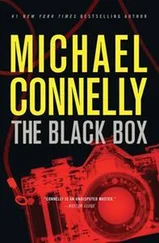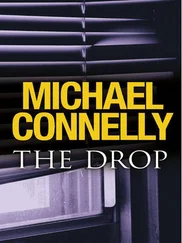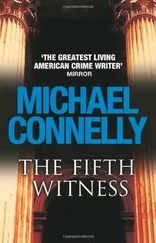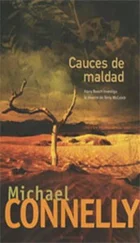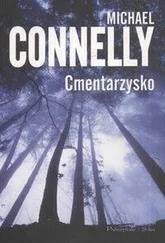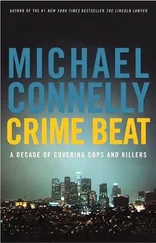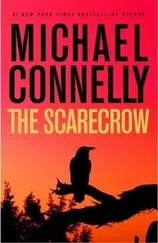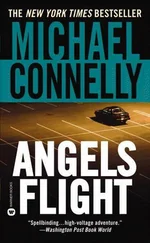Edgar estaba de pie tras la puerta, en un recibidor de baldosas. Estaba hablando por un teléfono móvil y parecía que le estaba pidiendo a la unidad de relaciones con los medios que enviara a gente para controlar aquello. Al ver a Bosch señaló al piso de arriba.
Las escaleras partían justo de la entrada y Bosch subió. Había un amplio pasillo al que se abrían cuatro puertas. Un grupo de detectives se arremolinaba ante la puerta del fondo y, de vez en cuando, miraban al interior. Bosch se dirigió hacia allá.
Por una parte, Bosch sabía que había formado su mente para que funcionara casi como la de un psicópata. Aplicaba la psicología de la cosificación cuando acudía al escenario de un crimen. Las personas muertas no eran personas, eran cosas. Tenía que concebir los cuerpos como cadáveres, como pruebas. Era la única forma de superarlo y cumplir con su labor, la única forma de sobrevivir. Pero, por supuesto, resultaba más sencillo decirlo o pensarlo que hacerlo. Bosch no siempre se sentía capaz.
Como miembro del equipo de investigación inicial del Fabricante de Muñecas, había visto a las seis últimas víctimas atribuidas al asesino en serie. Las había visto in situ, es decir, en la situación en la que fueron halladas. En ninguna ocasión había sido fácil. La sensación de desamparo de las víctimas era más fuerte que todos sus esfuerzos por verlas como objetos. Además, saber que procedían del mundo de la calle lo agravaba más aún. Era como si la tortura a la que el asesino sometió a cada una de ellas hubiera sido sólo el episodio final, en una vida llena de humillaciones.
Miró entonces al cuerpo desnudo y torturado de Honey Chandler y no hubo truco ni estrategia mental alguna capaz de impedir que el horror que estaba presenciando le sobrecogiera el alma. Por primera vez en todos los años que había trabajado como investigador de homicidios, sólo quería cerrar los ojos y salir de allí.
Pero no lo hizo. En lugar de marcharse, permaneció junto a los demás hombres, que miraban con la mirada vacía y actitud indiferente. Era como una reunión de asesinos en serie. Algo le hizo pensar en el juego de bridge en San Quintín que Locke había mencionado. Cuatro psicópatas alrededor de la mesa con más asesinatos a sus espaldas que cartas en el juego.
Chandler estaba boca arriba, con los brazos extendidos a los lados. Tenía el rostro pintado con maquillaje muy estridente, de modo que buena parte de la decoloración violácea que ascendía desde el cuello quedaba oculta. Una tira de cuero, cortada de un bolso cuyo contenido estaba esparcido por el suelo, le apretaba con fuerza el cuello, con un nudo en la parte derecha que parecía atado con la mano izquierda. Al igual que en los casos anteriores, si el asesino había usado instrumentos de control o una mordaza, se los había llevado consigo.
Sin embargo, había algo que no encajaba con el patrón. Bosch vio que el Discípulo estaba improvisando, ahora que ya no actuaba con el camuflaje del Fabricante de Muñecas. El cuerpo de Chandler estaba lleno de quemaduras de cigarrillos y marcas de mordiscos. Algunas habían sangrado y en otras tenía moratones hinchados, lo que significaba que la tortura se había producido cuando ella todavía estaba viva.
Rollenberger estaba en la habitación y daba órdenes, e incluso le indicaba al fotógrafo los ángulos que quería. Nixon y Johnson también se encontraban en la habitación. Bosch se dio cuenta, como probablemente lo habría hecho Chandler, de que la última humillación era que su cuerpo quedaba exhibido durante horas ante unos hombres a los que había despreciado en vida. Nixon levantó la mirada, vio a Bosch en el vestíbulo y salió de la habitación.
– Harry, ¿qué fue lo que te llevó hasta ella?
– No se presentó en el juzgado esta mañana. Pensé que valdría la pena acercarse a comprobar. Supongo que ella era la rubia. Lástima no haberme dado cuenta en un primer momento.
– Ya.
– ¿Tenemos ya hora del fallecimiento?
– Sí, un cálculo aproximado. El técnico del forense dice que la muerte se produjo hace al menos cuarenta y ocho horas.
Bosch asintió. Eso quería decir que ya estaba muerta cuando él encontró la nota y lo hacía un poco más fácil.
– ¿Se sabe algo de Locke?
– Cero.
– ¿Os han asignado el caso a Johnson y a ti?
– Sí, Hans Off nos lo dio. Lo encontró Edgar, pero antes tiene que atender el caso de la semana pasada. Sé que la intuición fue tuya, pero supongo que Hans Off pensó que con lo del juzgado y…
– No te preocupes. ¿Qué queréis que haga?
– Dime tú. ¿Qué quieres hacer?
– No quiero entrar ahí. No me caía bien, pero me caía bien, ya me entiendes.
– Sí, claro. Éste es de los feos. ¿Has notado que está cambiando? Ahora muerde. Quema.
– Sí, ya lo he visto. ¿Alguna otra novedad?
– Que sepamos, no.
– Voy a echar un vistazo al resto de la casa. ¿Está limpia?
– No hemos tenido tiempo de buscar huellas. Sólo hemos dado una pasada rápida. Ponte guantes e infórmame de lo que encuentres.
Bosch se dirigió hacia una de las cajas de material que estaban alineadas contra la pared del vestíbulo y sacó un par de guantes de un expendedor que parecía una caja de pañuelos de papel.
Irving pasó a su lado por las escaleras sin decir palabra, sus miradas se cruzaron durante apenas un segundo. Cuando llegó a la entrada, vio a dos subdirectores apostados en las escaleras de la calle. No estaban haciendo nada, salvo asegurarse de salir en la secuencia de televisión con pose seria y preocupada. Bosch advirtió que un creciente número de periodistas y cámaras se agolpaban tras la cinta de plástico.
Miró a su alrededor y encontró el despacho de Chandler en una pequeña habitación que daba al salón. Dos de las paredes tenían estanterías de obra repletas de libros. La habitación tenía una ventana al tumulto que se había formado justo detrás del jardín de la entrada. Se puso los guantes y empezó a buscar en los cajones del escritorio. No encontró lo que buscaba, pero había signos de que alguien había registrado el escritorio. Las cosas estaban desparramadas en los cajones, los documentos de los expedientes estaban fuera de las carpetas. No estaba tan ordenado como la mesa de Chandler en el tribunal.
Echó un vistazo debajo de la agenda. La nota del Discípulo no estaba allí. Sobre el escritorio había dos libros, un diccionario jurídico y el código penal de California. Recorrió las páginas de ambos, pero no encontró la nota. Se recostó en la silla de despacho de cuero y levantó la vista hacia las dos paredes de libros.
Calculó que tardaría dos horas revisar todos los libros y aun así probablemente no daría con la nota. Fue entonces cuando reparó en el lomo verde y torcido de un libro en el segundo estante empezando por arriba, junto a la ventana. Lo reconoció. Era el libro del que Chandler había leído un fragmento en su alegato final. El fauno de mármol. Se levantó y sacó el libro de su sitio.
Allí estaba la nota, doblada en la mitad del libro. También estaba el sobre en el que había llegado. Y Bosch supo inmediatamente que sus sospechas habían sido acertadas. La nota era una fotocopia de la página que dejaron en la comisaría de policía el lunes anterior, el día de las declaraciones iniciales. La única diferencia residía en el sobre. No lo habían llevado hasta allí. Lo habían enviado por correo. El sobre tenía un sello y posteriormente había sido matasellado en Van Nuys el sábado anterior a las exposiciones iniciales.
Bosch miró el matasellos y supo que resultaría imposible intentar seguir cualquiera de las pistas. Habría innumerables huellas de todos los empleados de correos que lo habían tenido en sus manos. Llegó a la conclusión de que la nota tendría un escaso valor probatorio.
Читать дальше