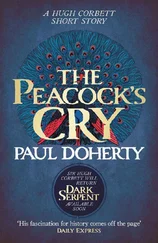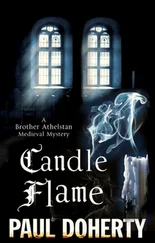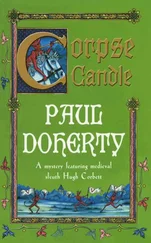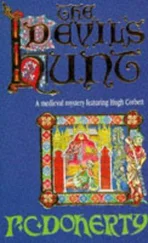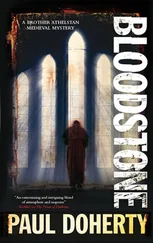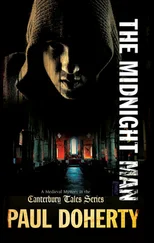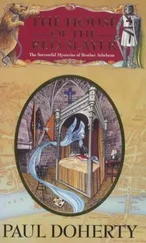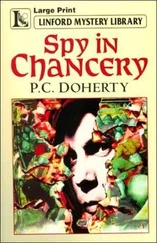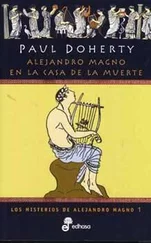Paul Doherty - La caza del Diablo
Здесь есть возможность читать онлайн «Paul Doherty - La caza del Diablo» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La caza del Diablo
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La caza del Diablo: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La caza del Diablo»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La caza del Diablo — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La caza del Diablo», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Las palabras de Corbett fueron proféticas. Mientras él se preparaba para dirigirse a Oxford, William Passerel, el administrador rechonchete de rostro rubicundo, se encontraba sentado en su oficina de la cancillería de Sparrow Hall, intentando no prestar atención al clamor de voces procedente de la calle. Arrojó su pluma sobre el escritorio, se tapó la cara con las manos e intentó controlar las lágrimas de temor que humedecían sus ojos.
– ¿Por qué? -susurró para sí-. ¿Por qué ha tenido que morir Ascham? ¿Quién lo habrá matado?
Passerel suspiró y se reclinó en la silla. «¿Por qué? ¿Por qué?» No cesaba de hacerse la misma pregunta. «¿Por qué había escrito Ascham su nombre, o parte de él, en aquel pergamino?» El día que Ascham murió, él había estado en Abingdon. Había regresado pocos minutos antes. Ahora le acusaban de haber asesinado al hombre que consideraba su hermano. Passerel levantó la mirada hacia el crucifijo colgado en la pared blanqueada.
– ¡Yo no lo hice, Señor! -juró-. ¡Soy inocente!
El rostro esculpido y labrado del Salvador le devolvió una mirada inexpresiva. Passerel escuchó que el abucheo de la calle crecía. Se acercó a la ventana y miró por ella. Un grupo de estudiantes, la mayoría de ellos galeses, se amontonaban abajo. Passerel reconoció a muchos de ellos. Algunos llevaban un gorrión toscamente cosido en la túnica, la insignia de la universidad. Su líder, David ap Thomas, un joven alto, rubio y fornido, estaba muy entretenido aleccionándolos mientras hacía aspavientos con las manos. Incluso el mendigo ciego, que normalmente permanecía de pie en la esquina de la calle pidiendo limosna con su platillo, había recogido sus harapos y los había colocado cerca de él para escucharle. Passerel trató de guardar la compostura. Volvió a la lista que estaba elaborando con los efectos personales de Ascham: una toga escarlata con mangas de tartán, cojines verdes, orlas de seda, copas, copones bañados en oro, vestiduras plateadas, platillos, platos, rosarios, abalorios de ámbar y breviarios. Durante un rato, a pesar del creciente clamor de la calle, Passerel pudo trabajar. Sin embargo, las voces se convirtieron en gritos y en aclamaciones de desafío que chillaban su nombre. Se deslizó furtivamente hasta la ventana de bisagras y echó un vistazo afuera. El corazón le dio un vuelco; sintió un sudor frío y pegajoso que le empapaba todo el cuerpo. La multitud se había convertido en un río de gente. No paraban de gritar y chillar, con los puños en alto. El líder, David ap Thomas, de pie con las manos en jarra, vio a Passerel en la ventana.
– ¡Allí está! -gritó; su voz retumbó como una campana-. ¡El asesino de Ascham, Passerel el perjuro! ¡Passerel el asesino!
Sus palabras fueron aclamadas: puñados de barro e inmundicia fueron lanzados contra la ventana. Un ladrillo fue a estrellarse contra el parteluz. Passerel sollozó, se arrebujó en la toga. La puerta se abrió de par en par y Passerel dio un respingo. Leonard Appleston, profesor de teología de la universidad, conferenciante en las facultades, irrumpió en la sala. Su rostro, cuadrado y bronceado, se había vuelto cenizo; el miedo había tensado su boca.
– ¡William, por el amor de Dios! -gritó Appleston agarrando al administrador por el brazo-. ¡Tenéis que huir!
– ¿Adónde? -Passerel no paraba de mover las manos con agitación.
– Al santuario -replicó Appleston. Agarró al administrador y lo atrajo hacia sí-. Id por las escaleras de atrás, rápido. ¡Marchaos!
Passerel miró a su alrededor, a sus libros, a sus queridos manuscritos. Él, todo un erudito, se veía obligado a huir como una rata de alcantarilla. No tenía opción. Appleston seguía empujándolo fuera de la habitación, hacia la galería. En el hueco de la escalera se encontró con lady Mathilda Braose; su rostro delgado y antipático estaba sobrecogido. A su lado tenía al sordomudo Moth, que la seguía a todas partes como un perro. La mujer le gritó algo pero Appleston obligó a Passerel a pasar de largo. El administrador, a quien el miedo le había acelerado el paso, se escabulló hacia la cocina, cruzó el fregadero y salió de aquella habitación que olía a orines. Un gato sarnoso salió a su paso y se erizó. Passerel lo echó a un lado de una patada, se volvió y miró al fondo de la galería. Appleston le hacía gestos desde la puerta para que continuara adelante.
– ¿Por qué tengo que esconderme? -los labios empezaron a temblarle-, pero ¿por qué tengo que hacerlo? -gritó.
Escuchó un ruido en la boca de la calle y levantó la vista. El estómago se le encogió del miedo. Un grupo de estudiantes había llegado hasta allí. Esperaba que con la poca luz no pudieran verle. Se ocultó, cerró los ojos y empezó a rezar a santa Ana, su patrona.
– ¡Allí está! -gritó una voz-. ¡Passerel el asesino!
El administrador empezó a correr calle abajo. Se paró al llegar al final. «¿Qué camino debo tomar? ¿La calle del Bocardo? ¿Quizás el castillo?» Escuchó un ruido de pasos que se acercaban y cambió de dirección. Corrió tan rápido como pudo, abriéndose paso entre los estudiantes, comerciantes, echando a un lado a unos niños que se habían puesto a jugar con la vejiga inflada de un cerdo. Soltó una exhalación de alivio cuando vio la puerta del cementerio de la iglesia de San Miguel. Detrás se escuchaba un eco de voces que gritaban: «¡Muerte!, ¡Muerte!». Pensó que había conseguido despistar a sus perseguidores, mas notó un puñado de tierra que pasó rozándole la cara. Passerel corrió en dirección al cementerio y se coló por la puerta de la iglesia. Cerró la puerta tras de sí y echó el pestillo.
– ¿Qué queréis? -preguntó la voz de una mujer.
Passerel, empapado de sudor, escudriñó en la oscuridad. Levantó la vista hacia la luz que parpadeaba a través de una hendidura situada en un tabique de madera sobre el suelo. Al principio pensó que había oído la voz de un fantasma, pero se dio cuenta de que se trataba de una anacoreta que se alojaba en una celda construida justo encima del portal principal. Passerel escuchó fuera el ruido de los gritos y golpes.
– Busco refugio en el santuario -musitó.
– Entonces tocad la campana que tenéis a vuestra izquierda -ordenó la anacoreta-. La iglesia tiene una puerta lateral. ¡Deprisa u os cortarán el paso!
Passerel tanteó en la oscuridad y tiró de la cuerda. La campana empezó a doblar como el presagio de la muerte.
– ¡Corred! -gritó la mujer.
Passerel no necesitó que se lo dijeran dos veces. Atravesó volando la nave, resbalando y deslizándose sobre el suelo liso de piedra gris. Llegó a la reja de madera de roble que separaba la nave del coro, robusta y de poca altura. Se tropezó al entrar en el santuario y se agarró al altar. La campana, todavía doblando por la fuerza con la que había tirado de ella, retumbaba por toda la iglesia. Passerel, sollozando como un niño, se arrodilló en la oscuridad. Levantó la vista hacia la luz roja que iluminaba el santuario: una pequeña antorcha que brillaba dentro de un receptáculo de cristal rojo en una estantería sobre una píxide de plata donde se guardaban las hostias. La puerta lateral se abrió con estruendo. Passerel gimió de miedo.
– ¿Qué deseáis? ¿Qué buscáis?
Passerel entornó los ojos: una figura encapuchada apareció en la entrada de la reja. La débil luz de una yesca encendida y una vela iluminaron un rostro afable, con el cabello despeinado y de punta y unos ojos tristes en una cara surcada de arrugas que reflejaban el paso de los años. Passerel suspiró aliviado al reconocer al padre Vicente, el párroco de San Miguel.
– Busco refugio -gimió Passerel.
– ¿Qué crimen habéis cometido?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La caza del Diablo»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La caza del Diablo» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La caza del Diablo» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.