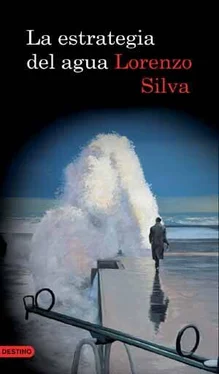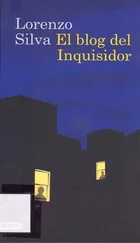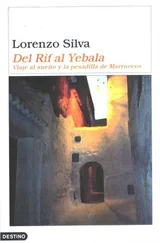Torres Gemelas. Era uno de esos cuadros que ya venden enmarcados en los hipermercados. Revolvimos por encima cajones y armarios. Sólo había ropa.
Nos quedaba la última habitación. Era la única cuya puerta estaba cerrada. Yo era el que estaba más cerca e hice girar el picaporte. Cuando empujé la hoja, descubriendo el interior, un denso silencio se instaló entre los integrantes de la comitiva. Ante nuestros ojos apareció un dormitorio infantil, profusamente decorado con motivos tomados de las películas de Disney. La funda del edredón era del ratón Mickey, en las paredes había pósters de Los Increíbles y el pez Nemo y los cojines que reposaban sobre la cama mostraban al robot WALL-E. Aparte de eso, había una docena de perros de peluche y en el espacio entre la ventana y el armario empotrado se alzaba una estantería estrecha, también de IKEA, llena de cuentos infantiles. De la esquina colgaba, suspendida de un cordón, una espada de pirata en cuya empuñadura se sujetaba un sombrero negro con una calavera y dos tibias cruzadas. Sobre las baldas, una espada retráctil de caballero Jedi, un muñeco de Indiana Jones con su látigo, el coche rojo de Cars, etcétera.
– El cuarto del hijo -osó finalmente decir el teniente Aparicio, en voz queda-. Unos ocho años, según el cálculo de los vecinos.
No había pensado en ese detalle. Me había tomado nota del dato de las desavenencias con la ex cónyuge, pero no se me había llegado a pasar por la imaginación la posibilidad de que el conflicto entre ambos contara con el factor, normalmente agravante, de una progenie común. De pronto, al ver aquel cuarto decorado con el afán que Óscar Santacruz no había puesto en ninguna otra zona de la vivienda, un afán en el que resultaba más que ostensible el amor paternal, el bosquejo sumario y más bien desganado que me había hecho del carácter de aquel hombre, por sus antecedentes y las circunstancias de su muerte, quedaba reducido a una torpe e incompleta caricatura. Tenía el recorrido suficiente como para haber comprobado que los delincuentes, incluso los más desalmados, pueden demostrar por sus seres queridos los mismos sentimientos de ternura que quienes no acostumbran a infringir el Código Penal. Sabía bien que el hecho de que aquel hombre los tuviera hacia su hijo no excluía ninguna bajeza en su trayectoria. Pero no había llegado a desarrollar la dureza de corazón que me habría hecho falta para dejar de conmoverme ante la visión de aquel cuarto infantil que ahora era el símbolo de una ausencia irreparable, el triste anuncio de una vida de despojo y de orfandad. Incluso si el padre muerto había sido un canalla. O especialmente en ese caso.
La juez recorrió la habitación con la mirada. También en sus ojos había, de pronto, un destello de humanidad. Al fin dijo:
– Supongo que en esta habitación no encontraremos gran cosa. Creo que podemos dar por cerrada aquí la diligencia.
– No se fíe, señoría -advirtió el teniente Aparicio-. No sabe usted lo que algunos pueden llegar a esconder dentro de un peluche.
– Ya lo miraremos, mi teniente -dije-. Pero me sumo al parecer de su señoría. Y creo que ya la hemos entretenido demasiado.
La juez me observó como si la descolocara mi adhesión. También Chamorro. Pero en ese instante mi mente estaba demasiado lejos como para darle al estupor de ambas la más mínima importancia.
La juez se despidió del teniente, de Chamorro y finalmente de mí con un apretón de manos. Sus dedos hacían una fuerza inaudita al estrechar los dedos ajenos, y durante una fracción de segundo maldije la anticuada deferencia que me movía a no infligir a las manos femeninas el torniquete que siempre aplicaba a las masculinas, porque sabido es que en esos lances de salutación, al hispánico y viril modo, quien no se adelanta a triturar al contrario resulta triturado por él. La juez me pilló pues totalmente desprevenido, y después del contacto me quedó la incómoda sensación de haber metido los dedos en un cepo.
– Gracias por todo -dijo la juez, con una amabilidad que tampoco me esperaba-. Decreto el secreto de las actuaciones, así que les ruego que velen por él en lo que les corresponde. Aunque no me hago muchas ilusiones, no quiero dar más alimento de la cuenta a los buitres.
Hizo un gesto para indicar dónde se encontraba la unidad móvil de una televisión local. Junto a ella aguardaban dos periodistas jóvenes, una con el micrófono en la mano y la otra con la cámara.
– Y téngame informada en todo momento, por favor -me pidió-. Llámeme esta tarde o esta noche para contarme cómo van.
Sacó una tarjeta y sobre ella escribió deprisa un número. Me la tendió con una expresión que me costó descifrar. Podía ser una sonrisa y podía querer decir que me invitaba a mantener una entente cordial mientras durara la investigación, pero también que si quería llevar las cosas de otro modo, no iba a amilanarse, y que yo, como bien debía constarme, llevaba todas las de perder. Luego cruzó la calle, esquivó a las periodistas con un seco ademán y se metió en el coche del juzgado con el secretario. La vi ahuecarse la melena un par de veces antes de que el vehículo se perdiera al fondo de la calle. Entonces eché un vistazo a la tarjeta. Era la oficial del juzgado, con todos los datos de éste, su nombre y los dos apellidos. María Antonia Gómez Fernández-Vadillo. Lo que había escrito en el espacio libre era un número de teléfono móvil. Por lo común no celebro entrar en tales promiscuidades con los jueces. Y menos cuando tienen un apellido compuesto.
– Joder, menuda coronela -opinó el teniente Aparicio-. Si me disculpas la ironía, no te arriendo la ganancia, compañero.
– Pues no sé si te la disculpo, mi teniente -respondí, mosqueado-, y más cuando ya sabes a quién le tocaba comerse esto.
– Vamos, hombre, qué tenso estás hoy. ¿Te pasa algo?
– Cosas mías. Bueno, no sé si quieres que comentemos algún detalle más, pero si te parece yo voy a poner a mi tropa a desbrozar el terreno. Me gustaría que me dieras un enlace para este caso en tu unidad, si no tienes inconveniente. Por lo que nos pueda hacer falta.
– Pues como responsable, yo mismo. Pero como imagino que te refieres a alguien que curre, habla con la cabo Gloria. Aprovechas para pedirle los antecedentes del muerto y ya sigues el resto del asunto con ella. Por cierto: también es ella la que localizó a la hermana y la tiene controlada, te puede pasar su número de móvil y demás. Yo la llamo ahora y le digo que se esmere en satisfacer todos tus deseos.
– Permita usted que le deje insatisfecho alguno -sugirió Chamorro.
– Qué mal pensada eres, sargento -se quejó el teniente.
– Sí, ya.
– Ten cuidado, Aparicio-dije-, que cualquier día una ministra que yo me sé se encuentra con tu expediente en su mesa y tú con los cataplines rebotando por el suelo. Estamos rodeados, ¿no lo sabías?
– Doscientas ministras harían falta, para rodearos.
– Ya las pondrán. Tiempo al tiempo.
– Bueno, me parece que empiezo a sobrar -dijo el teniente-. Os deseo suerte. Y en serio, Vila: para cualquier cosa, a cualquier hora.
Y agitó en el aire su teléfono móvil.
– Vale, gracias, mi teniente. Ya te iré contando.
Aparicio buscó un número en la agenda de su aparato y apretó la tecla. Al cabo de unos segundos, ordenó al invisible interlocutor:
– Vente para el portal. Nos vamos.
Algo debieron de decirle al otro lado, a lo que el teniente contestó:
– Vale, ahora se lo pasamos a los centrales. Ha venido Vila.
Medio minuto después apareció el guardia Castillo, un veterano de homicidios de Madrid con el que había compartido más de un marrón en el pasado. Un tipo competente, curtido y batallador. Era él quien había venido con Aparicio, que ya me parecía raro que hubiera acudido solo, como me extrañó que no hubiéramos coincidido con Castillo hasta ese momento. Al verlo, lamenté que su jefe no me lo hubiera puesto como enlace. Pero el oficial no era tonto: con la sobrecarga de trabajo que tenía su unidad, a aquel elemento se lo reservaba para resolver los asuntos que no había conseguido endosar a otros.
Читать дальше