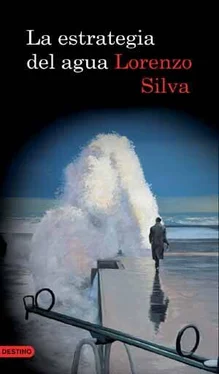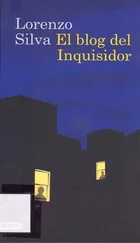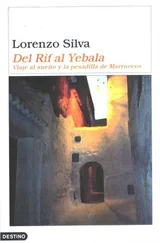– Adelante.
Chamorro empujó la puerta. Lo que a continuación hicimos es algo que he hecho muchas veces, pero que nunca deja de producirme una rara y entremezclada sensación. Penetrar en el ámbito privado de alguien, y más cuando se trata de alguien que acaba de morir, equivale a tener de pronto a tu entera disposición a otro ser humano en su más íntima desnudez. Porque para un sujeto como yo lo que viene después de atravesar el umbral del domicilio es revolver y fisgar en todas las cosas de la persona que allí habitó, con especial atención para aquellas que más y mejor puedan informar acerca de la cara no visible de su existencia. O lo que es lo mismo: de esa región desaliñada del alma donde a menudo se ventila lo que uno es y también cómo y cuándo le sobreviene el dejar de ser. La vida toda de Óscar Santacruz, tal y como la había dejado antes de salir de aquel piso para no volver a entrar, era ahora pasto de la bandada de aves carroñeras que dirigía su señoría y de la que me cabía el involuntario honor de formar parte.
La vivienda era sencilla. Un piso de tres habitaciones, unos setenta metros cuadrados algo justos. Estaba razonablemente limpio y se veía bastante ordenado, salvo por la pila de correspondencia y periódicos desparramada por la mesa, un forro polar que estaba tirado encima de uno de los sillones y las pantuflas abandonadas bajo la mesita de centro. Las paredes estaban más bien desnudas, a excepción de un par de cuadros bastante impersonales, colgados sin mucha intención. Todo el mobiliario se veía nuevo y obedecía al mismo estilo. Lo conocía bien. También yo veía la tele, en las contadas ocasiones en que me era dado permitirme esa abdicación de la realidad, desde un tresillo como aquél, y guardaba mis libros en estanterías como las que cubrían una de las paredes del salón. Óscar tenía algunos menos que yo, pero aquélla no parecía en absoluto la biblioteca de un iletrado. Calculé a bulto unos trescientos volúmenes, bastantes más, en cualquier caso, de los atesorados por el promedio de sus compatriotas. Me iba a acercar a mirar los títulos cuando oí la voz de Villalba a mi espalda:
– Cuidado, mi brigada. Procura no tocar nada ahí.
– Que no soy nuevo, Villalba.
– Por si acaso. Siempre hay a quien se le olvida, cuando ve algo que le despierta la curiosidad. El impulso automático ya sabes cuál es. Y precisamente por eso para nosotros las estanterías son un filón.
– Ya, ya lo sé. Aunque me apuesto lo que quieras a que aquí no vas a encontrar las huellas del asesino. No necesitó entrar al piso.
– Pueden estar las de quien le envió.
– También lo dudo.
– Disculpen que les interrumpa -terció la juez-. ¿Les parece que hagamos inventario de lo que haya de relevante por aquí y de lo que vayan a necesitar llevarse para mirar con más calma? Lo digo porque así dejamos ya levantada el acta y el secretario y yo nos podemos ir marchando, que tenemos un juzgado abandonado por ahí.
Pensé que esta vez mejor me callaba lo que estaba pensando.
– Cómo no -asentí-. Virginia, saca la libreta para ir haciendo la lista mientras recorremos el piso, por favor.
– Sacada está -respondió Chamorro, blandiéndola en alto.
– Gracias. Y tú, Arnau, baja al coche y sube unas cajas. Para empezar, veo allí un ordenador portátil y un par de estuches de cedes. Es lo primero que vamos a necesitar llevarnos, señoría, y si nos puede dar la autorización para reventarlo, pues eso que adelantamos.
– Les autorizaré a examinar su contenido -me corrigió-. Y les agradecería que después de hacerlo se les pudiera entregar a los eventuales herederos en el mismo estado en que lo encontramos.
– Claro, señoría, era sólo una forma de hablar. Lo trataremos con toda delicadeza. Tenemos buenos informáticos, no tema por eso.
– Bien. ¿Procedemos?
– Detrás de usted.
Fuimos recorriendo, pieza a pieza, el reducido espacio vital de aquel hombre. Las seis personas que formábamos la comitiva debíamos ir entrando por turno en cada habitación, y conducirnos con cuidado para no rozarnos embarazosamente una vez dentro, lo que me hizo pensar una vez más en la mezquindad delictiva de los especuladores inmobiliarios y de sus obedientes secuaces, los sedicentes arquitectos que proyectaban aquellos dinteles de ancho de hombros, aquellos pasillos exiguos y aquellos cuartos de baño de empaque carcelario. El piso de Óscar Santacruz tenía dos, que cualquier persona sensata habría sustituido por uno solo de dimensiones practicables. Para aprovechar mejor el poco espacio, estaban equipados de forma espartana, aunque suficiente. En la cocina tampoco sobraba sitio: apenas cabían los electrodomésticos indispensables, los dos bloques de muebles, inferior y superior, y una mesita plegable triangular con dos taburetes metidos debajo. Aquel artilugio me resultaba igualmente familiar.
– Qué mesa más curiosa -dijo el secretario.
– Artículo en oferta de IKEA. Igual que las estanterías, el tresillo, los sillones, las sillas y la mesa del comedor, la mesita de centro, el espejo y los muebles del baño -enumeré, con fría meticulosidad.
– Vaya, es usted todo un conocedor -opinó la juez.
– A la fuerza. Tengo un hijo, una macrohipoteca y un microsueldo, y no me puedo poner en huelga para que me lo suban.
Los dos funcionarios judiciales se observaron entre sí durante un segundo, acaso sopesando si en mi comentario había una alusión. Y desde luego que la había, como sí había notado Chamorro, según me daba a entender su adusto semblante. Pero si la juez y el secretario acabaron captándola, prefirieron dejarla correr. Su atención se vio atraída por los platos que se apilaban en el fregadero, y que, a uno o dos por comida, sumaban al menos un par de almuerzos y una cena. Tampoco la placa vitrocerámica estaba en perfecto estado de revista.
– Parece que el difunto era un poco dejado -dijo la juez.
– O que estuvo demasiado atareado en sus últimos días -sugerí.
También tenía pendiente la colada. Sobre un cesto en la pequeña terraza anexa a la cocina se veía una pila de ropa sucia que lo desbordaba al menos treinta centímetros. Pensé que esa ropa todavía olería a él, intensamente además. Traté de imaginar quién se ocuparía de lavarla algún día, si es que alguien llegaba a hacerlo. Qué sentiría, seleccionándola primero para separar la clara de la oscura, o tendiéndola y planchándola después. En fin, esas cosas que no le importan a nadie, salvo a quien lo hace, para quien suele ser difícil de olvidar.
Tras la cocina, pasamos a las habitaciones. Una de ellas estaba amueblada como un pequeño estudio. De hecho, no superaría los siete metros cuadrados. Había allí otra estantería con libros, un equipo de música y un ordenador de sobremesa sobre un tablero en forma de L sostenido por unas patas metálicas en forma de T invertida.
– ¿Mesa de IKEA, también? -me preguntó la juez, señalándola.
– Afirmativo. Como la silla. Y si quiere una se la monto en un pispas. Sé bien cómo evitar los errores que comete el pardillo.
– Bueno, se la ve práctica.
– Lo es. Y barata, además. Por lo que se ve, el negocio de la droga no le dejaba mucho beneficio. O se lo gastaba en otras cosas.
– Sí, eso parece.
– Ese ordenador también nos lo llevamos. Si da su permiso, señoría.
– Por supuesto. Toma nota, Antonio.
– Y los archivadores esos de ahí. Tienen toda la pinta de ser donde guardaba los documentos importantes.
– De acuerdo. Reséñenlos también.
Pasamos a la siguiente habitación. Era lo que los cursis que redactan los folletos de las promotoras y las inmobiliarias denominan un dormitorio en suite, lo que quería decir que tras una única puerta habían apiñado el dormitorio propiamente dicho, un pasadizo ante un armario empotrado al que llamaban vestidor (y que como tal podía servir, en efecto, a quien no abultara más que un gnomo) y uno de los dos cuartos de baño. En el dormitorio había una cómoda, una cama de matrimonio y una sola mesita de noche al costado izquierdo. Sobre la pared, una gran fotografía que mostraba la clásica vista nocturna de la isla de Manhattan, en cuyo perfil todavía se alzaban las
Читать дальше