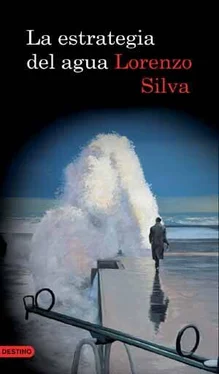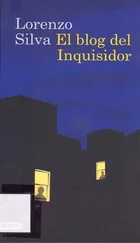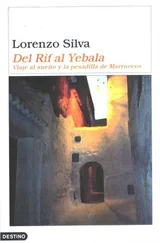– O ella -precisé, con una impertinencia que puso a prueba el rictus facial de Chamorro-. Naturalmente. Por el camino habitual.
– ¿Es decir?
A aquellas alturas, la tensión que se mascaba en el ambiente habría hecho más que aconsejable que revisara mi actitud insolente. Por mucho menos había jueces que te metían un puro. Pero aquella mañana mi ánimo era, por decirlo de algún modo, alegremente suicida. En algún recoveco de mi alma deseaba que su señoría se enfadara, y hasta que me llamase la atención. Así que continué probándola.
– Pues como Hansel y Gretel, siguiendo las miguitas -le respondí-. Acabamos de juntar las primeras. Dos le perforaron a la víctima el cráneo. La tercera la hemos recogido de esa jardinera, uno de los dos casquillos que escupió el arma homicida. Con eso, ya tenemos el DNI del arma. También hay una huella de calzado, que es una prueba bastante útil y que un profesional no suele dejar, pero el nuestro no contó con que el suelo estaba mal fregado o, mejor dicho, mal aclarado. La huella permite acotar el sexo y deducir la envergadura del individuo. Creo poder afirmar, de nuevo con un noventa y nueve por ciento de probabilidades, que el ejecutor es un varón y que se trata de un tipo grande. Aparte de eso hay cabellos y huellas dactilares, que habrá que cotejar con las de los vecinos. Quizá no nos sirva de mucho, los profesionales suelen cuidar esos detalles, pero nunca se sabe.
– Veo que ha sintetizado rápidamente la información de la escena del crimen -juzgó la juzgadora, sin perder la calma-. Y aunque no soy tan experta en la materia como usted, diría que no les lleva muy lejos. ¿Dónde piensan buscar el resto de las miguitas? Descuide, no le estoy poniendo a prueba. Sólo es para aprender, ya que le tengo a mano.
Era una contrincante aguda. Hube de admitirlo.
– Estamos a sus órdenes, señoría, puede ponernos a prueba tanto como estime conveniente. De entrada, hemos de abrir dos vías. Una, la clásica, el entorno laboral y familiar de la víctima. Por lo que sabemos estaba separado y las relaciones con su ex mujer eran más bien tormentosas. Lo había denunciado por amenazas, por las que fue condenado, y por lesiones, de las que lo absolvieron. Evidentemente, nos tocará ir a hablar con ella, y con el resto de parientes localizables. Y como nos encontramos ante un ciudadano con otros antecedentes criminales, habrá que echar un vistazo a esa parte de su vida. Dónde, cómo, con quién. Eso llevará su tiempo. Pero ya que estamos aquí, empezaremos por interrogar a los vecinos. Por lo visto, vivía solo.
– ¿Han avisado a alguien de su familia?
El teniente Aparicio abandonó por un momento la confortable actitud de espectador de mi escaramuza con la juez para informar:
– Hemos podido hablar con una hermana que vive en Cáceres. Viene de camino. Es todo por el momento. Un vecino nos ha comentado que solía visitarlo una mujer de unos veinticinco años con la que parecía mantener una relación sentimental. Pero nadie ha sabido darnos su nombre ni la manera de ponernos en contacto con ella. Supongo que podremos encontrarla a través del teléfono móvil, cuando nos autorice a examinar su contenido y obtener el listado de llamadas.
La juez asintió, enérgica.
– Queda autorizado desde este mismo instante, teniente, o usted, brigada, el que vaya a encargarse. Vamos a agilizar la diligencia. ¿Han tomado ya todas las fotografías que necesitan del cadáver?
– Hace rato, señoría -contestó el sargento Villalba.
– Y tú, Paula, ¿ya has visto lo que tenías que ver?
– De momento, sí -dijo la forense, sacándose los guantes de látex.
– Bueno, pues entonces, a levantarlo. No vamos a retrasarlo más, que bastante tiempo lleva ya esperando. Secretario, el acta.
En un momento, el portal se convirtió en un hervidero de gente que tenía una tarea concreta que cumplir.
Y todo, gracias a la resolución de su señoría. Aquella mujer había nacido para mandar. Es una cualidad que admiro, porque no la poseo. Muchas veces me he preguntado qué habría sido de mí de no disponer de esa autoridad postiza que le proporciona a uno la jerarquía militar, con la disciplina automática que lleva aparejada. Para alguien que no tiene la menor vocación de decirles a otros lo que tienen que hacer y tampoco el deseo de imponerle a nadie ninguna obediencia, resulta providencial poder invocar unos galones que por sí mismos exigen acatamiento. Y aun con ellos a veces tenía mis dudas de que acertara a mantener la dirección del pequeño rebaño que como mucho podía tocarme apacentar. En mi condición de subordinado había aprendido la diferencia que hay entre la forma de cumplir las órdenes de alguien que tiene carisma de jefe y la manera en que se llevan a efecto las de quien carece de él. A los primeros se los sigue incluso bajo el fuego enemigo. Los segundos, a nada que se descuiden y se tuerza la batalla, muy bien pueden acabar cayendo bajo el fuego de los suyos. Por eso, pese a mi ineptitud natural, trataba de superarme, y también de compensar mis carencias como jefe mostrándome tan solidario como me era posible con quienes tenía a mis órdenes. Ya que nunca podría ser un buen conductor de la diligencia, por lo menos procuraba no fustigar innecesariamente a los caballos. Tal vez así me tendrían piedad si alguna vez me veían en apuros. Pero su señoría, saltaba a la vista, no se andaba con tantos remilgos.
– Joder, Antonio, cada día que pasa te entiendo peor la letra -le dijo al secretario, mientras leía el acta que el otro acababa de garrapatear a pulso apoyado sobre una carpeta del juzgado.
– Lo siento, señoría. A ver cuándo la Consejería nos paga un portátil con software de reconocimiento y transcripción de voz. O un iPhone, que es más chulo. Con eso y una impresora portátil con Bluetooth, podría despreocuparse para siempre de mi caligrafía.
– Sí, cuenta con ello. Bueno, a lo mejor te lo acabo regalando yo.
– Que sea el iPhone, entonces.
El secretario había optado por la socarronería para convivir con aquella mujer imperiosa que le había tocado en suerte. Dichoso él, que se lo podía permitir. En la administración de justicia no te arrestan, como en la mili, ni te despiden, como en la empresa privada. Pueden expedientarte, pero sólo si se te muere alguien y los periódicos montan una campaña contra ti. Y como mucho te cae una multa.
Una vez que hubo concluido el ajetreo en torno al cadáver y el papeleo correspondiente, la juez consultó su reloj.
– Las doce menos cuarto -y mirando al secretario, añadió-: Entre que volvemos y aterrizamos, la mañana al garete. Vamos a darnos prisa y a ver si rematamos toda la burocracia de los dos muertos que nos ha deparado esta guardia. Que mañana el día está completito.
– Señoría -osé interrumpirla.
– Diga usted, brigada.
– Ya que estamos aquí, nos vendría bien que acordara la entrada y registro del domicilio del difunto. Por ir ganando tiempo.
– Tiene usted razón -me concedió-. Venga, Antonio, que vas a tener que darle un poco más a la letruja. ¿Qué piso es?
– Tercero A -apuntó Aparicio.
– Pues vamos. ¿El ascensor se puede usar ya?
– Mejor que no -respondió el sargento Villalba.
– Pues hala, a hacer piernas. Total, hoy tampoco llego a Pilates.
– Con tu permiso, me aguardan dos autopsias, y me vendría bien ir adelantando faena -dijo la forense.
– Claro, Paula, considérate liberada -aprobó la juez-. Espero que no encontremos otro muerto en el piso de este hombre.
El fallecido tenía las llaves de su vivienda encima, así que no hubimos de forzar cerradura alguna. Una vez que estuvimos frente a la puerta del Tercero A, le pedí a Chamorro que hiciera los honores y extrajo el llavero de la bolsita, cuidando de no manosearlo más de la cuenta, aunque llevaba los guantes de látex. Me fijé en el llavero en cuestión, una peculiar figurita antropomórfica que es familiar para cualquiera que haya parado algún tiempo en Almería. Un par de muertos me habían procurado en los últimos años varias semanas de estancia en aquella tierra, por lo que pude identificarla al instante: era un indalo de plata, un símbolo presente en diversos yacimientos de arte prehistórico hallados en la provincia y al que se asocia un significado del que me habían hablado alguna vez. Mientras miraba cómo daba Chamorro todas las vueltas a las dos cerraduras de la puerta del piso de Óscar Santacruz, traté en vano de recordarlo. La juez también observó en silencio la operación, y cuando mi compañera dio el último giro a la llave y se volvió hacia ella pidiendo su venia para proceder, de los labios de la autoridad salió una sola palabra:
Читать дальше