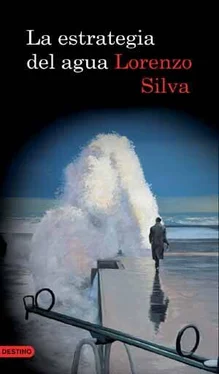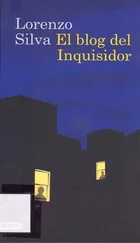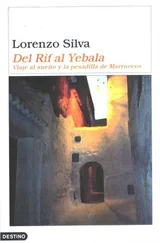Allí encontré a Chamorro, como siempre activa y aprovechando el tiempo para dar a los expedientes que compartíamos la organización que mi naturaleza indisciplinada e improvisadora me incapacitaba para aportar. La interrumpí sin muchas contemplaciones:
– Deja eso, mi sargento. Carne fresca.
Chamorro me observó con aire mosqueado.
– Ya sabes que no me gusta que me llames así -dijo.
– Que te llame cómo -me hice el distraído.
– Mi sargento.
– Pues entonces no entiendo para qué hiciste el curso de ascenso. Encima que uno se apresura a reconocer el avance de la mujer en el escalafón, gracias a su competencia y a sus esfuerzos, resulta que molesta. Desde luego, con vosotras ya no se sabe cómo acertar.
– ¿Con nosotras? Oye, yo no veo a ninguna más por aquí. ¿Qué pasa, que seguimos de mala leche y hay que pagarlo con alguien?
Su voz sonaba más irónica que ofendida. La miré, impertérrito.
– No, mi sargento. No sigo de mala leche. Estoy de peor leche aún. A lo mejor te parezco caprichoso, pero te aseguro que acaban de darme razones, y para tu información también a ti van a salpicarte. Te lo voy contando por el camino. ¿Dónde cono está el chaval?
– Habrá ido al servicio.
– Pues llámalo al móvil. Ya cagará luego. O mañana. Nos vamos.
– Desde luego, la edad no te está sentando bien. Mi brigada.
– ¿Y a quién sí? Engánchamelo por la oreja. Ya.
Cinco minutos más tarde estábamos los tres en el coche. Chamorro al volante, que para eso era la mujer. O lo que es lo mismo: la más proclive a respetar los límites de velocidad salvo perentoria necesidad del servicio, tal y como exigían las instrucciones internas, a fin de reducir la burocracia que generaba la anulación de las denuncias acumuladas por nuestros vehículos camuflados. De copiloto iba el guardia Arnau, reciente fichaje de la unidad, procedente del preceptivo rosario de destinos rurales, y a quien por orden superior nos correspondía foguear en las lides de la investigación criminal. Y atrás, que para eso había más sitio y era el lugar de privilegio (salvo cuando llevábamos a un malo esposado, que entonces le tocaba al guardia), el suboficial resabiado y antiguo: o sea, yo. A veces, la verdad, me costaba aceptarlo. Tampoco había echado tanta barriga, aún, y como bien decía mi teniente coronel seguía siendo un ingenuo en muchos sentidos. Y si bien peinaba ya canas, en la barba y fuera de ella, no me parecía que fueran suficientes para considerarme viejo. Sin embargo, me iba acercando al tiempo de descuento, así lo certificaban los galones de brigada, ganados por antigüedad, y en el horizonte empezaba a dibujarse, como un hito que ya no resultaba tan remoto, algo llamado jubilación.
– ¿A dónde? -preguntó Chamorro.
– Dirección A-4 -respondí, con el laconismo que distingue al jefe.
– Bien -acató la sargento, que también sabía ser escueta.
Por el camino debía ir poniendo a mis subordinados en antecedentes sobre el caso, pero disponía de tiempo sobrado para ello y no me apresuré. Durante varios minutos estuve contemplando el paisaje, sumido en mis pensamientos. No es que fuera demasiado sugerente, el paisaje en cuestión. Quien conozca los márgenes de la M-40 de Madrid sabrá lo que digo. Bloques y bloques levantados al calor de la burbuja inmobiliaria de fines del siglo XX y principios del XXI, algunos todavía con carteles de ÚLTIMOS PISOS EN VENTA, ajados por el sol y la lluvia de meses o incluso de años. Sobre el asfalto, una masa compacta de coches, aunque pasaba ya media hora de las nueve de la mañana. Tampoco era óbice para el atasco que arreciara la crisis, derivada, entre otros factores, del fin del boom del ladrillo: para que el madrileño medio deje de coger el vehículo en el que cifra buena parte de su autoestima, habría que apuntarle a la cabeza con un RPG cargado con proyectil anticarro. Y aun así se concedería un instante de duda.
– Vamos a tardar en pillar la A-4 -observó Chamorro, quizá por romper el silencio, o quizá para invitarme a salir de mi mutismo.
– No importa -dije-. Su señoría también lleva retraso. El juzgado está en otro pueblo y al parecer esta misma mañana un paisano de allí ha tenido la ocurrencia de ensayar el vuelo libre desde el balcón.
– Con resultado fallido -dedujo Arnau, que era ingenioso pero también demasiado joven para callarse las ocurrencias.
– Depende de su intención. Sospecho que no pretendía planear hasta el aeropuerto más próximo. El caso es que el juez tiene que levantar antes el cuerpo del malogrado vecino. Luego irá por el nuestro.
– Del que, si no lo consideras impertinente, ¿podríamos ir sabiendo algo, mi brigada? -pidió Chamorro, con fingida humildad.
– Claro, Vir. Llevaba los papeles encima, y ha habido tiempo de preguntar a los ordenadores, que guardaban algunas cosillas sobre él.
– Eso ya es un principio. ¿Qué cosillas, en particular?
Seguía sin ganas, pero era mi deber. Le dije a Arnau:
– Joan, saca la lucecita. Vamos a saltarnos la cola.
– Juan, mi brigada -se quejó, mientras obedecía-. Que el catalán era mi abuelo. Yo soy de Murcia.
– Perdona, siempre se me olvida. Es por el apellido vernáculo, ya te conté que viví unos años en Cataluña y todo se pega.
– Y porque le gusta tocar las narices, cuando está cabreado -explicó Chamorro, al tiempo que reducía y se salía al arcén.
– Ya me voy dando cuenta -asintió Arnau.
– Está bien, jóvenes águilas verdes, más respeto al viejo de la tribu. Prestad atención. Os cuento lo que sabemos, por ahora.
Media hora después estábamos en el lugar del crimen. Era un edificio bastante nuevo y de una calidad constructiva tirando a decente, siempre que uno admitiera, claro está, que el impersonal y clónico estilo de la arquitectura residencial que se practica en el solar hispánico no constituye una indecencia en sí mismo. La entrada estaba acordonada y ante el portal había un par de guardias. Me dirigí a la cabo, una joven alta y rubia de unos veinticinco años y aire autoritario.
– Buenos días, cabo. Brigada Bevilacqua. Unidad central.
La cabo me miró de arriba abajo. Nunca mejor dicho.
– ¿Me permite su documentación, mi brigada?
Me volví hacia Chamorro, que alzó en ese mismo acto la vista al firmamento. Tal y como iba yo de cargado aquella mañana, me costó no responderle a la cabo lo que pasaba por mi mente, a saber, si el trío que formábamos no olía lo bastante a picolete como para prescindir de aquella formalidad. Pero en fin, la chica mostraba con ella su pulcritud en el servicio, y quién era yo para tratar de contagiarle mi negligencia. De modo que saqué la cartera y le puse la placa bajo las narices.
– A sus órdenes, mi brigada -dijo, saludándome militarmente y echándose a un lado-. Está al fondo. En el ascensor.
– ¿Ha venido ya su señoría? -pregunté.
– No, todavía no. Está con un suicidio, en el pueblo de al lado.
– Gracias, cabo. Siga cuidando de que no pase nadie que no deba.
Entramos. Al fondo se divisaba una pequeña aglomeración de gente. Destacaban los monos blancos de nuestro personal de criminalística. Mientras avanzábamos hacia ellos, Chamorro me susurró al oído:
– Relájate, jefe. No hace falta que sobreactúes para impresionarlas.
– En eso estoy pensando yo ahora, precisamente.
– Como siempre. Como todos.
– Vete a la mierda, sargento.
Por un hueco abierto de pronto entre quienes se arremolinaban allí, lo vimos. El cuerpo de Óscar Santacruz había caído en una postura francamente desagradable. Por ella podía deducirse que el primer tiro, el que lo había derribado, se lo habían pegado justo cuando entraba en el ascensor. Como consecuencia, se había desplomado hacia delante y había quedado con la cara apoyada en el rincón del habitáculo, el cuello algo vencido hacia atrás. En esa misma posición debía de haber recibido el otro tiro, el de gracia, con el que su asesino había asegurado la ejecución. Y luego, para que la puerta pudiera cerrarse, le había doblado la pierna izquierda, probablemente de un puntapié. En fin, lo que quedaba descartado era cualquier atisbo de compasión.
Читать дальше