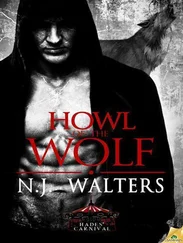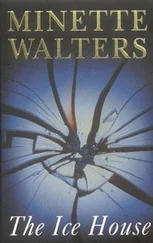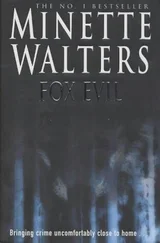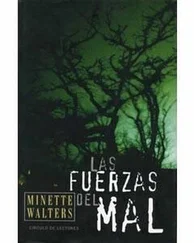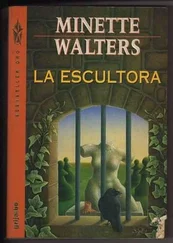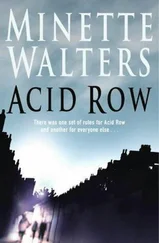Phoebe dejó escapar su sonora risa.
– No seas tonta -miró a Eddie y levantó las manos en un gesto de desamparo-. Nunca hemos tenido otra elección. Casi nadie nos habla. Los que lo hacen, lo saben todo de nosotras. Los que no, suponen lo que quieren suponer. Usted ha dado por hecho que somos lesbianas -sus ojos se rieron dulcemente-. Excepto copulando desnudas junto al estanque del pueblo con una colección de hombres, no veo cómo podríamos demostrar eso. En todo caso, ¿habría tenido mejor opinión de nosotras si hubiese sabido que preferíamos a los hombres?
– Sí -dijo Staines con un guiño de aprobación-. Maldita sea, claro que sí. En realidad -añadió reflexivamente-, nada de esto explica lo que le pasó a su hombre. Si la única razón por la que se largó fue porque el dinero se había agotado, ¿por qué no le sacó del atolladero cuando leyó lo que le estaba pasando? Sólo era necesario una llamada telefónica a la policía.
Hubo un silencio embarazoso.
– Habla como si él tuviese la conciencia limpia -dijo McLoughlin por fin. Con el rabillo del ojo, vio que el rostro de Jonathan palidecía. Maldita sea, pensó. Hacia dondequiera que uno se volvía, siempre quedaba atrapado entre las rocas-. Está en manos del tribunal, Eddie, y por esa razón nunca hemos comunicado públicamente los detalles. Pero puedo decirle esto: en cuanto el hombre reaparezca, será procesado -se encogió de hombros-. De momento, tendrá que creer mi palabra de que le conviene que todos piensen que está muerto. Era un canalla. Un día lo encontraremos.
Incluso Paddy parecía impresionado.
– ¡Jesús! -volvió a exclamar Eddie-. ¡Jesús! -sus pies hicieron crujir los cristales rotos-. Oiga, señora -se ofreció-, acerca de las contraventanas -señaló a los jóvenes que estaban detrás de él-. Lo limpiaremos y le pondremos unos cristales nuevos. Es justo.
– Puede hacer algo mejor que eso, Eddie -dijo agradablemente McLoughlin-. Queremos nombres. ¿Empezamos con el nombre del que atacó a la señorita Cattrell?
Eddie negó con la cabeza con auténtico pesar.
– Puedo suponer, como usted, pero son pruebas lo que necesita, luego no puedo ayudarlo. Como dije, atacar a homosexuales no me atrae -indicó a uno de sus amigos-. Bob y yo llevamos a un par de chicas al cine esa noche. No sé nada acerca de los otros.
Un coro de negativas saludó esta afirmación.
– Yo no fui. Estaba mirando la tele con mis amigos.
– Dios, Eddie, estaba en casa de tu hermana. Maldito seas, lo sabes muy bien.
– ¡Joder! Sólo lo supe a la mañana siguiente, como tú.
Por encima de sus cabezas, McLoughlin atrajo la atención de Paddy y vio su propia decepción reflejada en él. La verdad tenía un sonido inconfundible.
– ¿Y qué hay de usted? -le preguntó a Peter Barnes, sabiendo que el cabrón no sería castigado-. ¿Dónde estuvo usted?
Barnes sonrió burlonamente.
– Estuve con mi madre toda la noche hasta las doce y media. Luego me fui a la cama. Firmará una declaración si se lo pide amablemente -levantó el dedo corazón y lo clavó en el aire señalando a Paddy-. Eso va por usted y el mierda del mendigo, cabrón -se rió tontamente y dobló el brazo sobre su otro puño, lanzando el dedo hacia el cielo-. Y eso va por su patético tinglado. Qué chungo. Era tan jodidamente transparente que un ciego podría haber visto a través de él. ¿Cree que no me he arrastrado como un bicho por este lugar y visto a la poli aburrida que estaba vigilándolas? -se volvió a reír tontamente.
Campanas de alarma sonaron en la cabeza de McLoughlin. ¿Qué endemoniada clase de psicópata era aquel muchacho? ¿Un monstruoso Charles Mason? ¡Dios! «Arrastrado como un bicho» sabía que era una expresión que la familia Charles Mason había usado para describir cómo habían entrado en la casa de Sharon Tate antes de asesinarla.
– ¿Y qué es lo que le trajo hasta aquí? -le preguntó, sacando unas esposas del bolsillo de su chaqueta-. ¿Verdad que le gusta que le detengan?
– ¡Demonios!, seguro que me gusta ver cómo joden ustedes, cretinos. Tiene que merecer la pena una muñeca rota y una multa cualquier día. Demonios, era un poco de animación. Papá pagará los daños.
Hubo un momento de silencio antes de que se oyera la fría voz de Jonathan hablar desde la ventana rota.
– Eso parece razonable -dijo-. A cambio, yo pagaré el daño que te voy a hacer.
Fue el elemento sorpresa que dejó a todos helados. Como una secuencia a cámara lenta, miraron cómo cruzó la habitación, quitó el seguro de la escopeta de su madre, metió el cañón entre las piernas de Barnes y apretó el gatillo. La explosión los dejó sordos. A través de una densa nube de polvo vieron, antes que oír, los gritos que salían de la boca retorcida del joven. Y contemplaron el charco de líquido en el suelo a sus pies.
McLoughlin, estupefacto, intentó intervenir, pero se encontró un par de brazos gruesos alrededor del pecho, sujetándolo.
– ¡Jon! -gritó, su voz fue amortiguada por los ecos sonoros de sus oídos-. ¡Por Dios! ¡No vale la pena!
– Déjelo, señor -era la voz de Fred-, ha esperado mucho tiempo para esto.
Increíblemente sobresaltado, McLoughlin observó cómo Jonathan Maybury llevaba a Peter Barnes contra la pared y metía la escopeta en la boca del muchacho que seguía gritando.
Como el vacío de los dientes rotos allí donde las ventanas bostezaban, con sus galas alteradas por perdigones, la vieja casa dormía, como un testigo silencioso de muchas cosas peores en su historia de cuatrocientos años. En menos de media hora, tres coches patrulla habían llegado para llevar a los culpables a la comisaría; el policía Gavin Williams se hacía cargo, pero de mala gana.
– Ha sido por usted, sargento -protestó-. Usted debería llevarlos.
– No, no. Son todos suyos. Tengo todavía un asunto pendiente.
– ¿Qué hago respecto a Maybury, sargento?
McLoughlin cruzó los brazos y no dijo nada.
– Seguro que Barnes lo mencionará.
– Deje que lo haga.
– ¿No deberíamos acusar a Maybury?
– ¿De qué? ¿Disparo accidental de un arma de fuego con licencia?
– No saldrá impune de ésta. Eddie, por lo menos, sabe que no fue un accidente.
McLoughlin parecía divertirse.
– Creo que encontrará a Eddie algo desencantado con Peter Barnes. Aparte de lo demás, no aceptará ser incriminado como cabeza de turco por el pervertido sentido del humor de Barnes. Me ha dicho que él y sus amigos estaban mirando hacia el otro lado cuando ocurrió el accidente.
Williams parecía preocupado.
– ¿Y qué digo?
– Eso depende de usted, Gavin. No puedo ayudarle, me temo. Cuando la escopeta se disparó, yo estaba de espaldas, anotando los nombres y las direcciones de los intrusos. Después, no pude ver nada a causa del polvo.
– ¡Demonios, sargento!
– Creí que usted estaba apuntando los nombres y las direcciones de todos los testigos del vandalismo. Es un procedimiento policial corriente en incidentes de esta clase.
El policía puso cara de desagrado.
– ¿Y cómo explica la confesión de Barnes? Quiero decir, si fue sólo un accidente, ¿por qué querría incriminarse él mismo? Jesús, sargento, el maldito estaba tan aterrorizado que se meó encima y mojó el suelo.
McLoughlin le dio una palmada en el hombro amistosamente.
– ¿Es eso cierto, Gavin? No pude ver nada por culpa del polvo que se me metió en los ojos. O sea que no me pregunte lo que le hizo hablar, porque no podría decírselo, a menos que fuera el susto de la escopeta al dispararse. Las explosiones hacen reaccionar a la gente de maneras diferentes. Me dejaron temporalmente ciego, pero mis oídos hicieron horas extraordinarias. Una especie de efecto de compensación, imagino. No podía ver nada de nada, pero oí cada palabra que dijo esa pequeña comadreja.
Читать дальше