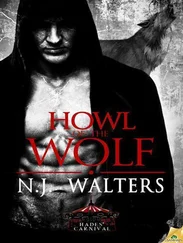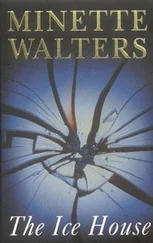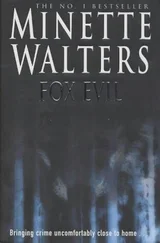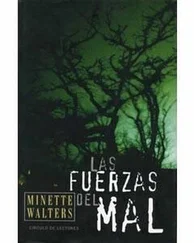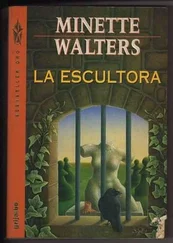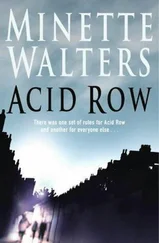McLoughlin lo miró divertido.
– Ella le ha engañado, señor, y no hay nada que usted pueda hacer, maldita sea. Buscando entre las cenizas apagadas no conseguirá un procesamiento. Maybury aterrorizó a una niña, a su propia hija, y ahora está muerto. Yo supongo que está enterrado en alguna parte de ese jardín, posiblemente en uno de los arriates delante de la casa. Se cuida de ellos personalmente. Nunca deja que Fred los toque. Creo que usted tenía razón y que escondió el cadáver en la casa del hielo hasta que no hubo moros en la costa y dudo mucho que, diez años después, quede algo que podamos encontrar. Esos perros suyos son muy aficionados a los restos humanos.
Walsh se estiró los labios.
– Evito tener prejuicios acerca de este asunto. Webster todavía no me ha convencido de que el de la casa del hielo no sea Maybury.
El sargento McLoughlin emitió un bufido burlón.
– Hace un minuto, estaba convencido de que era Daniel Thompson. Por Dios, señor, enfréntese al hecho de que sí tiene prejuicios en todo este asunto. Resultado, todos nosotros estamos trabajando con una mano atada a la espalda -se inclinó-. No hay ninguna pauta o, por lo menos, no de la clase que usted está buscando. Está intentando forzar hechos no relacionados para que encajen y lo está convirtiendo todo en un lío.
El pánico de la indecisión se apoderó del estómago de Walsh. Era cierto, pensó. Había demasiada presión. Presión de su fuero interno, presión de los medios de información para obtener llamativos titulares, presión de arriba para encontrar soluciones rápidas. Y, en todo momento, la presión implacable de abajo a medida que los nuevos galanes, los jóvenes, desafiaban su puesto. Miró a McLoughlin furtivamente mientras llenaba de tabaco la cazoleta de la pipa. Le había gustado y había confiado en aquel diablo una vez, se recordó a sí mismo, cuando el pobre diablo estaba atado a una pesada esposa a quien le molestaban sus defectos.
– ¿Qué propone usted?
McLoughlin, que hacía tres noches que no había dormido nada, se restregó los ojos cansados.
– Vigilancia constante de Streech Grange. Diría que fueran turnos de un mínimo de dos personas. Otro registro a fondo de los jardines, pero concentrándonos cerca de la caseta del guarda. Y, finalmente, acabemos ya con Maybury y pongamos nuestro empeño en seguir la pista de Thompson.
– ¿Con la señora Goode como principal sospechosa?
McLoughlin meditó durante uno o dos minutos.
– No podemos ignorarla, naturalmente, pero no parece seguro.
Walsh se tocó su dolorida nariz con delicadeza.
– A mí me parece muy seguro, muchacho.
La señora Thompson los recibió con una mirada de martirio resignado y los hizo pasar a la habitación prístina carente de personalidad. McLoughlin tuvo la sensación de retroceder en el tiempo, como si los días que habían transcurrido no hubiesen pasado y estuviesen a punto de explorar la misma conversación, de la misma manera y con los mismos resultados. Walsh sacó los zapatos, que ya no estaban en la bolsa de politeno, pero que todavía tenían una fina capa de polvo allí donde se había intentado sacar huellas y se había fracasado. Los puso sobre una mesita de centro para que la mujer los viese.
– Dijo que no eran los zapatos de su marido, señora Thompson -la acusó ligeramente.
Sus manos revolotearon hacia la cruz de su pecho.
– ¿Lo dije? Pero por supuesto que son de Daniel.
Walsh suspiró.
– ¿Por qué nos dijo que no lo eran?
Tremendas lágrimas inundaron sus ojos y resbalaron como la llovizna por sus mejillas.
– El diablo me susurra al oído. -Manoseó con los dedos los botones de su blusa.
– Dame fuerza -murmuró Walsh.
McLoughlin se levantó bruscamente y se dirigió hacia una esquina donde estaba el teléfono.
– Tranquilícese, señora Thompson -ordenó con aspereza-. Si no lo hace, llamaré a una ambulancia y la llevarán al hospital.
Se arrellanó en su silla como si la hubiera abofeteado. Walsh frunció el ceño airadamente mirando al sargento.
– ¿Son éstos los zapatos que el señor Thompson llevaba puestos cuando desapareció? -le preguntó a la mujer amablemente.
La señora Thompson los examinó de cerca.
– No -dijo.
– ¿Está segura? El otro día nos dijo que sólo tenía un par de zapatos marrones y que los llevaba el día en que se fue.
Sus pestañas aletearon incontrolablemente.
– ¿Dije eso? -se quedó boquiabierta-. Qué extraño. Creo que no me encontraba muy bien la última vez que vinieron. A Daniel le encantaban los zapatos marrones. Pueden echar un vistazo en su armario si quieren. Tenía muchísimos pares -agitó la mano hacia la mesita-. No; éstos son los que Daniel le dio al vagabundo.
Walsh cerró los ojos. Su poco fundada sospecha contra Diana se estaba desintegrando.
– ¿Qué vagabundo? -inquirió.
– No le preguntamos cómo se llamaba -explicó-. Vino a pedir. Los zapatos estaban al pie de las escaleras y Daniel dijo que se los podía quedar.
– ¿Cuándo fue eso?
Sacó un pañuelo de encaje y se lo llevó a los ojos.
– El día antes de que se marchase. Lo recuerdo claramente. Daniel era un santo, sabe. A pesar de todos sus problemas, tenía tiempo para un pobre mendigo.
Walsh cogió unos papeles de su cartera y los hojeó rápidamente.
– Informó de la desaparición de su marido la noche del 25 de mayo -dijo-. Por lo tanto, ese vagabundo vino el día anterior, 24.
– Tuvo que ser así -dijo a través de sus lágrimas.
– ¿Qué hora era?
Parecía desamparada.
– Oh, no podría recordar eso. Era de día.
– ¿Por qué estaba su marido en casa si era de día, señora Thompson? -preguntó McLoughlin, mirando su agenda-. El 24 era un miércoles. ¿No debería haber estado en el trabajo?
La mujer puso mala cara.
– Su maldito negocio -dijo con rabia-. Todas sus preocupaciones venían de ahí. No era culpa suya, sabe. La gente esperaba demasiado de él. Se paró antes de rematarlo -admitió de manera poco convincente.
– ¿Puede hacerme una descripción de ese vagabundo? -preguntó Walsh.
– Oh, sí -dijo-. Él podrá ayudarles, estoy segura. Llevaba unos pantalones de color rosa y un sombrero viejo de color marrón -se detuvo a pensar-. Tenía unos sesenta años, creo, no tenía demasiado cabello y olía muy mal. Estaba muy borracho -hizo una pausa y una idea se le ocurrió de repente-. Pero ya lo deben haber encontrado -dijo-, si no, ¿cómo tendrían los zapatos?
Walsh los cogió y les dio la vuelta.
– Dijo que su marido no mantenía ninguna relación con las mujeres de Streech Grange; sin embargo, una de ellas, la señora Goode, invirtió dinero en su negocio.
Una sombra cruzó su rostro.
– No lo sabía.
– La señora Goode afirma haberla conocido -prosiguió Walsh.
Hubo un largo silencio.
– Probablemente. Sí, recuerdo haber hablado con alguien que se llamaba así en la calle, hace tres o cuatro meses. Daniel me dijo que era una cliente.
Un destello agudizó su mirada.
– Una mujer rubia descarada, vestida con exageración, con una mirada que decía: «Ven aquí».
– Sí -dijo Walsh, a quien la descripción le pareció estúpida pero divertida.
– Me telefoneó -dijo la señora Thompson, apretando los labios en señal de desaprobación-, quería saber dónde estaba Daniel. Le dije que se preocupara de sus asuntos -maniató al inspector con una feroz mirada de basilisco-. ¿Tuvo algo que ver con la desaparición de Daniel?
– Hemos estado examinando los libros de su marido -dijo locuazmente Walsh-. Nos dimos cuenta de las discrepancias que había. Nos desconcertó.
– No sabía que era una de ellas -se llevó el pañuelo a los ojos secos-. ¿Ahora me dicen que invirtió dinero en su empresa? -Las compuertas se abrieron y esta vez sus lágrimas eran de desolación real-. ¿Cómo pudo hacerlo? -sollozó-. ¿Cómo pudo? Son unas mujeres tan terribles…
Читать дальше