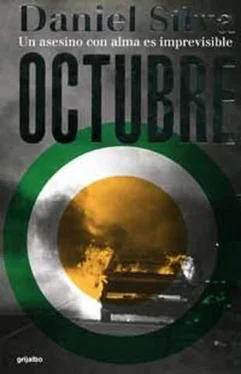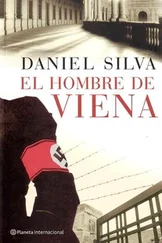Michael cruzó la calle, pasó por debajo de la marquesina que coronaba el portal de su edificio y subió en el ascensor hasta el vestíbulo privado del decimocuarto piso.
Encontró a Elizabeth donde la había dejado dos horas antes, repantigada en el sofá bajo el ventanal que daba al parque y rodeada de varias pilas de carpetas de papel manila. El cenicero que yacía en el suelo estaba lleno de cigarrillos a medio fumar. Elizabeth llevaba el caso de una empresa de remolcadores de Staten Island a la que el gobierno federal había demandado por causar presuntamente un vertido de petróleo en la costa de Nueva Jersey. El caso iría a juicio al cabo de dos semanas, y era el primero que llevaba desde su regreso al bufete. Trabajaba demasiadas horas, tomaba demasiado café y fumaba demasiado. Michael la besó en la frente y le quitó el cigarrillo encendido de entre los dedos. Elizabeth lo miró por encima de las gafas de lectura, luego se fijó de nuevo en el cuaderno en el que estaba tomando notas con su letra amplia e inclinada, alargó inconscientemente la mano hacia el paquete de cigarrillos y se encendió otro.
– Fumas demasiado -advirtió Michael.
– Lo dejaré cuando lo dejes tú -replicó ella sin levantar la mirada-. ¿Qué tal la cena?
– Bien.
– ¿Qué querían?
– Quieren que vuelva. Tienen un trabajo para mí.
– ¿Y qué les has dicho?
– Que primero quería hablarlo contigo.
– Eso suena a que quieres aceptar el trabajo.
Elizabeth dejó caer el cuaderno y se quitó las gafas. Estaba exhausta y tensa, una combinación letal. Al mirarla a los ojos, Michael perdió el valor para continuar, pero su mujer lo presionó.
– ¿De qué se trata?
– Quieren que dirija un equipo especial que se ocupe de Irlanda del Norte.
– ¿Por qué tú?
– Porque he trabajado en Irlanda del Norte y en la central. Monica y Adrian creen que es la combinación perfecta.
– Monica intentó que te echaran de la Agencia hace un año, y tu gran amigo Adrian no se hernió por defenderte, precisamente. ¿A qué se debe este giro tan radical?
– Monica dice que todo está perdonado.
– Y tú quieres aceptar su oferta; de lo contrario les habrías dicho que no de inmediato.
– Sí, quiero aceptarla.
– ¡Maldita sea! -Elizabeth aplastó el cigarrillo y encendió otro-. ¿Por qué, Michael? Creía que habías acabado con la Agencia, que querías empezar una nueva vida.
– Yo también.
– Entonces, ¿por qué permites que te metan otra vez en lo mismo?
– ¡Porque echo de menos el trabajo! Echo de menos levantarme por la mañana y tener un sitio adonde ir.
– Pues busca un empleo si quieres. Ha pasado un año desde que te dispararon; ya estás recuperado.
– No hay muchas empresas que busquen a personal con mis cualificaciones.
– Pues trabaja de voluntario. No necesitamos el dinero.
– No necesitamos el dinero porque tú tienes trabajo. Un trabajo importante.
– Y tú también quieres tener un trabajo importante.
– Sí. Creo que ayudar a devolver la paz a Irlanda del Norte sería una experiencia interesante y enriquecedora.
– Siento desilusionarte, pero los irlandeses del norte llevan mucho tiempo matándose los unos a los otros. Harán la guerra o la paz independientemente de lo que piense la CIA.
– Y hay otra cosa -añadió Michael-. Tu padre está a punto de convertirse en un objetivo potencial de los terroristas, y quiero asegurarme de que no le pase nada.
– ¡Qué noble y desinteresado! -se burló Elizabeth con ojos centelleantes-. ¿Cómo te atreves a meter a mi padre en esto? Si quieres volver a la Agencia, al menos ten la decencia de no utilizar a mi padre como excusa.
– Lo echo de menos, Elizabeth -musitó Michael-. Es mi trabajo y no sé hacer nada más. No sé ser nada más.
– Dios mío, qué patético. A veces me das pena. Odio esta parte de ti, Michael, odio los secretos y las mentiras. Pero si me interpongo en tu camino, si me planto y te digo que no, entonces me lo reprocharás, y eso no podré soportarlo.
– No te lo reprocharé.
– ¿Olvidas que tienes a dos niños pequeños durmiendo aquí al lado?
– La mayoría de los padres con hijos pequeños tienen trabajo.
Elizabeth guardó silencio.
– Monica dice que puedo trabajar desde Nueva York un par de días a la semana e ir y volver de Washington el resto del tiempo.
– Parece que ya lo tenéis todo montado. ¿Y cuándo quiere que empieces tu nueva mejor amiga?
– Tu padre jurará el cargo dentro de dos días en el Departamento de Estado. El presidente quiere que vaya a Londres en seguida. He pensado que me iría bien pasar unas cuantas horas en la Central para aclimatarme.
Elizabeth se levantó y cruzó la estancia.
– Bueno, pues felicidades, Michael. Perdóname si no abro una botella de champán para celebrarlo.
Washington – Cuartel General de la CIA – Nueva York
Douglas Cannon juró el cargo de embajador estadounidense en Londres en una ceremonia celebrada en el séptimo piso del Departamento de Estado. El secretario de Estado, Martin Claridge, fue quien le tomó juramento, el mismo juramento que se toma al presidente. Douglas juró «mantener, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos» y los doscientos asistentes invitados en el último momento le dedicaron una ovación.
La sala de celebraciones del Departamento de Estado tiene una gran terraza que da al sur, con vistas al Mall de Washington y al río Potomac. El cielo estaba despejado y la temperatura volvía a ser agradable tras varios días de frío gélido, por lo que después de la ceremonia casi todos los invitados huyeron de la estancia caldeada en exceso para tomar el aire en la terraza. Los monumentos a Washington y Lincoln refulgían a la luz del sol. Michael permanecía algo apartado del gentío, tomando café en una delicada taza de porcelana y fumando un cigarrillo para ahuyentar a posibles moscones. ¿A qué se dedica? Es la segunda frase de casi todas las conversaciones en Washington, y Michael no estaba de humor para urdir mentiras.
Observó a Elizabeth, que se movía entre la gente como pez en el agua. Siempre había detestado criarse en el seno de una familia metida en política, pero esa misma circunstancia le había proporcionado la habilidad necesaria para pasearse por una estancia atestada de personalidades de la talla de un presidente reelegido. Charló despreocupada con el secretario de Estado, varios miembros del Congreso e incluso algunos periodistas. Michael la admiraba profundamente. Había sido entrenado para pasar inadvertido, moverse sin ser visto y estar siempre atento a cualquier indicio de problemas. Las recepciones lo ponían nervioso. Se abrió paso entre los asistentes hasta llegar junto a su mujer.
– Tengo que irme -le dijo, besándola en la mejilla.
– ¿Cuándo volverás a casa?
– Intentaré coger el vuelo de las siete.
Uno de los abogados del antiguo bufete de Elizabeth la vio y entabló conversación con ella. Michael se alejó a la luz radiante del sol. Se volvió para mirar de nuevo a Elizabeth, pero ésta se había puesto las gafas oscuras, de modo que no supo si lo miraba a él o a su antiguo compañero del bufete. Elizabeth era muy lista. Michael siempre había creído que habría sido una espía estupenda.
Michael cruzó el puente Memorial y condujo hacia el norte por la avenida George Washington Memorial. El río relucía a sus pies. Las ramas desnudas de los árboles se agitaban al viento. Tenía la sensación de conducir por un túnel bañado en luz parpadeante. En los viejos tiempos, antes de que vendiera el Jaguar, conducir entre su casa de Georgetown y el cuartel general era su actividad predilecta del día, pero no era lo mismo hacerlo en un Ford Taurus alquilado.
Читать дальше