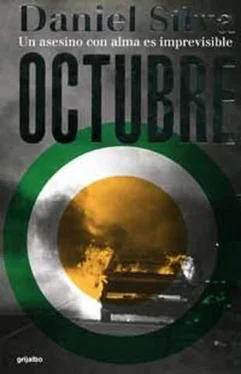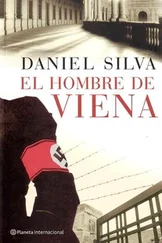Llegó a la entrada principal de la CIA, se detuvo ante la caseta de vigilancia protegida por vidrios antibalas y dio su nombre al agente de Servicios Especiales de Protección; puesto que ya no tenía identificación de la Agencia, le alargó su carné de conducir de Nueva York. El agente consultó su nombre en una lista, le entregó un pase de color rosa, una elección cromática que siempre había dejado perplejo a Michael, y le indicó que aparcara en el estacionamiento para visitantes.
Mientras atravesaba el vestíbulo de mármol blanco tuvo la sensación de flotar por un lugar de su infancia. Todo le parecía un poco más pequeño y un poco más sucio. Caminó sobre el sello de la Agencia grabado en el suelo y contempló la estatua de Bill Donovan, fundador de la predecesora de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos que operaba durante la guerra, así como la pared de estrellas dedicadas a agentes de la CIA muertos en acto de servicio.
Se dirigió al mostrador de recepción, situado junto a una hilera de torniquetes de máxima seguridad, y se presentó al oficial de guardia. El hombre marcó el número de Adrian Carter y murmuró algunas palabras. A continuación colgó, miró a Michael con aire suspicaz y le dijo que se sentara en uno de los bancos negros acolchados del vestíbulo. Un trío de chicas guapas vestidas con vaqueros y sudaderas pasaron junto a él y cruzaron los torniquetes. La nueva CIA, se dijo Michael. La cruzada de los niños. ¿Qué pensaría el Salvaje Bill Donovan de ese lugar? De repente se sintió muy viejo.
Diez minutos más tarde, Carter apareció al otro lado de la barricada de seguridad con una sonrisa atípica en él.
– Bueno, bueno, bueno, ha vuelto el hijo pródigo -exclamó-. Déjale pasar, Sam. Es pesado, pero relativamente inofensivo.
– ¿Por qué narices has tardado tanto? -refunfuñó Michael.
– Estaba hablando por teléfono con Monica. Quiere una evaluación sobre la situación de Irlanda del Norte mañana mismo.
– Por el amor de Dios, Adrian, si ni siquiera he llegado a mi mesa aún.
– Lo primero es lo primero, Michael.
– ¿A qué te refieres?
– A que tenemos que ir a Personal.
Carter dejó a Michael en Personal, y durante tres horas soportó el pesado ritual que se requería para volver a entrar en el mundo secreto. Prometió que no tenía intención de revelar secretos a ninguna potencia extranjera, que no bebía alcohol en exceso ni consumía drogas, que no era homosexual ni dado a desviaciones sexuales de ninguna índole, que no tenía deudas que no pudiera pagar, que no atravesaba problemas conyugales…, aparte de los que provocaba su regreso a la Agencia, pensó. Tras firmar y estampar sus iniciales en todos los documentos de rigor, le hicieron unas fotos y le entregaron una tarjeta de identificación nueva con una cadena para que la llevara al cuello mientras estuviera en el interior del cuartel general. Aguantó estoico la advertencia de no mostrar la identificación en público, y recibió una contraseña informática y una acreditación de seguridad para poder sacar documentos clasificados del sistema informático de la Agencia.
El Centro de Antiterrorismo había cambiado de lugar durante la ausencia de Michael. Del reducido espacio de la sexta planta del edificio anterior había pasado a una gran sala de cubículos blancos en la Torre Sur. Al entrar en ella, Michael tuvo la sensación de adentrarse en la sección de siniestros de una aseguradora. El CAT había nacido durante la administración Reagan para combatir una oleada de atentados terroristas contra ciudadanos e intereses estadounidenses en el extranjero. En el diccionario de Langley, recibía el nombre de «centro» porque echaba mano del personal y los recursos de las caras tanto clandestina como analítica de la CIA. Asimismo contaba con empleados de otros organismos gubernamentales, tales como la DEA, el Departamento de Justicia, el servicio de Guardacostas y la FAA. Incluso el gran rival de la CIA, el FBI, desempeñaba un papel preponderante en el CAT, algo que habría sido tachado de herejía en tiempos del padre de Michael.
Carter practicaba el putt sobre la alfombra de su espacioso despacho y no vio llegar a Michael. Los demás se levantaron para saludarlo. Ahí estaba Alan, un contable del FBI con pinta de empollón que investigaba el flujo secreto de dinero por los bancos más discretos y sucios del mundo. También Stephen, alias Eurobasura, que controlaba las agonizantes bandas terroristas de izquierdas de Europa Occidental. Resplandor, un gigante de Nuevo México que hablaba diez dialectos indios y español con docenas de acentos regionales distintos. Sus objetivos eran los movimientos de guerrillas y grupos terroristas de Latinoamérica. Como de costumbre, iba vestido como un campesino peruano, con camisa holgada y sandalias de cuero. Se consideraba un samurái moderno, un auténtico guerrero-poeta. En cierta ocasión había intentado enseñar a Michael a matar con una American Express. Inconscientemente, Michael contuvo el aliento cuando tendió la mano a Resplandor y la vio desaparecer en su enorme garra.
Carter salió de su despacho con un palo de golf en una mano y un montón de expedientes en la otra.
– ¿Dónde me siento? -preguntó Michael.
– En la esquina de Osama bin Laden con Carlos el Chacal.
– ¿De qué narices estás hablando?
– Este sitio es tan grande que hemos inventado direcciones para que la gente se encuentre -explicó Carter al tiempo que señalaba los pequeños rótulos azules pegados en la parte superior de los cubículos-. La verdad es que lo pasamos bastante bien ideando nombre de calles.
Condujo a Michael por el bulevar Abu Nidal, un largo pasillo flanqueado de cubículos, y dobló a la derecha por la calle Osama bin Laden. Se detuvo al llegar a un cubículo ciego en la esquina de la avenida Carlos el Chacal. La mesa estaba repleta de expedientes viejos, y alguien había birlado el monitor del ordenador.
– En teoría tienen que traerte uno nuevo hoy mismo -comentó Carter.
– Eso significa dentro de un mes con suerte.
– Enviaré a alguien para que se lleve estos expedientes. Tienes que ponerte a trabajar. Cynthia te pondrá al día.
Se refería a Cynthia Martin, un ángel rubio de origen británico y encargada de la sección de terrorismo en Irlanda del Norte. Había estudiado movimientos sociales en la Facultad de Económicas de Londres y dado clase durante un tiempo en Georgetown antes de entrar en la Agencia. Sabía más del IRA de lo que Michael llegaría a aprender jamás. Irlanda del Norte era su territorio; era ella quien debería encabezar el equipo especial.
Cynthia miró la mesa de Michael con el entrecejo fruncido.
– ¿Por qué no vamos a mi cubículo?
Guió a Michael hasta su mesa y se sentó.
– Mira, Michael, no voy a fingir que no estoy cabreada.
Cynthia era conocida por su franqueza y su lengua afilada. De hecho, a Michael le extrañaba que no le hubiera soltado aquel exabrupto hasta entonces.
– Soy yo quien debería dirigir el equipo, no alguien que lleva un año sin poner los pies en el centro.
– Yo también me alegro de verte, Cynthia.
– Este sitio sigue siendo un club masculino, por mucho que la directora sea una mujer. Y aunque tengo pasaporte estadounidense, en la séptima planta me siguen considerando la zorra inglesa.
– ¿Has terminado?
– Sí, he terminado. Tenía que sacarlo. -De repente le sonrió-. ¿Cómo estás?
– Bien.
– ¿Y las heridas?
– Curadas.
– ¿Me reprochas que esté enfadada?
– Claro que no; tienes todo el derecho del mundo… Adrian me ha dado autoridad para organizar el equipo como mejor me parezca -añadió tras una pausa-. Necesito un segundo competente.
Читать дальше