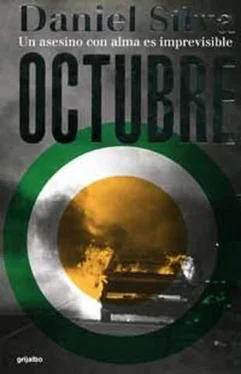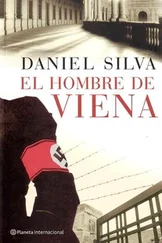Michael contuvo el impulso de advertir al presidente de que estaban hablando por una línea no segura.
– ¿Ha tomado tu suegro una decisión?
– Sí, señor presidente.
– Espero que sean buenas noticias.
– Se lo paso para que se lo diga él mismo.
Michael alargó el teléfono a Douglas y se alejó unos pasos para que su suegro pudiera hablar en privado con el presidente.
Aquella noche, Douglas voló a Washington. Había dado la noticia a Elizabeth al volver del parque natural de Mashomack. Su hija la había recibido con expresión estoica y un frío beso de felicitación en la mejilla, reservando su furia para Michael por no haber disuadido a Douglas de aceptar el puesto. Michael acompañó a Douglas a la ceremonia. Los dos hombres pasaron la noche en el piso que Michael y Elizabeth tenían en la calle N y a la mañana siguiente fueron a la Casa Blanca.
Douglas y Beckwith se reunieron en el Despacho Oval y tomaron té sentados en sendos sillones de orejas ante el fuego. Michael quería esperar fuera, pero el presidente insistió en contar con su presencia. Se sentó en uno de los sofás, un poco alejado de los otros dos, y se dedicó a mirarse las manos mientras hablaban. Durante cinco minutos, Douglas soltó la perorata obligada sobre la lealtad y el honor que representa servir a la patria, y acto seguido el presidente habló de la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña, así como de la situación en Irlanda del Norte.
A las diez y media, ambos hombres salieron por las puertas-ventana del despacho al jardín de rosas. Era un cálido día de invierno en Washington; el sol brillaba con fuerza, el aire era suave, y los dos hombres caminaron hacia el podio ataviados con americana, pero sin abrigo.
– Es un orgullo para mí nombrar al antiguo senador Douglas Cannon, de Nueva York, embajador en Gran Bretaña -anunció con ecuanimidad-. Douglas Cannon sirvió al gran Estado de Nueva York y al pueblo de Estados Unidos con extraordinaria dedicación tanto en el Congreso como en el Senado. Sé de primera mano que posee la inteligencia, la fuerza y la destreza necesarias para representar los intereses de esta nación en una capital tan importante como Londres.
Beckwith se volvió y estrechó la mano de Douglas mientras el reducido público aplaudía. Acto seguido señaló el podio con un gesto, y Douglas se adelantó.
– En el desempeño de mi cargo trataré muchas cuestiones importantes, tales como el comercio y la defensa, pero ninguna tan esencial como la de ayudar al primer ministro Blair a llevar una paz duradera a Irlanda del Norte.
Douglas se detuvo un instante y clavó la mirada en las cámaras de televisión situadas más allá del público.
– Tengo una sola cosa que decir a los violentos, a quienes desean desbaratar el acuerdo de Viernes Santo. Los tiempos de la pistola, la bomba y el pasamontañas han tocado a su fin. El pueblo de Irlanda del Norte se ha pronunciado. Se acabó… Señor presidente, será un honor para mí servirle en Londres.
Portadown, Irlanda del Norte
– ¿Os habéis enterado de la noticia? -preguntó Kyle Blake al sentarse en el reservado habitual del pub McConville.
– Sí -repuso Gavin Spencer-. Ese hombre es un bocazas.
– ¿Podemos eliminarlo? -inquirió Blake sin dirigirse a nadie en particular.
– Si hemos podido eliminar a Eamonn Dillon, también podremos eliminar al embajador estadounidense -replicó Spencer-. Pero ¿nos interesa hacerlo?
– Los estadounidenses no han pagado aún por el apoyo que han prestado al acuerdo de Viernes Santo -le recordó Blake-. Si asesinamos al embajador, todo Estados Unidos sabrá quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos. No estamos intentando ganar una batalla, sino obtener publicidad para nuestra causa. Si matamos a Douglas Cannon, los medios de comunicación estadounidenses se verán obligados a contar la historia del Ulster desde la perspectiva protestante. Es una reacción refleja; así funciona esa gente. Funcionó para el IRA y también para la OLP, pero ¿puede hacerse?
– Podemos hacerlo de varias maneras -aseguró Spencer-. Sólo nos hace falta saber una cosa: cuándo y dónde. Necesitamos información sobre sus movimientos y su paradero. Habrá que elegir la ocasión con mucho cuidado, ya que de lo contrario fracasaremos.
Blake y Spencer se volvieron hacia Rebecca Wells.
– ¿Puedes proporcionamos esa información?
– Desde luego -afirmó Rebecca-. Tendré que ir a Londres. Necesitaré un piso, algo de dinero y sobre todo mucho tiempo. Esa clase de información no se consigue de la noche a la mañana.
Blake bebió un largo trago de Guinness mientras repasaba todo el asunto. Al cabo de un instante levantó la vista para mirar a Rebecca.
– Quiero que te instales en Londres lo antes posible. Mañana por la mañana tendrás el dinero.
Se volvió hacia Gavin.
– Empieza a preparar a tu equipo. No les digas quién es el objetivo hasta el último momento. Y tened cuidado. Tened mucho cuidado.
Nueva York
– ¿Qué tal por Londres? -preguntó Adrian Carter.
Habían entrado en Central Park por la Noventa y la Quinta, y paseaban por el sendero de tierra y ceniza que discurre a lo largo de la ribera del lago. El viento helado agitaba las ramas desnudas sobre sus cabezas. Cerca de la orilla, el agua del lago estaba helada, pero a cierta distancia, en un parche de agua color mercurio, una bandada de patos flotaba como un grupo de barquitos diminutos anclados.
– ¿Cómo sabes que he estado en Londres? -replicó Michael.
– Porque el servicio de inteligencia británico me envió una cortés nota para preguntarme si habías ido en viaje de negocios o de placer. Les contesté que estabas retirado, de modo que sin duda era un viaje de placer. ¿Es así?
– Depende de lo que consideres placer.
Carter se echó a reír.
Adrian Carter era el jefe del Centro de Antiterrorismo de la CIA, y había sido supervisor de Michael cuando éste era agente de campo. Aún ahora se movían como si se hubieran reunido tras las líneas enemigas. Carter caminaba como si cargara con una conciencia eternamente culpable, con los hombros gachos y las manos siempre hundidas en los bolsillos. Sus enormes ojos de párpados pesados le conferían un aspecto cansado, pero en realidad no cesaban de mirar de aquí para allí, del lago a los árboles para escudriñar los rostros de los corredores lo bastante chiflados para salir con aquel frío. Llevaba una fea gorra de esquí que lo despojaba de cualquier autoridad física, y su abultado plumón creaba un efecto de flotación, como si Adrian estuviera volando sendero abajo impulsado por el viento. Los desconocidos tendían a subestimarlo, circunstancia que había aprovechado a fondo durante toda su carrera, tanto en el campo como en las trincheras burocráticas del cuartel general. Era un lingüista de talento excepcional que soñaba en seis idiomas y había perdido la cuenta de los países en los que había operado.
– Bueno, ¿qué fuiste a hacer en Londres? -insistió.
Michael lo puso en antecedentes.
– ¿Averiguaste algo interesante?
Michael le contó lo que había descubierto durante su conversación con Graham Seymour sin revelar la fuente. Como era habitual en él, Carter no indicó si alguno de aquellos datos era una novedad para él. Siempre era así, incluso con Michael. Los graciosos de la oficina del CAT decían que Carter preferiría someterse a tortura a revelar dónde había almorzado.
– ¿Y qué te trae por Nueva York? -preguntó Michael.
– Algunos asuntos en la oficina de aquí.
Carter dejó de hablar mientras una pareja de corredores, una mujer joven y un hombre entrado en años, pasaban junto a ellos.
Читать дальше