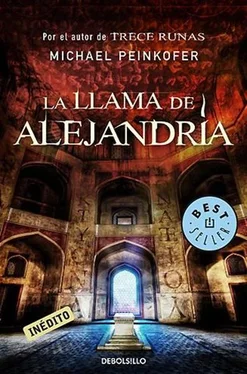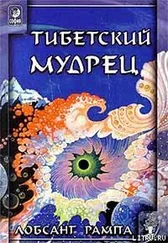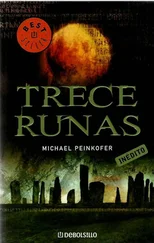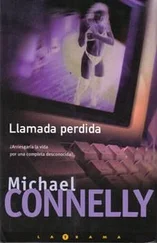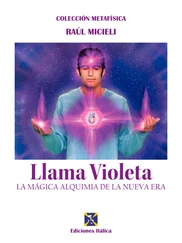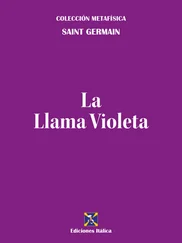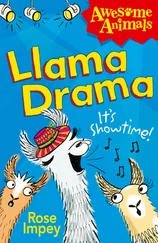– Un enigma -murmuró Hingis; en el labio superior se le habían formado pequeñas perlas de sudor de tanto como lo cautivaba el artefacto.
– Efectivamente.
– Este símbolo -dijo señalando el óvalo-podría ser de origen hitita.
– Es más probable que sea de origen asirio -lo contradijo Sarah-. He establecido similitudes con sellos de Nínive. Aun así, no conozco su significado.
– ¿Y los signos?
– Son letras griegas -explicó Sarah secamente.
– Eso ya lo veo -musitó Hingis, ofendido-. Pero ¿qué significan? ¿A qué se refieren?
– Albergan una indicación sobre el origen del cubo.
– ¿Qué quiere decir?
– En el fondo, la solución del enigma es muy sencilla. Imagine las cinco letras ordenadas alfabéticamente y no grabadas en metal, sino labradas en piedra, y luego añada…
– ¡No! -exclamó Hingis tan alto que resonó en el techo de la capilla y una joven que había encendido una vela a santa Úrsula en el altar volvió la cabeza sobresaltada-. No puede ser. No es posible…
– Es posible -aseguró Sarah bajando la voz.
– El sello de Alejandro -musitó el suizo con profundo respeto científico-. ¿Significa eso que…?
– Exacto -confirmó Sarah serenamente-. Por lo que sé, mi padre ha emprendido la búsqueda de la tumba de Alejandro y usted, doctor, después de las excavaciones de Troya, tiene la posibilidad de participar en otro gran descubrimiento en la historia de la arqueología, si no el mayor.
– La tumba de Alejandro Magno -susurró Hingis, y a Sarah no se le escapó la llama de codicia que le brillaba en los ojos-. Recuerdo que su padre dictó una conferencia hace unos años, pero nadie lo tomó realmente en serio…
– Un error -replicó Sarah-. Bueno, ¿qué le parece, doctor? ¿Quiere entrar en los anales de la ciencia? ¿Quiere inmortalizar su nombre? Entonces, acceda al trato. No se arrepentirá.
– ¿Y si acabo haciéndolo? -Hingis vaciló-. ¿Y si intenta tenderme una trampa?
– Monsieur, no todos somos tan ladinos como usted. Además, estoy segura de que, si se diera el caso, usted ya tendría un plan preparado. Después de todo lo que ha ocurrido, le resultará muy fácil desacreditarnos, a mí y a mi padre, ante el mundo científico. Por lo tanto, usted no tiene nada que perder y nosotros… todo.
La frente de Hingis, cubierta de cabellos alborotados, se llenó de arrugas; daba la impresión de estar muy concentrado, pensando.
– Le diré lo que vamos a hacer -declaró finalmente-. Me disgusta la idea de que usted desaparezca con diez mil libras. Con todo lo que sé sobre usted, no me merece suficiente confianza para entregarle semejante suma de dinero. Por lo tanto, la acompañaré.
– De ningún modo -rehusó Sarah-. Ni pensarlo.
– No negociaré sobre este punto -aclaró Hingis-. Piénselo, lady Kincaid. Si realmente necesita el dinero con tanta urgencia como afirma, acepte el trato. De otro modo, lamentándolo profundamente, me habrá hecho perder el tiempo.
Sarah volvió a hacer un esfuerzo por dominarse. En su interior, todo la empujaba a echarle en cara su insolencia y a darle a entender de un modo muy gráfico, y nada propio de una dama, dónde podía meterse las diez mil libras. Pero no podía prescindir de su ayuda.
Sarah estaba a punto de firmar una funesta alianza. El camino que había tomado no tenía retorno. Ya no…
En ningún momento había valorado la idea de que Hingis, al que ella consideraba un erudito de salón, se empeñara en formar parte de la expedición. Aquello complicaba las cosas y embrollaba aún más la situación, pero era la única posibilidad de llegar rápidamente a Alejandría.
– De acuerdo -aceptó, aún dubitativa, y dirigió una mirada acerada a Elingis-. Pero viajaremos por separado hasta Marsella.
– ¿Por qué motivo?
– Como ya le he señalado, hay más partes interesadas y tengo motivos para suponer que carecen de escrúpulos. Si planean asaltarnos en el camino, al menos no se perderán juntos el dinero y el artefacto.
– Entendido -replicó Elingis-. Aunque debo confesar que sus historias de terror empiezan a aburrirme. Admítalo, lady Kincaid. No es fácil atemorizarme.
– Mejor -admitió Sarah-. Así pues, nos encontraremos dentro de tres días en Marsella. En el hotel Graivenant.
– ¿Ya ha hecho las reservas? -Hingis parecía sorprendido-. ¿Contaba de pleno con que le daría una respuesta afirmativa?
– Naturalmente -confirmó Sarah, y esbozó una sonrisa irónica que pareció enojar al erudito.
– Se lo advierto, Kincaid -resopló-, no intente manipularme, no lo conseguirá. Y si se propone engañarme, dese por avisada: le aseguró que dispongo de los medios adecuados para hundir a su padre. Cuando haya acabado con él, ningún científico serio del mundo le ofrecerá siquiera un pedazo de pan seco.
Sarah miró al erudito con una mezcla de perplejidad y diversión; luego soltó una estruendosa carcajada. -¿Podría decirme qué le parece tan gracioso?
– Solo me río, estimado doctor, porque está claro que no acaba de comprender la gravedad de la situación. Con su desconfianza y su codicia se ha implicado en algo que supera su horizonte… De lo contrario sabría que mi padre y yo somos sus más ínfimas preocupaciones.
– ¿Por qué? ¿Qué insinúa?
– Monsieur, ¿está usted al tanto de la actualidad política?
– No. Mi interés se centra únicamente en la investigación. Además, como ciudadano suizo, estoy obligado a la neutralidad.
– Mejor para usted -replicó Sarah con una sonrisa agridulce-. No obstante, le recomiendo que esta vez haga una excepción y lea la prensa. Encontrará artículos sobre Alejandría que podrían ser de su interés…
Diario de viaje de Sarah Kincaid
Hemos salido de París a primera hora de la mañana.
Al dejar atrás la ciudad del Sena, sentí una extraña melancolía y en el fondo de mi corazón indago las causas. Quizá, me digo, se debe a que, a pesar de las preocupaciones y los temores por mi padre, en París he recuperado algo que ya creía perdido.
Liberada de las obligaciones que se me imponían en Londres, por fin vuelvo a ser mi propia dueña y puedo hacer lo que se me antoja… Una libertad de la que hacía mucho que no disfrutaba y que echaba amargamente de motos. Asimismo, en mi interior se agitan los remordimientos, puesto que son los apuros de mi padre lo que lo hace posible. La preocupación por él, ¿es realmente lo único que me empuja a asumir los riesgos de este viaje?
Me inquieta no encontrar una respuesta concluyente a esa pregunta. Sin embargo, sea cual sea el motivo que ha inclinado la balanza, lo importante es encontrar a mi padre y avisarlo de los peligros que lo amenazan.
Si es que aún sigue con vida…
La idea de que le haya podido suceder algo no me da sosiego. A pesar de las afirmaciones de Maurice du Gard, que parece notar mis temores y nunca se cansa de tranquilizarme, noto que el miedo que siento por mi padre va en aumento.
¿Conseguiremos eludir el bloqueo y llegar ilesos a Alejandría? ¿Encontraré a mi padre? Y, si lo encuentro, ¿estará sano y salvo? ¿Habrá hallado lo que busca? ¿Habrá conseguido desvelar el misterio de la tumba de Alejandro y habrá averiguado dónde se ubica el Cementerio de los Dioses?
Son muchos los interrogantes que me acompañan en este viaje y que no me dan descanso. Me invade una curiosa mezcla, que jamás había sentido antes, de curiosidad y de profunda preocupación. Maurice du Gard ha suspendido por tiempo indefinido sus actuaciones en Le Miroir Brisé para acompañarme, y yo me alegro de tenerlo por compañía.
He dejado a mi cochero y ala doncella en París, con instrucciones para regresar a Inglaterra. Aparte de que no podría responsabilizarme de que se expusieran a ningún peligro por mi causa o por mi padre, la reserva de pasajes en el buque del capitán Hulot es solo para tres personas. Espero con impaciencia conocer al misterioso constructor del submarino y me da la impresión de que…
Читать дальше