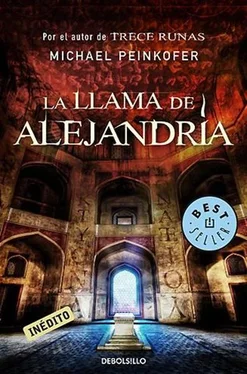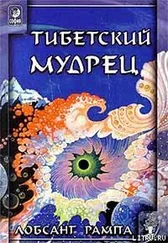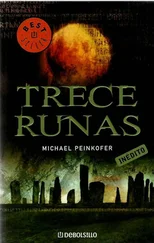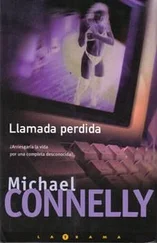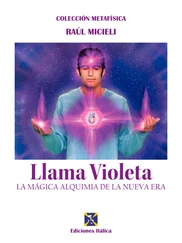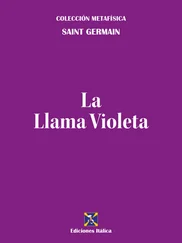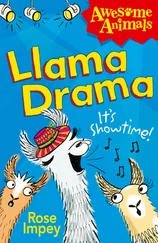– Bueno -replicó Sarah-, supongo que una forma tan insólita de locomoción tendrá su precio, pero estoy dispuesta a pagarlo.
– ¿Aunque ese precio ascienda a diez mil libras esterlinas?
– Diez mil libras esterlinas -repitió Sarah, y tuvo que esforzarse por mantener la calma-. Eso es mucho dinero…
– Soy consciente de ello -aseguró Verne-. Y debo añadir que yo no obtengo ningún beneficio por hacer de intermediario en el trato. No obstante, mi amigo el capitán, ¿cómo lo diría?, tiene las ideas muy claras por lo que respecta al valor de sus servicios.
– Es evidente -afirmó Sarah desalentada-. El presupuesto anual para administrar Kincaid Manor asciende a dos mil libras. Por diez mil podría comprar un barco en cualquier otro sitio.
– Quizá, pero ninguno capaz de viajar por debajo del agua -objetó Du Gard-. Con lo cual, volvemos a enfrentarnos al mismo problema.
– Cierto -asintió Sarah.
– Además, tenga en cuenta que un viaje como este está sujeto a riesgos inestimables -añadió Verne-. Riesgos contra los que el capitán quiere asegurarse.
– Eso lo comprendo -aseguró Sarah- y, naturalmente, la vida de mi padre vale ese importe y más. La cuestión es que usted, monsieur, me ha sobreestimado al pensar que yo o mi familia éramos tan ricos. Si bien es cierto que Su Majestad, la Reina, concedió a mi padre un título nobiliario y tierras en Yorkshire por sus méritos científicos, estas no rinden lo suficiente para mantener Kincaid Manor. Mi padre ha invertido su fortuna personal en literatura científica y en expediciones arqueológicas. A su modo de ver, ese tipo de inversiones son más lucrativas que depositar el dinero en el banco y, como seguramente él diría, echarlo a las fauces de un vil tiburón de las finanzas.
– Un verdadero sabio. -Jules Verne sonrió-. Su padre goza de todas mis simpatías. Pero me temo que con ello se ha abocado a una situación peliaguda porque, sin pago, la acción de rescate que hemos planeado quedará en nada.
– Podría firmar una letra de cambio -propuso Sarah-. A su regreso, mi padre podría vender algunas tierras y saldar la deuda.
– Como ya le he señalado, el capitán vive muy retirado y no dispone de cuenta bancaria ni de dirección postal. Por lo tanto, el modo de pago queda limitado al efectivo.
– ¿Tengo que reunir diez mil libras esterlinas en cuatro días? -inquirió Sarah con incredulidad.
– Así es.
– ¿Por qué libras y no francos?
– El capitán viaja mucho. Prefiere una moneda que tenga validez en todo el mundo.
– ¿Y si no consigo esa suma?
– Eso no ocurrirá -acudió Du Gard en su ayuda-. Yo tengo unos ahorros y podría prestárselos.
– ¿Cuánto? -preguntó Verne.
– Unas ochocientas libras.
– Yo tengo unas tres mil, de las que podría disponer de inmediato y, en una semana, de dos mil más -especuló el escritor-. Pero me temo que no bastará para ayudar a nuestra amiga.
Se hizo un silencio embarazoso. Mientras Maurice du Gard y Jules Verne intercambiaban miradas de bochorno, el cerebro de Sarah trabajaba enfebrecido. Con una precisión y objetividad que creía haber heredado de su padre, la joven sopesaba las posibilidades.
Evidentemente, podía rechazar la oferta de Verne y retomar el plan original de poner rumbo a Alejandría por tierra, pero eso implicaba una pérdida de tiempo considerable, un tiempo del que Gardiner Kincaid quizá no disponía. Por desgracia, Du Gard no era capaz de decir cuándo se haría realidad su visión ni cuánto tiempo les quedaba para evitarla. Pero la idea de que pudiera sucederle algo a su padre solo porque a ella le había resultado imposible costear la travesía le resultaba insoportable.
Aceptaría la oferta de monsieur Verne y estaba dispuesta a pagar cualquier precio.
En todos los sentidos…
– Se lo agradezco mucho, caballeros -dijo Sarah serenamente-, pero me temo que, en vista de lo elevado de la demanda, me veré obligada a buscar una solución en otro lado.
– ¿Qué hará? ¿Acudir a un prestamista? -preguntó Verne preocupado-. No lo haga, Sarah, esa gente es fría y calculadora. No podrá…
– No se preocupe, monsieur. No es eso lo que me propongo.
– Entonces… ¿abandona? -preguntó Du Gard, lleno de incredulidad-. ¿Después de todo lo que ha averiguado? ¿Ahora que por fin sabe dónde se encuentra su padre?
– Yo no he dicho nada de abandonar, estimado Maurice -replicó Sarah con serenidad-. Más bien tengo en mente a otro patrocinador. Alguien que cuenta con los recursos necesarios y me los dará gustosamente.
– ¿En serio? -En el semblante de Du Gard se reflejó la sorpresa-. ¿Y quién es?
– Déjelo de mi cuenta. Monsieur Verne, le agradezco todo lo que hace por mí y por mi padre. Estamos en deuda con usted.
– Por favor -replicó el escritor con modestia-, desearía poder hacer más.
– Y puede -aseguró Sarah-. ¿Me permite pedirle un último favor?
– Por supuesto, ¿de qué se trata?
– De recurrir a las relaciones que mantiene en la universidad, ¿podría ser?
– Sin duda -asintió Verne-. Usted solo tiene que decirme qué puedo hacer por usted, y ya puede darlo por hecho.
– Gracias, monsieur Verne. Es usted muy amable.
– ¿Para qué? – terció Du Gard, de quien se había apoderado un mal presentimiento-. ¿Qué se propone?
– Ya lo verá cuando llegue el momento -respondió Sarah con evasivas.
– ¿No deberíamos discutirlo al menos? Quiero decir que no creo que su padre…
– Mi padre no está aquí -puntualizó Sarah-. Cualquier decisión que haya que tomar me corresponde a mí.
– Como usted diga. -El cuerpo enjuto de Du Gard se tensó, y su boca se convirtió en una línea estrecha.
– Monsieur Verne -dijo Sarah volviendo a dirigirse al escritor-, le estaría muy agradecida si pudiera hacer llegar una nota que redactaré enseguida al Círculo de Investigaciones Arqueológicas que estos días celebra un simposio en La Sorbona.
– ¿Eso es todo? -Verne la miró interrogativo.
– No, monsieur, también me gustaría que me respondiera una pregunta. -Usted dirá.
– Ese capitán amigo suyo, el inventor del submarino…
– ¿Qué pasa con él?
– No parece demasiado altruista, ¿me equivoco?
– Desgraciadamente -respondió Verne con un suspiro-, no se equivoca.
– Y, por casualidad, no se llamará Nemo, ¿verdad? -preguntó Sarah, y ni ella mismo supo si lo decía en serio o bromeaba.
La sonrisa que se dibujó en el rostro del escritor delató de nuevo al joven que parecía ocultarse tras los rasgos maduros de Jules Verne.
– No, Sarah -confesó abiertamente-. Se llama Hulot. Hectoire Hulot…
Diario personal de Sarah Kincaid
Según una leyenda griega, el ingenioso inventor Dédalo escapó de la prisión del rey de Creta, Minos, construyendo con plumas y cera unas alas para él y para su hijo Icaro, con ayuda de las cuales alzaron el vuelo. Al principio, todo fue bien: Dédalo y su hijo huyeron de la isla donde estaban presos batiendo las alas artificiales como si fueran pájaros. Pero, luego, el insensato de Icaro desatendió la advertencia de su padre de no acercarse al sol y siguió volando cada vez más alto. Y sucedió lo que tenía que suceder: la cera de las alas se derritió y el joven Icaro se precipitó al mar que desde entonces llevó su nombre…
Yo aún era una niña cuando mi padre me explicó esa historia por primera vez, y ya entonces me compadecí del pobre Icaro, al que la despreocupación juvenil llevó a la perdición, y aún hoy día continúo preguntándome si yo habría hecho otra cosa o lo habría hecho mejor.
¿He tomado el rumbo adecuado?
Читать дальше