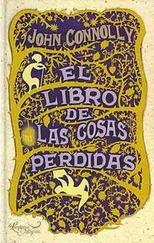– ¿Puede identificarse? -preguntó Danny.
Aún no había abierto la puerta. Echó un vistazo por la mirilla y vio a un gordo de cara redonda y cuello raro con una placa y un carnet plastificado.
– Vamos -insistió el hombre-, abra. Es simple rutina. Buscamos inmigrantes ilegales. Sólo tengo que echar una ojeada dentro y hacerles unas preguntas. Luego me iré.
Danny lanzó una maldición, pero se relajó un poco. Se preguntó si Melanie ya habría tirado la hierba. Esperaba que no. Abrió la puerta y le llegó un olor desagradable. Procuró disimular su sorpresa ante el aspecto del policía, pero no lo consiguió. Sabía ya que había cometido un error. Aquél no era un policía.
– ¿Está solo? -preguntó el gordo.
– Mi novia está en el baño.
– Dígale que salga.
«Esto no me gusta», pensó Danny. «No me gusta nada.»
– Eh -dijo Danny-, déjeme ver otra vez esa placa.
El gordo se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta. Cuando la sacó, no sostenía una cartera. Danny Quinn vio un destello plateado y de inmediato sintió cómo la hoja penetraba en su pecho. El gordo agarró a Danny por el pelo e hincó la hoja más hondo, desviándola hacia la izquierda. Oyó a la chica llamar desde el baño.
– ¿Danny? -preguntó Melanie-. ¿Pasa algo?
Brightwell soltó el pelo de Danny y desprendió la hoja. El chico se desplomó en el suelo. El cuerpo se sacudió en espasmos y el gordo apoyó el pie en el estómago para inmovilizarlo. De haber tenido más tiempo, Brightwell lo habría besado como había hecho con Ruiz, pero en ese momento tenía asuntos más apremiantes que atender.
Desde el baño llegó el ruido de la cadena del váter, pero su finalidad era camuflar otro sonido. Se oyó el chirrido de una ventana al abrirse, y una mosquitera que se resistía. Brightwell se dirigió al cuarto de baño y, levantando el pie derecho, destrozó la cerradura de una patada.
Edgar Certaz oyó que llamaban en la habitación contigua pocos segundos después de que alguien llamara a su propia puerta. A continuación oyó una voz masculina que se identificaba como policía en busca de inmigrantes ilegales.
Certaz no era tonto. Sabía que cuando la policía iba de cacería, no se andaba con tantos miramientos. Irrumpía a la fuerza y por sorpresa, y con numerosos efectivos. También sabía que ese motel no estaba en su lista negra, porque era un establecimiento relativamente caro y bien organizado. Las sábanas estaban limpias y cambiaban las toallas del cuarto de baño a diario. Además, caía lejos de las principales rutas empleadas por los ilegales. Ningún mexicano que llegase hasta allí iba a registrarse en el motel Spyhole para darse un baño y ver una película porno; estaría sentado en la parte de atrás de una furgoneta con rumbo al norte o al oeste, felicitándose a sí mismo y a sus compañeros por haber atravesado el desierto.
Certaz no contestó cuando llamaron a la puerta. Volvieron a llamar.
– Abra -ordenó una voz-. Es la policía.
Certaz llevaba un ligero revólver Smith & Wesson de cañón corto, de diez centímetros. Carecía de licencia para esa arma. Aunque no tenía antecedentes penales, sabía que si lo detenían y le tomaban las huellas digitales, éstas dispararían las alarmas de agencias locales y federales, y que cuando lo soltaran ya sería un anciano, eso en el supuesto de que no encontrasen alguna excusa para ajusticiarlo antes. Así las cosas, dos ideas cruzaron por su mente. Primero: si aquello era realmente una redada policial, estaba en un aprieto. Segundo: si esos hombres no eran policías, también estaba en un aprieto, pero en un aprieto al que podía hacer frente. Oyó un grito ahogado en la habitación contigua cuando Brightwell despachó a la novia de Danny Quinn.
«Quieres que abra», decidió Edgar, «pues abriré.»
Sacó la Smith & Wesson, se acercó a la puerta de madera y disparó.
El de azul se sacudió al recibir en el pecho el impacto del primer balazo, disminuida un poco su potencia al atravesar la puerta. El segundo lo alcanzó en el hombro derecho mientras se volvía. Desplomándose en la arena, dejó escapar un sonoro gruñido. El sigilo ya no era necesario. Sacó su propia Double Eagle y disparó desde el suelo al abrirse la puerta de la habitación del motel.
No había nadie en el umbral. De pronto asomó un arma por el lado izquierdo, a baja altura, donde Certaz estaba agachado bajo la ventana. El de azul vio el dedo oscuro tensarse sobre el gatillo y se preparó para el final.
Se oyeron varios tiros, pero no del mexicano. Brightwell, junto a la ventana, disparaba en ángulo a través del cristal. Hirió a Edgar Certaz en lo alto de la cabeza y el mexicano cayó de bruces al tiempo que otras dos balas le perforaban la espalda.
El de azul se levantó. Ahora también él tenía sangre en la camisa. Se tambaleaba un poco.
Oyeron correr a alguien detrás del motel. La puerta de la última habitación seguía cerrada, pero sabían que su presa ya no estaba dentro.
– Ve -dijo el de azul.
Brightwell echó a correr. Al correr, balanceándose sobre sus piernas cortas, no mostraba la misma agilidad que al caminar; aun así, era rápido. Oyó arrancar un coche y revolucionarse el motor. Segundos después, un Buick amarillo dobló la esquina del motel a toda velocidad. Una mujer joven iba al volante. Brightwell apuntó a la derecha de la cabeza de la conductora y disparó. Alcanzó el parabrisas, pero el coche siguió adelante obligándolo a lanzarse a un lado para no ser arrollado. Los disparos posteriores reventaron las ruedas e hicieron añicos la luna trasera. Complacido, observó cómo el Buick iba a estrellarse contra la furgoneta del difunto Edgar Certaz y paraba en seco.
Brightwell se puso en pie y se acercó al coche destrozado. Dentro, la joven estaba aturdida en el asiento del conductor. Tenía sangre en la cara, pero por lo demás parecía ilesa.
«Bien», pensó Brightwell.
Abrió la puerta y la sacó de un tirón.
– No -susurró Sereta-, por favor.
– ¿Dónde está, Sereta?
– No sé a qué…
Brightwell le asestó un puñetazo y le fracturó la nariz.
– He preguntado dónde está.
Sereta cayó de rodillas y se llevó las manos a la cara. Él apenas la entendió cuando le dijo que la tenía en el bolso.
El gordo cogió el bolso del interior del coche. Empezó a vaciar el contenido en el suelo hasta que encontró la pequeña caja de plata. Con cuidado, la abrió y examinó el amarillento trozo de vitela que contenía. Lo miró y, aparentemente satisfecho, volvió a guardarlo en la caja.
– ¿Por qué te la llevaste? -preguntó con sincera curiosidad.
Sereta lloraba. Contestó algo, pero sus palabras quedaron ahogadas por las lágrimas y las manos ahuecadas en torno a la nariz rota. Brightwell se inclinó.
– No te oigo -dijo.
– Era bonita -respondió Sereta-, y yo no tenía nada bonito.
Brightwell le acarició el pelo casi con ternura. El de azul se acercaba. Aunque un poco tambaleante, se mantenía en pie. Sereta se arrastró hacia el coche, intentando restañar la hemorragia nasal. Miró al de azul, que parecía resplandecer. Por un momento vio un cuerpo negro y consumido, alas maltrechas colgando de unos nódulos en la espalda y largos dedos con garras que se hincaban débilmente en el aire. Los ojos de la figura, amarillos, brillaban en una cara casi sin rasgos, salvo por una boca llena de dientes pequeños y afilados. Al cabo de un instante, la silueta que tenía ante los ojos volvía a ser un hombre que agonizaba de pie.
– Jesús, ayúdame -suplicó ella-. Jesús de mi vida, Santo Dios, ayúdame.
Brightwell le encajó un puntapié a un lado de la cabeza y ella cayó. Él arrastró su cuerpo inerte hasta el maletero del coche, lo abrió y la metió dentro antes de dirigirse a su Mercedes y regresar con dos bidones de gasolina.
Читать дальше