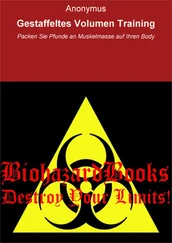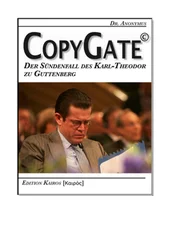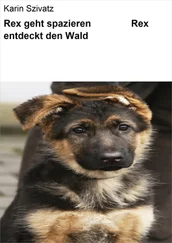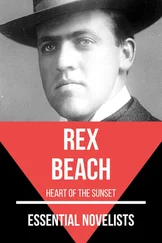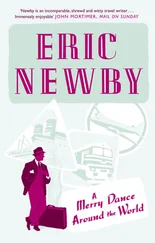Así pues, mientras sangre, sudor y bilis salpicaban las paredes del sótano, yo cogí a la señora Nissenberg y la arrastré hacia el rincón más alejado.
– Tiene que ser testigo de mi firma en estos papeles -le dije, y saqué una copia de los documentos de rectificación. Todo el tiempo me agachaba para esquivar colas y parar golpes de garras, tratando de hacer cualquier cosa para estar relativamente a salvo.
La señora Nissenberg y yo cumplimos con el trámite formal de firmar y certificar el documento, y luego todo acabó: había sido expulsado oficialmente del Consejo para siempre.
La señora Nissenberg me deseó buena suerte, y yo aún tuve que afrontar unos cuantos golpes más y salvarme por los pelos de algún ataque feroz mientras subía la escalera.
Ahora, mientras regreso a toda velocidad a mi apartamento, cometo no menos de ocho infracciones de tráfico, incluido saltarme un semáforo que hace unos buenos diez segundos que ha cambiado. Hay alguien allá arriba a quien le caigo bien, o al menos que disfruta lo suficiente con mis jugarretas como para dejar que viva un día más.
Pero ¿cómo se me puede culpar por violar unas pocas normas de tráfico cuando mi cerebro está ocupado en tantas cuestiones? Necesito regresar al apartamento, juntar todas las cosas de valor que encuentre, empeñarlas por la pasta que pueda sacarle a Pedro, el tío que lleva la tienda Basura en Metálico 4, en Vermont, y conseguir otro billete de avión a Nueva York. Es necesario que vea a Vallardo y necesito hablar con Judith. También debo encontrar a Sarah, aunque sólo sea para invitarla a cenar, eliminar cualquier idea de esta relación absurda y poner fin a aquello que comenzó de un modo tan inconsciente e imprudente.
La explicación de Solomon acerca de los documentos de Vallardo lo confirma: la mente de McBride estaba desquiciada, pero ese jodido cabrón tenía suficiente pasta y suficientes amigos igualmente chalados como para que apoyaran su delirio.
Pero lo que realmente me asombra -lo que me pone en verdad enfermo- es que su amor por un ser humano -su amor por Sarah- fuese tan grande que McBride verdaderamente sintiese la necesidad de ser el padre de sus hijos. Si Sarah hubiera sabido la bestialidad en la que estaba metida, estoy seguro de que ese descubrimiento la habría mortificado terriblemente, y esta nueva información podría hacer que esa mortificación fuese literal.
En la puerta de mi apartamento alguien ha dejado una notificación de ejecución hipotecaria. La arranco con furia y la rompo en mil pedazos antes de tirarla al suelo con el resto de la basura. También han cambiado la cerradura, pero una tarjeta de crédito anulada, inútil en cualquier otro caso, me permite un rápido acceso a mi casa, ¡maldita sea!
La electricidad está cortada -yo sabía que eso finalmente ocurriría-, lo que significa que ese olor fétido viene de los restos putrefactos que quedaron en la nevera. Camino a tientas por el apartamento y me golpeo las espinillas en la oscuridad. Lo único positivo de la interrupción del suministro eléctrico es que la luz del contestador no parpadea.
Microondas, batidora… ¡Eh!, el televisor aún está aquí. Los aparatos esparcidos por el apartamento deberían ser suficientes como para conseguirme un asiento de segunda clase de regreso a Nueva York; aunque tenga que sentarme en el ala, cogeré ese avión.
Pero no hay ninguna posibilidad de que pueda volver esta noche. El sol está a punto de desaparecer en el horizonte y, aunque fuese capaz de llevar toda esta mierda al coche, no podría llegar a la tienda de Pedro antes de la hora de cierre.
Necesito dormir un poco. La última vez que conseguí dormir el tiempo suficiente como para entrar en la fase REM fue…, veamos…, hace dos noches en el Plaza. Contando con los dedos -que se separan y se convierten en una mancha borrosa-, he pasado aproximadamente cuarenta horas con apenas una cabezada ocasiona!, y me asombra que pueda seguir funcionando. Aún no se han llevado Sa cama, de modo que decido bajar las persianas, acostarme y echar un sueño corto.
Suena el timbre. No sé qué hora es, pero el sol ya se ha puesto y las luces de la calle están encendidas. Las habitual-mente agradables campanillas electrónicas que conecté al timbre eléctrico en las últimas Navidades me destrozan los nervios mientras retumban en mis tímpanos; en cambio, el timbre alimentado a pilas vuelve a quedarse mudo un momento después. Echo un rápido vistazo por la ventana hacia la pequeña zona de aparcamiento que hay delante del edificio, pero no veo otros coches que los que pertenecen a los humanos y dinosaurios que viven en los alrededores. En un costado alcanzo a ver el capó de lo que podría ser un Lincoln aparcado justo detrás de nuestro contenedor de basura; pero no estoy seguro. Voy hasta la puerta, desplazando mi amodorrado cuerpo lo más rápidamente que puedo, y echo un vistazo a través de la mirilla, preparado para quitarme los guantes y desnudar mis garras si las circunstancias lo aconsejan. Mi cola se agita con involuntaria anticipación, y el pulso se acelera en la parrilla de salida.
Es Sarah. Lleva una blusa de seda blanca y una falda corta y negra; piernas, piernas, piernas.
En lo único en que estoy pensando es en que no hay nada en lo que esté pensando. En mis buenos tiempos conseguí capturar a unas cuantas manzanas podridas que habían permanecido impasibles mientras les llevaba a la comisaría, y siempre me pregunté por qué tenían esa mirada de ciervo sorprendido-por-los-faros delanteros. Ahora lo sé. El cerebro se cierra cuando y donde quiere. No sigue un horario fijo.
Sarah sonríe ante la puerta, delante de la mirilla; supone que yo la estoy observando desde el interior. El pequeño cristal distorsiona sus rasgos, extiende sus labios hasta convertirlos en pececillos de colores, convierte sus dientes en grandes monolitos blancos, estrecha sus ojos. Es un espectáculo horrible. Abro la puerta.
Nos abrazamos sin decir una palabra. Mis brazos rodean su cuerpo y la atraen contra el mío. Si pudiese envolverla, lo haría. Si pudiese convertirla en parte de mi cuerpo, absorberla, incorporarla, lo haría. Sarah se coge con fuerza a mi cintura, aferrándose como si quisiera asegurarse contra un viento huracanado. Apoya la cabeza en mi pecho, y su pelo agitado cubre mi nariz. Su perfume artificial es hermoso para mí, a pesar de sus componentes sintéticos.
Nos besamos. Lo hemos hecho antes, lo volveremos a hacer, y no puedo evitarlo, de modo que nos besamos. El beso se prolonga. Envía llamaradas que estallan en mi cabeza. Mis manos se deslizan por todo su cuerpo, repasando sus curvas, sus exquisitas líneas, y nada me haría más Feliz en este momento que arrancarme el disfraz para sentir su piel con mis auténticas manos, comprenderla con mi verdadero ser.
Quiero preguntarle por qué está aquí, cuándo ha llegado a la ciudad, dónde se aloja; pero sé que ya habrá tiempo para eso, Más tarde, más tarde. Todavía en silencio, Sarah me coge de la mano, la aprieta, y entiendo perfectamente la pregunta implícita en ese gesto. Yo también aprieto su mano y conduzco a mi amante humana hacia el dormitorio.
El cuerpo está perfectamente controlado, los ojos y el cerebro me observan desde las gradas, alentándome. Sarah me desnuda -a mi yo exterior, quiero decir-; me desabrocha lentamente la camisa, me la quita y la deja caer descuidadamente al suelo. Sus manos se frotan contra mi pecho, y transfieren el toque firme y cálido a la verdadera piel que hay debajo. Yo cojo sus pechos con firmeza, mi primer contacto físico con un ser humano, y ella responde con un suave gemido. Sea lo que sea lo que esté haciendo, debe de estar bien. Sarah se inclina y lame el vello de mi pecho; desliza la lengua por los pezones y baja hacia el estómago. Mi torso simulado es bastante agradable, según los parámetros humanos; no es (o suficientemente bello como para que aparezca en una de esas revistas para mujeres, pero me han dicho personas que están en el ajo que tengo un pecho aceptable y unos abdominales que superan claramente la media. No obstante, con la mirada de Sarah entreteniéndose en cada centímetro de mi cuerpo, me gustaría haber pagado a plazos unos buenos pectorales.
Читать дальше
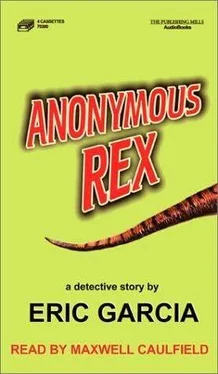
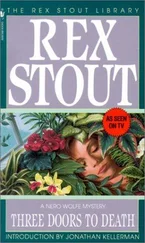
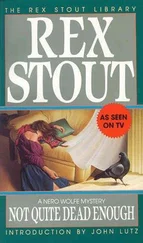
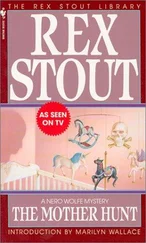
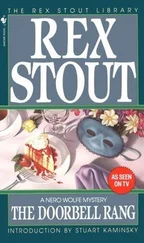
![Эрик Гарсия - Ящер [Anonimus Rex]](/books/290646/erik-garsiya-yacher-anonimus-rex-thumb.webp)