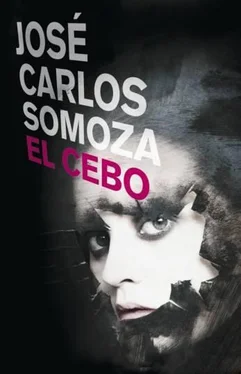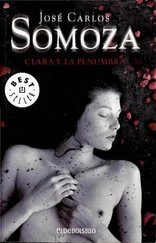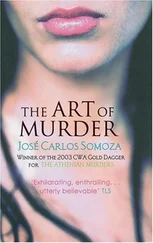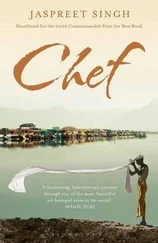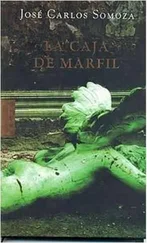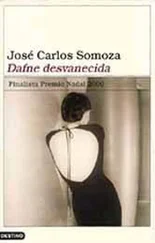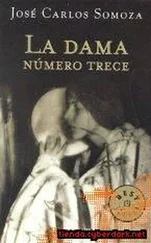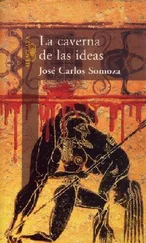– En fin, todo ha acabado ya -comentó con aire pesaroso.
Fue oírle decir eso, mientras el resto de asistentes, incluyendo a la señora que hacía el papel de madre, daban la espalda al féretro casi antes de que lo trasladaran fuera del recinto, lo que me hizo reaccionar.
Todo ha acabado ya.
Aparté el brazo de Miguel y me volví hacia Padilla, los ojos llorosos bajo los cristales negros de las gafas de sol que me había puesto.
– No, no todo ha acabado ya -dije, y la voz me temblaba-. No ha hecho más que empezar. -Padilla se paró en seco, aunque manifestó menos sorpresa de la que cabría esperar si hubiese sido inocente. Su rostro ovoide de cabeza rapada estaba pálido y parecía avejentado. Supuse que los remordimientos lo consumían como a Álvarez, y eso me dio energía para proseguir-. Voy a llegar hasta el fondo, Julio. Será lo último que haga antes de dejar este puto trabajo, pero te juro que a partir de ahora no vas a poder sentarte en tu puto despacho sin pensar en mí… Seré un grano en tu puto culo…
– No entiendo nada, perdón -repuso Padilla, parpadeando.
Por desgracia, nunca he sabido hacer las cosas bien cuando doy rienda suelta a mis verdaderas emociones. Casi siempre pierdo el control, como Coriolano, el orgulloso militar de la obra de Shakespeare. Tras aquel par de disparos certeros, comencé una absurda ráfaga:
– Aún no sé si lo de mi hermana tiene que ver con lo de Claudia… Creo que sí… Vamos, estoy segura… Conseguiré pruebas, te lo advierto…
– Diana, cielo… -decía Miguel a mi espalda.
Yo no alzaba la voz, y pese a todo empezábamos a tener público; tras asegurarse de que la madre de Claudia había salido ya, Seseña se había vuelto a mirarnos, y lo mismo hacían Olga, Nacho y Montemayor.
– Mejor vete a casa y descansa, Blanco -cortó Padilla-. Estás agotada.
– ¿Quieres que lo cuente yo? -Me había acercado tanto a él que mi jersey azul bajo la cazadora rozaba su abrigo-. ¿Les cuento a Seseña y Olga cómo cayó al foso Claudia, o ya lo saben? -Padilla movió la cabeza, como dando a entender que yo no era digna de una réplica, y se alejó perseguido por mi voz-. ¡Claudia ha muerto, pero yo no! ¿Me oyes? ¡Y aún no he caído al foso! Suéltame, por favor… -Rechacé la mano de Miguel, y de repente, al observar su expresión, me avergoncé-. Lo siento.
– Diana, quiero hablar contigo -dijo Miguel-, pero no aquí.
– Yo también quiero hablar contigo -repliqué con dureza-. Vámonos.
La capilla, ya vacía, me agobiaba con su denso olor a flores de coronas de muertos, pero afuera, el gris y frío día de otoño me despejó. Los coches oficiales se estaban marchando y el escaso público no tan oficial se dirigía, parsimonioso, hacia el aparcamiento. Ya no quedaba nadie en el interior del largo porche acristalado del tanatorio.
O apenas.
Lo reconocí de inmediato: una silueta oscura avanzando con paso renqueante hacia el fondo del porche. Pese a su lentitud, se hallaba lejos, por lo que deduje que había asistido a la ceremonia desde la entrada, como quien adquiere una butaca de última fila para poder abandonar antes que nadie la función.
«Y discretamente, ¿verdad? Oh sí, sobre todo discretamente.»
Tomé una decisión rápida: hablar con Miguel podía esperar, pero no sabía cuándo se me iba a presentar una oportunidad semejante. Lo besé, le aseguré que ese mismo día lo llamaría, ignoré sus aturdidas preguntas y corrí en pos de aquella sombra huidiza.
– ¡Señor Peoples! ¿Ya se va? Se perderá la fiesta. Padilla nos invita a todos a una copa para celebrar el éxito de la operación Renard…
Víctor Gens apenas modificó sus pasos al oírme, aunque la mención del nombre de Renard le hizo envararse. Vestía de negro riguroso de pies a cabeza: sombrero, abrigo, guantes. De espaldas, solo el área de pelo blanco entre el sombrero y el cuello del abrigo representaba una variación. La madera barnizada de su bastón reflejaba la luz.
– Diana… -le oí murmurar, como si mi nombre fuese un dolor inguinal-. No tengo ganas de hablar contigo, querida.
– Entonces sabrá lo que se siente al hacer algo sin ganas. -Le corté el paso. Me creía capaz de ponerle una zancadilla si era preciso-. Quiero a mi hermana, Gens.
Soltó una risa hueca.
– Nunca he dudado de eso, ella es tu punto débil. ¿Cómo está Vera?
– Le diré cómo si usted me dice dónde. -Me esquivó, pero volví a ponerme frente él-. Por favor, devuélvamela, y le doy mi palabra de que no lo denunciaré, doctor…
Aquel ruego lo detuvo. Me miró un instante. Llevaba unas gafas de cristales redondos tan negros que, sobre su rostro blanco y huesudo, parecían órbitas vacías. Era como si me observase un cráneo con sombrero.
– El gran problema de todos los profesionales -dijo-: mezclar el afecto con el trabajo. De verdad, querida, no pienso hablar contigo. Estoy cansado…
Hubiese podido incrustarle el puño en su rostro de anciano, pero no fue el respeto lo que me lo impidió sino el gesto que hizo con la mano que no sostenía el bastón, como llamando a alguien. Nos encontrábamos cerca de una salida lateral, y más allá del muro blanco del tanatorio había una cancela abierta y un coche oscuro aparcado junto a ella, con dos hombres esperando de pie. Uno parecía un robusto conductor de camión, y podía ser el chófer. El otro, joven y flaco, se acercó con aire guerrero haciendo balancear sus brazos enfundados en una cazadora vaquera.
– ¿Sí, doctor? -Su acento del Este era fuerte-. ¿La señorita lo está molestando?
– Así es, Vasili -convino Gens-. Échala, por favor.
Supuse que Vasili intentaría ponerme las manos encima y me preparé. Pero, en vez de ello, se plantó con las flacas piernas abiertas delante de mí, llevó los dedos al pecho y los entrelazó, al tiempo que doblaba en ángulo la cintura y desplazaba el peso de una pierna a otra. Reconocí un primer paso de Bassiani en la clásica máscara de Enigma. El conjunto de gestos y el decorado del muro blanco que enmarcaba su figura me pusieron la piel de gallina, y sentí escalofríos de confuso placer. Aquella técnica era muy, muy efectiva para repeler agresiones o gestos violentos, y su realización había sido aceptable. Solo había cometido un error, pequeño pero jodido. Yo no estaba agrediendo a nadie.
Es como si quieres dormir y alguien te da un beso: lo mismo puedes despertarte del todo que dormirte antes. A mi psinoma le gustó lo que hizo, pero no lo suficiente como para bloquearme. En cambio, yo intenté otra cosa. Había observado la expresión de Vasili al oír la orden de Gens, y pensé que podía ser fílico de Orador. Realicé una técnica de Orville: convertí el deseo de interrogar a Gens en un falso afecto, junté las manos en la cabeza y murmuré «cuánto lo siento». Sabía que el efecto se vería reforzado con mi vestuario de cazadora negra de solapas alzadas y pantalones de cuero. La máscara pretendía representar a un ser poderoso a quien le costara mucho implorar a los demás, como Coriolano, en la gran tragedia política de Shakespeare, que apenas logra rebajar un ápice su orgullo para solicitar el apoyo del pueblo. Un Orador rápido es puro azar, no sirve como máscara de urgencia, pero si aciertas te toca siempre el premio gordo, así que conviene arriesgarse.
Yo acerté.
Cuando el tal Vasili puso cara de idiota, o dejó de fingir que no lo era, sonreí.
– ¿Ahora contrata a temporeros para hacer de cebos, Gens?
Gens rió. Su risa era como si nos hubiesen adjudicado a todos al nacer un número concreto de carcajadas y a él apenas le quedara un par.
– ¡Pobre Vasili! -graznó-. Es un buen ayudante que ha aprendido algunos trucos, tan solo… En realidad, te equivocaste: no es un Orador sino un Inocente, pero ambas filias se relacionan y has logrado confundirle… Anda, Vasili, vete al coche, no tardaré… Y no te enfades, hombre, hiciste lo posible, pero ella es Diana Blanco. La entrené yo -agregó con orgullo-. Ni cien como tú podrían detenerla. -Vasili dejó de contemplarme como si yo me hubiese materializado desnuda una noche en su cama entre su mujer y él, y se alejó con pasos de zombi. Gens me sonrió-. Bien, tú ganas. Hay una vereda muy bonita por aquí, daremos un paseo otoñal de tanatorio…
Читать дальше