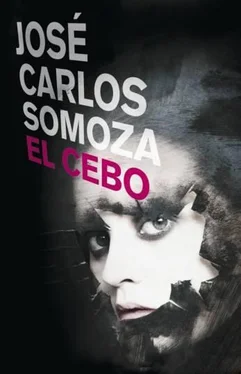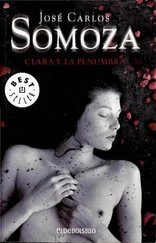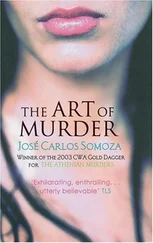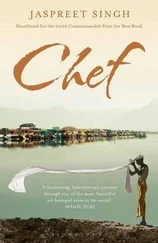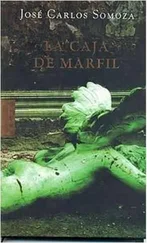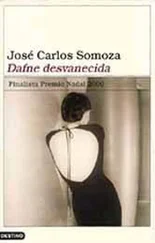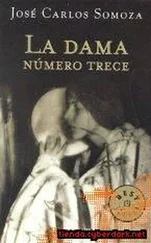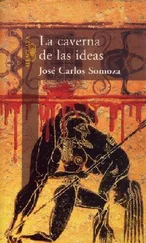– Baja eso, Alvaro -gritó Padilla.
– Has llegado pronto, papá. -Su hijo apenas volvió la cabeza mientras obedecía.
– Me he tomado el día libre. ¿Y mamá?
– No ha llegado. -Esta vez Alvaro sí lo miró, sonriendo-. Es pronto.
– Ya.
Rebeca, su mujer, era abogada y trabajaba en un bufete. Padilla la había conocido en la Facultad de Derecho, donde él mismo había estado varios cursos. A veces Alvaro se burlaba de él diciendo que había estudiado «todo lo que después no había hecho»: leyes y dirección de empresas, entre otras cosas. En parte la ironía era cierta, porque su puesto al frente del departamento de Psicología Criminal no implicaba la posesión de ninguno de esos conocimientos, y en realidad había realizado estudios de psicología después de ser nombrado para el cargo. Pero el demonio entendía qué se necesitaba para dirigir un departamento así, y al final, suponía, le había tocado a él.
Se quitó el abrigo, lo colgó en el armario del recibidor y aprovechó para asegurarse de que todos los sistemas de vigilancia, que incluían visores de conducta, estuvieran encendidos. Lo hacía por costumbre, pero en esa ocasión los revisó con especial esmero. Seguía inquieto. Desde el vestíbulo le llegaba el sonido de la lluvia derramada sobre el porche como el de una ducha en el interior de un baño.
– ¿Vas a salir esta noche, Alvaro?
Su hijo se volvió de nuevo y lo miró como si estuviera loco.
– Hoy es Halloween, papá. Tengo la fiesta. ¿Te pasa algo?
– No, nada. ¿Qué has decidido por fin con lo de tu hermana?
Alvaro resopló, pero al menos Padilla consiguió que dejara de preguntarle si le ocurría algo.
– Papá, he quedado con Michelle en Plaza de Castilla a las diez, ¿vale? Voy a ir en moto. Ya te lo dije, no puedo llevar a Carola.
– Puedes -cortó Padilla con peor humor del que habría deseado-. Cogerás el coche de tu madre, la llevarás a las nueve y regresarás a tiempo para tu maldita moto y tu Michelle… Luego la recogeré yo. Tu hermana tiene derecho a divertirse.
– ¡Perfecto, pues llevadla vosotros!
– No quiero discutir, Alvaro. -Y en verdad no quería, pero oyó a su hijo replicar:
– ¡La semana pasada dijiste que intentarías llevarla tú!
Lo había olvidado. Ese golpe bajo a su memoria le hizo enrojecer, y se vio reflejado en el espejo del recibidor, toda la cabeza ovoide y rapada en color rosado. Él no era así. ¿Qué le ocurría? Era la inquietud, sin duda. Pero ¿por qué?
Decidió postergar la discusión y se encaminó a su dormitorio para acabar de desnudarse, pero entonces vio a la criada salir del cuarto de Carolina y cayó en la cuenta de que su hija también habría vuelto del colegio y estaría en casa.
Padilla dejó pasar a la chica y entró en la habitación de su hija como en busca de oxígeno. El cuarto era luminoso y radiante, con paredes pintadas de azul turquesa y verde claro. Carolina estaba sentada en su silla de ruedas eléctrica frente al caballete, deslizando un fino pincel que olía a acuarela, como el resto del aire. A Padilla se le alegró el corazón mientras la contemplaba con el orgullo de siempre: el pelo largo y lacio del color rubio de Rebeca, los ojos azules y el rostro redondo heredados de él, vestida con aquella camiseta naranja y la malla negra de gimnasia de rehabilitación. Un observador imparcial juzgaría que no era la adolescente de catorce años más bella del mundo, pero Padilla pensaba que la belleza era también cuestión de conocer el alma. Y Carolina, por dentro y por fuera, era lo más bello que él había visto jamás.
– Hola, papi, has venido temprano.
– Hola, corazón. -Quizá era su estado de nervios, pero instantes después se percató de que había exagerado el saludo: la había envuelto entre sus grandes brazos y la había besado en la cabeza, impidiéndole seguir pintando.
– ¿Qué pasa? -dijo Carolina de inmediato, sin perder la sonrisa pero con semblante de duda-. ¿Te ha pasado algo en el trabajo?
– No, nada. Es que me alegro mucho de verte.
Nunca hablaba de su trabajo. Ni siquiera Rebeca lo sabía todo, tan solo que dirigía una unidad especializada en trazar perfiles psicológicos de los criminales. El mundo de los cebos era un compartimiento estanco que guardaba siempre fuera de su hogar.
«No, nada, no me pasa nada -pensó mientras abrazaba a su hija-. Hoy hemos enterrado a un cebo, y eso te pone nervioso. Pero ya no tiene remedio.» Aceptar que Víctor Gens hiciera lo que hizo con Claudia Cabildo había sido un error, sí, pero ¿y qué? Álvarez también lo había permitido, aunque fingió lavarse las manos. Y si el muy gilipollas hubiese escogido otro sitio para ahorcarse, el tema no estaría ahora de nuevo sobre la mesa de Seseña. Sin embargo, tampoco había ningún problema con eso. Olga tenía razón, el gobierno actual conocía, y admitía, lo ocurrido con Claudia. Lo único que deseaban era echar tierra sobre el asunto. En cuanto a Diana, se ocuparían de ella, le taparían la boca con dinero, como siempre, o la presionarían a través de Miguel Laredo. A nadie le interesaba resucitar cosas muertas, nunca mejor dicho en aquel caso.
«Cálmate. Todo está bien. Hay asuntos por resolver, tan solo…»
– A mí también me alegra verte, papá -dijo Carolina, siempre animosa-. ¿Qué te parece? -Señaló el lienzo y Padilla la liberó del abrazo, pero siguió inclinado sobre su hombro para besarle la fresca mejilla al tiempo que miraba la pintura.
– Es genial -admitió-. Pero el ángel está muy serio.
– Es que es un ángel. No sonríe ni llora. Lo voy a titular «Resurrección».
– Te ha quedado precioso, reina.
Padilla observaba pensativo la figura de camisón blanco, con alas y brazos extendidos, flotando sobre el mar. Le dolía comprobar que Carolina siempre dibujaba recintos con agua en sus pinturas: un mar, un lago… Era como si intentara asumir el recuerdo de su accidente, cuando, con seis años de edad, una estúpida caída sobre el borde de la piscina de su anterior colegio le había seccionado la médula espinal. Fue por entonces que Padilla asumió el cargo de director del departamento de Psicología Criminal y se sintió con la energía y frialdad suficientes para enviar a una chica, a veces de la edad de su hija, a ser inmolada para cazar a un monstruo. Los cebos eran cebos, y trabajaban precisamente para que otras chicas y chicos pudiesen vivir tranquilos, qué carajo. Tal era su convicción, y él creía que así había pensado siempre, y que el accidente de su hija no había influido en eso.
Siguió mirando el cuadro. «Resurrección», pensó.
Carolina le estaba diciendo algo.
– … en poner a Thaisa, pero al final he decidido dejarlo así…
– ¿A quién?
Ella resopló, medio en broma.
– Papá, te odio cuando no me escuchas.
– Lo siento.
– Te decía que quería poner a Thaisa en brazos del ángel, pero al final no la he puesto. ¿Sabes quién es? Thaisa, la mujer del príncipe ese del libro que me diste…
Lo recordó por fin. Le había regalado a Carolina una versión en cuento de varias obras de Shakespeare, entre ellas Perieles. Era una de sus últimas piezas, y en ella había aventuras, magia y amor. Gens hallaba en aquella obra las claves de la propia filia de Padilla, la de Petición, en la impresionante escena del reencuentro entre el protagonista y su hija. Pero Padilla jamás le habría contado a Carolina esto último.
– Te ha quedado muy bien así -dijo intentando disimular el malestar que le había producido recordar a aquel viejo tramposo-. No es preciso que añadas nada más…
– Papá, sé lo que te pasa.
La seriedad de su hija le hizo volver a mirarla. En el jardín, Pirata, el golden retriever de la familia, ladraba a los transeúntes en medio de la lluvia.
Читать дальше