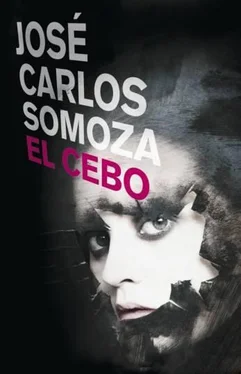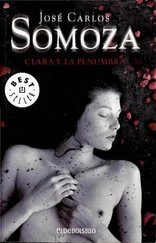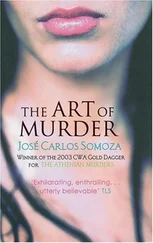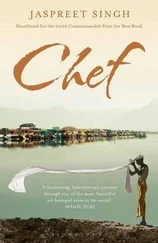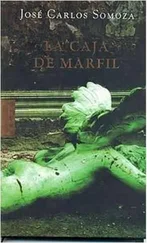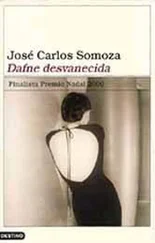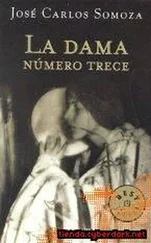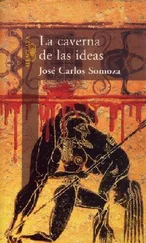Valle me escuchaba meneando la cabeza. Cuando acabé dijo:
– Querida Diana, permíteme que te diga que tu profesión es…
– Una putada, ya lo sé.
– Sí, del todo.
Soltó el libro y los papeles sobre la mesa. Aproveché para agregar:
– He venido a contarte algo, Mario.
– Oh, esa es la putada de mi profesión: todos quieren contarme algo…
Hubo un silencioso embarazoso que ninguno de los dos supimos romper. Mario Valle se mostró torpe al ofrecerme de nuevo el asiento mientras él regresaba al puf y apagaba la música. Luego apoyó los codos en los muslos y la barbilla en ambos índices, adoptando una actitud profesional. El rubor teñía sus mejillas de color cereza.
– Lo siento -dijo-. Cuando me pongo idiota, soy muy idiota.
– No, por favor. Yo soy la que ha venido sin avisar.
– No sé quién dijo que los hombres dejamos de usar la cabeza cuando nos la besan -murmuró, y sonreímos torpemente-. Quizá fue Erich Fromm -añadió en tono de broma.
– Cuando os besan… ¿qué cabeza? -insinué, y soltó otra vez aquella carcajada, insólita para sus calmadas maneras.
– ¡Eso ya no es de Erich Fromm! -Reímos. De pronto noté que me sentía relajada, capaz de hablar. Valle me animó con un gesto, y la seriedad de mi cara lo contagió.
– Supongamos -comencé- que te digo que me han engañado. En mi trabajo.
Se irguió bruscamente, como si lo hubiese acusado a él.
– ¿A qué te refieres?
Se lo expliqué. Le hablé de Claudia Cabildo y de Renard. En un momento dado me interrumpí para quitarme la cazadora con cierto esfuerzo, porque me dolía el brazo izquierdo. Debajo llevaba una simple camiseta púrpura, de un tono similar al de algunos de mis hematomas. Valle se levantó y me ayudó cortésmente.
– No recuerdo esa noticia -dijo tras regresar al asiento.
– No se hizo pública. En teoría, Renard era un pez mediano que necesitaban para capturar al grande, un simple jefe de una banda mafiosa de Marsella a quien querían hacer confesar y no sabían cómo, pero también un psico de los buenos…
– ¿Un qué?
– Un psicópata. Torturaba personalmente a sus víctimas y tenía la costumbre de dejar muñecas rotas y ahorcadas junto a los cadáveres. Era fílico de Crueldad, precisamente. -Señalé el Timón-. El problema más gordo era que conocía la existencia de los cebos y resultaba peligroso. Encargaron el caso al doctor Gens, y él eligió a mi compañera Claudia para infiltrarse en sus filas… El montaje era el clásico: Renard sospecharía tarde o temprano de ella y querría interrogarla. Entonces ella lo poseería, lo interrogaría a él y luego lo eliminaría. Pero algo falló. Renard la encerró en un zulo al sur de Francia y la trabajó durante un mes, y Claudia no logró engancharlo. Lo intentó de diversas maneras, sin éxito. En cambio… Renard sí tuvo éxito con ella.
Mientras hablaba me contemplaba la mano vendada que descansaba sobre mis vaqueros. Al levantar la vista descubrí que Valle estaba pálido.
– Una de las primeras cosas que nos enseñan es a refugiarnos en nosotros mismos cuando llega el dolor. Pero Renard se encargó de destruir todos los refugios de Claudia, uno tras otro, hasta que ella ya no pudo retroceder más. La policía francesa encontró el zulo antes de que Renard la matara, pero Claudia ya había caído al foso… Es la expresión que usamos para indicar que uno de nosotros ha perdido la chaveta. Sigue con vida, pero no ha vuelto a recuperarse.
– ¿Y qué ocurrió con ese… Renard?
– Lo mató a tiros la policía.
Valle realizó una inspiración profunda y se frotó los ojos bajo las gafas.
– Desde luego, fue algo horrible, Diana. Comprendo que…
– Eso no es lo peor -lo interrumpí.
Le hablé entonces de la extraordinaria similitud entre el túnel de la granja y el lugar donde Claudia había sido torturada. No mencioné el suicidio de Álvarez ni las muñecas ahorcadas, por mucho que me parecieran pruebas del remordimiento de uno de los supuestos culpables. Valle me escuchaba con creciente nerviosismo.
– ¿Estás tratando de decirme que Renard colaboraba con tus jefes?
– Estoy tratando de decirte que quizá Renard ni siquiera existió. -Ahora me costaba esfuerzo hablar. Todo el cansancio y el dolor se habían desplomado sobre mí como una nevada. Me froté los brazos, desnudos e inermes-. Trato de decirte que quizá fue un experimento, algo que querían lograr con nosotros… Y puede que esos experimentos continúen: mi hermana y otra compañera llevan días desaparecidas… El análisis informático afirma que han sido víctimas del asesino de prostitutas, pero hay… -Al llegar a este punto titubeé. ¿Qué había? ¿La palabra del Espectador contra la de aquellos en quienes confiaba? Pero decidí que ya no confiaba en nadie-. Hay datos que hacen sospechar que ese análisis ha sido amañado -concluí, mirando a Mario Valle a los ojos.
Las luces convertían la pared a nuestro alrededor en un vacío blanco: el rostro de Valle era del mismo color.
– Tienes que denunciarlos… -murmuró al fin.
– Carezco de pruebas, solo el recuerdo de una compañera enferma. -«Y la palabra de un asesino», pensé.
– ¡Debes conseguirlas! ¡Yo te ayudaré!
– Ya estás ayudándome solo con escucharme.
– ¿Solo con…? ¡Diana, por favor, cómo es posible!
Valle se levantó bruscamente y se llevó la mano a la boca como si quisiera impedir que de ella fluyeran palabras sin sentido. Luego empezó a ir de un lado a otro mientras hablaba, con una ansiedad que él mismo no parecía advertir.
– Escucha, te lo diré de una vez: ¡deja de pensar como un soldado en tiempo de guerra, por favor! Te concedo que tu trabajo ha hecho mucho bien a la sociedad, ¡te lo concedo! Pero ya ha terminado, ¿comprendes? ¡No les debes nada! ¡No debes nada a nadie -Yo lo miraba ir y venir-. ¿Qué más quieren de ti? Te guste o no lo que haces, ¿qué más te queda por hacer? ¡Mírate! ¡Mira tu cuerpo! Has luchado, te han herido cruelmente, has hecho lo que ellos querían… ¿ Y cómo te pagan? ¿Con engaños? ¿Esa es la clase de justicia que proponen? ¡Ya basta, Diana! ¡Por mucho que ellos sean los lobos, tú no eres el plato de carne…!
Había un espejo en forma de sol azteca. Valle se detuvo ante él de repente.
– He conocido mucho sufrimiento -agregó, con voz queda-. Las injusticias adoptan múltiples formas, como las drogas de las que te hablé… He visto a niños vender sus cuerpos para vivir, y aun así no vivían. La miseria es el psicópata del mundo, el más cruel. Tú hablas de Renard, del asesino de prostitutas, de células terroristas y secuestradores… Es como ver fotos de judíos en campos nazis y decir: «Ahí está el único mal, la única depravación»… Pero todo eso es el teatro de esta santa civilización occidental, la excusa del Primer Mundo para cerrar los ojos ante el mayor de los crímenes. ¿Sabes cuántos niños he visto con el mismo aspecto que esos judíos, Diana? ¿Sabes cuántos niños sigue habiendo en el campo de concentración de los países subdesarrollados? Todos ellos son cebos como tú. Trabajan ofreciendo su carne y sangre para ser devorados. Y mientras tanto, nuestra sociedad monta una farsa de crímenes, terroristas, asesinos… y les da la espalda. -Giró y me miró. Sus ojos, tras las gafas, brillaban como si también ellos fueran de cristal-. Deja este teatro, Diana… Baja del escenario, no les sigas el juego a los hipócritas, a los pequeños amos… Te lo suplico, como amigo.
– ¿Tú no les sigues el juego?
La pregunta lo sumió en el silencio. Sus cejas se alzaron con expresión de dolor.
– Yo no admito la farsa -dijo al fin-. Vivir con esos pueblos de la jungla me enseñó a ser lo que soy. Sin máscaras. -Dio varios pasos hacia mí-. Te lo pedí un día, sin conocerte, y te lo pido ahora otra vez: deja las máscaras a un lado y sé tú misma.
Читать дальше