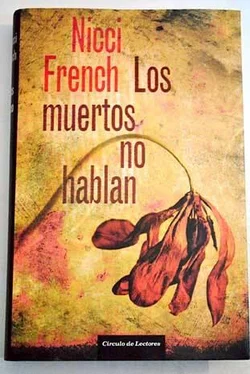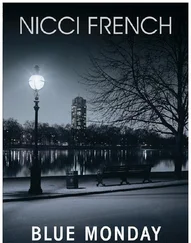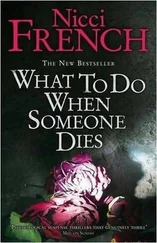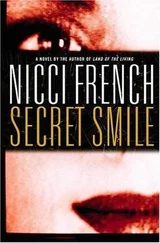Yo eché un vistazo a Hugo Livingstone. Él no parecía sentirse consolado. Ni siquiera se le veía especialmente compungido. Apretaba un poco los labios, como si estuviera absorto en sus pensamientos.
El juez preguntó a la doctora si había analizado el nivel de alcohol en sangre de Greg. Ella respondió que sí, y que no había hallado nada remarcable. Al decirlo volvió a dirigirme la mirada, como si aquello fuera otra buena noticia, otro alivio para mí. El juez Sams inquirió si alguien quería preguntar algo a la doctora y, de nuevo, se produjo una pausa incómoda.
Yo no quería preguntar nada, pero tenía ganas de decir muchas cosas. De decir que Greg siempre había sido un conductor estupendo. Aunque hubiera estado borracho como una cuba y manteniendo una animada conversación, no se le habría pasado una curva. Se ponía el cinturón incluso cuando el trayecto iba a ser de dos metros. Podría haber declarado todo aquello al tribunal, pero entonces habría sido yo quien hubiera tenido que responder a ciertas preguntas: ¿acaso sabía cómo se comportaba él cuando estaba con esa otra mujer? ¿Acaso había estado enterada de esa otra relación, de esa doble vida? Y, si no me había enterado, ¿de qué valía lo que sabía de él? Me quedé callada.
El juez Sams despidió a la doctora Mackay y ésta regresó a su asiento. Después anunció que ya no iba a llamar a más testigos y preguntó si alguien quería decir algo o plantear alguna cuestión ante el tribunal. Yo miré mi libreta. Sin darme cuenta, había dibujado unas estrellitas en torno a la palabra «Investigación». Después había trazado unos circulitos alrededor de las estrellas, y unos cuadraditos en torno a los círculos. Pero no había tomado ni una sola nota. No tenía preguntas que hacer. Nada que decir.
– Bien -concluyó el juez-. Resulta evidente que no hay confusión posible sobre la identidad de las víctimas; tampoco sobre el lugar y el momento de la muerte. Si nadie presenta objeciones, voy a emitir mi veredicto y a declarar que la muerte de Gregory Wilson Manning y de Milena Livingstone fue accidental. Las muertes pueden quedar registradas y los cadáveres ser entregados para su enterramiento. La confirmación escrita llegará al cabo de uno o dos días. Muchas gracias.
– Se levanta la sesión -declaró el funcionario judicial, y todos nos pusimos en pie.
Os declaro marido y mujer. Puede usted besar a la novia. Todo aquello me resultaba tan familiar. Miré a Gwen, que consiguió esbozar una sonrisa valiente. Pensé que nos tocaba ir a comer para celebrarlo. Salimos y nos quedamos en la acera, bajo la luz del día.
– Bueno -dijo Gwen-, en cierto sentido podría haber sido mucho peor.

– Muy bien -dije en voz alta.
Ya había advertido que estaba empezando a hablar sola, como una loca, intentando llenar el silencio de la casa con una voz humana. No me importaba. Tenía un objetivo. Iba a examinar la vida de Greg hasta el último detalle, y a descubrir qué había ocurrido. No se iba a escapar de mí tan fácilmente. Lo iba a encontrar.
Después de la investigación convencí a Gwen y Mary de que se marcharan y les aseguré que sí, que estaba bien, y que no, que no me importaba quedarme sola; en realidad era precisamente lo que deseaba. Gwen quiso saber si iba a volver a trabajar y le respondí que me lo estaba pensando. Sin duda habría sido una buena idea. Habría sido terapéutico. Me dedico a restaurar muebles, desde valiosas antigüedades de encino negro, palisandro o caoba reluciente, hasta algún cachivache sin valor económico pero de un gran valor sentimental. La mesa de la cocina frente a la que ahora estaba sentada la había recogido en un contenedor y la había restaurado; también la cama en la que dormíamos… en la que dormía. Y había restaurado también las estanterías de la pared. Aunque por lo general estaba mal pagado, aunque a veces se trabajaba poco, otras demasiado y otras de forma frenética, ese trabajo me encantaba. Me encantaba el olor de la madera y de la cera, sentir el cincel en la mano. Era mi vía de escape.
Pero no ahora. Empecé por el altillo. Estaba junto al cuarto de baño y daba al jardín, que era pequeño y cuadrado, dominado por el cobertizo destartalado de un extremo en el que guardaba los muebles en los que estaba trabajando. Esa salita era una especie de despacho. Había un archivador lleno de libros de contabilidad, documentos, pólizas de seguros; una estantería en la que prácticamente sólo acumulaba manuales y libros de referencia que utilizaba en mi trabajo, y una mesa que había hallado en la tienda de antigüedades del final de la calle, lijada y encerada y sobre la que descansaba el portátil de Greg. Me senté, levanté la tapa, pulsé la tecla de encendido y vi que los iconos aparecían en la pantalla.
Primero, los correos electrónicos. Antes de empezar, busqué «Milena» y «Livingstone», pero la búsqueda no dio resultados. Me estremecí al ver los mensajes no leídos que habían llegado desde la muerte de Greg. Había unos noventa; la mayoría eran correo basura, y otro lo había mandado Fergus una media hora antes de que yo lo llamara y le diera la noticia. En él le proponía que corrieran juntos un medio maratón ese fin de semana, antes de ver el fútbol. Me mordí el labio y lo borré.
Revisé las cuentas de correo de forma metódica, sin dejarme ninguna. Incluso cuando en el asunto del mensaje se leía «Servicio de atención al cliente» o «70% de descuento por liquidación». Prácticamente ninguno estaba relacionado con el despacho; Greg disponía de una cuenta aparte sólo para eso. Entregas, asuntos domésticos, reservas, confirmaciones de itinerarios de viaje. Algunos eran míos, y ésos también los miré. En ellos se percibía una intimidad espontánea que ahora parecía lejana y desconocida. La muerte había hecho de Greg un extraño; ya no podía asumir que lo sabía todo de él. Había docenas de correos de Fergus: en ellos quedaban para verse, se contaban chismes, se mandaban referencias de páginas web de las que habían hablado o continuaban una conversación. También los había de Joe, claro. Y de otros amigos: James, Ronan, Will, Laura, Sal, Malcolm. Saludos informales y planes para verse. A veces se me mencionaba: recuerdos de Ellie; Ellie se ha torcido el tobillo; Ellie anda un poco de bajón (¿Ah, sí? Yo no me acordaba); Ellie está de viaje y Ellie ha vuelto. Había un par de sus hermanos, Ian y Simon, casi todos sobre algún tema familiar, pero ninguno de su hermana, Kate, ni tampoco de sus padres, que se comunicaban con su hijo mayor llamando los viernes por la tarde, a las seis en punto, y manteniendo una conversación de quince minutos. Artículos de internet. Blogs sobre temas que yo no tenía ni idea que le atraían. Si encontraba cualquier cosa mínimamente interesante o curiosa en los correos que había recibido, pulsaba sobre la flechita que aparecía al lado para ver qué había respondido él. Sus frases solían ser escuetas: siempre decía que era difícil captar el tono de un correo electrónico, que había que tener cuidado con la ironía o el sarcasmo. Se mostraba cauto y parco, incluso conmigo.
Una de las personas con las que se había escrito de forma más regular era una mujer llamada Christine, la ex de un viejo amigo, con la que a veces quedaba; con ella no se mostraba tan cauto. Fui alternando entre los mensajes de ella y los de él. Ella se quejaba de que faltaba poco para su trigésimo sexto cumpleaños, y él le respondía que resultaba más atractiva ahora que cuando se habían conocido. Ella le agradecía que le hubiera arreglado el calentador de agua, y él respondía que se alegraba de haber tenido una excusa para volver a verla. Ella aseguraba que era un hombre estupendo, ¿no lo sabía? Él replicaba que seguramente ella sacaba lo mejor de él. El volvía moreno de las vacaciones; ella estaba radiante después de las suyas. Él parecía cansado: ¿trabajaba demasiado, iba todo bien en casa? Él aseguraba que ella tenía el mismo aspecto lozano de siempre, y que el azul le sentaba bien.
Читать дальше