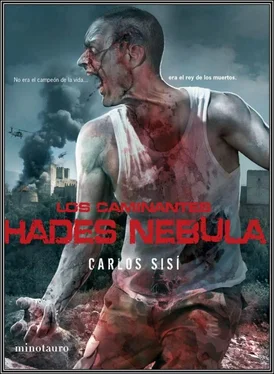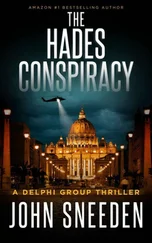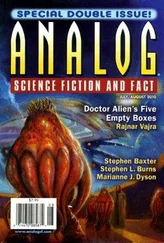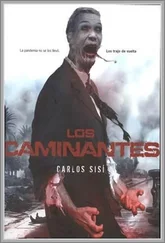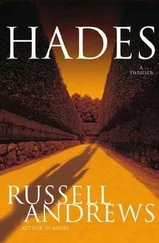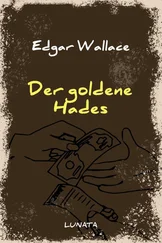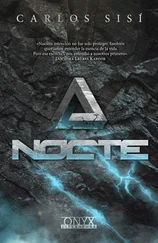La lluvia cesó muy poco después, tan silenciosamente como había llegado. Ahora, con las primeras luces del día despuntando en el horizonte, las cornisas de los edificios desgranaban gotas que caían pesadamente hasta la calle, donde los zombis, mojados, olían a perro muerto.
En el interior del Parador, todo estaba en silencio. Las puertas de la fachada sur habían sido cerradas otra vez, contenidas por el pesado mueble que se quedó a medio camino. La noche había sido larga, y había muchas heridas que lamer y que olvidar; algunas requerirían años para cicatrizar del todo. Pero ahora que los corredores y las salas volvían a estar silenciosos y sólo quedaban los cadáveres para denunciar la barbarie que había ocurrido allí, todos (o casi todos) dormían.
En el salón comedor donde se habían refugiado para pasar la noche, Isabel despertó primero, con la cabeza llena de imágenes espeluznantes. En ellas, Moses lloraba mientras la vida se le escapaba en un impresionante charco de sangre que manaba de una herida en su cabeza. La miraba directamente, como a través de un cristal, y ella no podía hacer nada más que ver cómo se apagaba poco a poco. Pero cuando despertó, descubrió que la realidad era mucho peor. Realmente había ocurrido.
Alertados por los sollozos y los gritos, los exhaustos supervivientes salieron abruptamente de su sueño. Susana se acercó a ella y la abrazó, susurrándole palabras vanas pero suaves que pretendían reconfortarla. Isabel la rechazó, poniéndose de pie y mirando alrededor.
Allí estaban todos los rostros casi anónimos que los habían dejado fuera. Y Jukkar, todavía en su cama, si bien ahora tenía un color más saludable, no tan amarillo. Ninguno fue capaz de mantener su mirada de desprecio. Pero no los buscaba a ellos, buscaba a los niños.
– ¡Están vivos! -gritaba-. ¡Están vivos!
Entre sollozos y balbuceos, Dozer pudo enterarse de lo que decía. Al principio creyó que deliraba; él no sabía nada de ningún niño. Nunca llegó a Carranque a tiempo para conocerlos, pero Susana, todavía con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, se lo explicó. Entonces salió del recinto a la carrera, sintiéndose bastante débil por la falta de alimento. Cuando llegó al lugar que le había indicado Isabel, le reconfortó descubrir que los zombis seguían sin vagar por esa zona. La puerta estaba también cerrada, lo que era un buen auspicio.
Dozer llamó a la puerta.
– ¡Chicos! ¿Estáis ahí? ¡Soy amigo de Isabel, vengo de su parte!
Esperó unos instantes eternos, pero finalmente la puerta se abrió con una decepcionante ausencia de sonidos. Era un chico de unos ¿doce, catorce años? y le miraba guiñando un ojo para protegerse de la luz. Dozer le sonrió, él le devolvió la sonrisa, y automáticamente se cayeron bien. Quince minutos más tarde regresaban al Parador.
Mientras Isabel recibía a los niños con lágrimas en los ojos y el resto discutía qué hacer a continuación, José extendió sobre la cama una sorpresa. Había quedado relegada en una esquina cuando se pusieron a arrastrar muebles de un lado para otro, pero ahora vertía su contenido sobre el colchón como si se tratara del cuerno de la abundancia: barras de chocolate con brillantes envoltorios y complejos vitamínicos. El inesperado desayuno se celebró por todo lo alto, pero Susana aún recordaba lo que ocurrió con la otra mochila; cómo los desvalidos supervivientes, sometidos por la perfidia del aparato militar, se habían transformado en monstruos, y no quiso probar bocado. Los niños se quedaron dos chocolatinas enteras para ellos solos. Al menos en eso, todo el mundo estuvo de acuerdo.
– Jukkar -anunció Sombra en un momento dado-. Creo que está mejor. Ya no tiene fiebre, y no está tan… amarillo.
– Es buena señal, tío -le dijo José.
Sombra le estaba pareciendo un buen tío. Había estado cuidando de Jukkar todo el tiempo, y habían pasado la mitad de la noche luchando codo con codo.
Sombra asintió con una sonrisa.
Después de la comida, charlaron sobre muchas cosas. Dozer les contó sus peripecias y les presentó a Víctor, y Susana les puso al día sobre lo que había pasado desde que regresaron de la aventura del Clipper Breeze. Víctor lo escuchaba todo con interés y tomaba notas en uno de los pequeños cuadernos que llevaba consigo. Cuando terminaron, Dozer sacudió la cabeza.
– Entonces, Aranda…
– No lo hemos vuelto a ver…
Asintió brevemente y se levantó de la cama en la que estaban sentados.
– Voy a buscarlo. Voy a ver si queda alguien.
– Pero los soldados… -dijo Susana.
– Lo sé, lo sé… pero no hay elección -exclamó Dozer, que ya había escuchado la historia del disparo de Jukkar y todo lo demás-. Tendré cuidado.
– Vamos contigo, tío -soltó José rápidamente.
– No… es mejor que no -dijo con determinación-. Caminaré entre los zombis, seré uno más entre ellos. Tendré más posibilidades de saber qué pasa ahí fuera.
Víctor sintió un escalofrío. Lo que acababa de decir se parecía demasiado a lo que hacía aquel sacerdote escalofriante.
– Eh… hombretón -dijo Susana-, no irás a dejarte matar ahora que te hemos recuperado, ¿no?
Dozer sonrió.
– Ni lo sueñes -dijo.
Aranda abrió los ojos al resto de su vida cuando aún era de noche. Se sentía como si hubiera despertado de un sueño, aunque recordaba con escalofriante nitidez lo que había ocurrido.
Se arrastró fuera del túnel, dándose cuenta de que el aire ya no era irrespirable, y se preguntó si esa circunstancia se debía a su nueva condición como resucitado o si es que el gas había desaparecido. Salió a la noche, y la lluvia le empapó. No sabía cuánto tiempo había estado muerto en el túnel, pero seguía siendo de noche, y eso le pareció significativo: quizá aún pudiera hacer algo. Afortunadamente, no estaba lejos de una de las puertas que había volado Jimmy, y pudo regresar al interior de la Alhambra. Los caminantes vagaban por todas partes, así que la historia de Zacarías era verdad, al menos, en esa parte. El suelo estaba lleno de cadáveres (muchos con disparos en mitad de la frente), lo que era una evidencia, también, de alguna contienda, pero por lo visto fracasada.
Atravesó la Alcazaba y se encontró con el espectáculo pavoroso del palacio en llamas. La imagen era tanto más poderosa en cuanto a que, para él, hacía apenas unas horas que se adentraba en él acompañado de Romero. Para entonces parecía que el final de sus aventuras estaba próximo, que allí se resolvería la conclusión de su particular periplo y que desentrañarían los últimos misterios del Necrosum, pero el destino le preparaba aún otras sorpresas. Ahora, las llamas recorrían la histórica fachada y salían, abrasadoras, por las ventanas. En alguna parte estalló un cristal.
Entonces, el sonido de unos disparos llamó su atención. Le quedó muy claro que éstos venían del exterior, más allá del muro que quedaba a su derecha, así que sin saber qué pensar, corrió hasta la Puerta de la Justicia, moviéndose entre los zombis a contracorriente. Allí se encontró con un espectáculo inesperado: unos soldados salían de entre la espesura y corrían hacia unos enormes camiones militares que estaban estacionados. Disparaban con bastante acierto, así que se parapetó detrás de uno de los espectros mientras miraba.
Y entonces reconoció a uno de ellos.
Era Zacarías.
Frunció el ceño, intentando decidir qué hacer. Eran los insurrectos, sin duda. Con la base en llamas, ocupada por los zombis y sin el recurso del secreto que circulaba por sus venas, habían decidido huir.
Pensó en intentar impedírselo, pero luego decidió que le importaba bien poco que se marchasen. Recordó una de las frases que su padre empleaba a menudo cuando veían una película de persecuciones: «A enemigo que huye, puente de plata.» La decisión final le sobrevino cuando uno de los soldados tardó demasiado en saltar a la parte trasera del camión. Los zombis lo agarraron por la espalda y lo tiraron al suelo. Cayó con un golpe sordo, los ojos desencajados, y berreando como un bebé, pero nadie le ayudó. Ni siquiera hubo un tiro de misericordia. El motor arrancó revolucionándose rápidamente y se estremeció. Aranda sacudió la cabeza, sintiendo lástima por el soldado que se había quedado atrás, pero al mismo tiempo supo que no hacía falta que él hiciera nada. Supo que no llegarían muy lejos. Aquellos hombres pensaban demasiado en ellos mismos. El tiempo les daría, poco a poco, lo que merecían.
Читать дальше