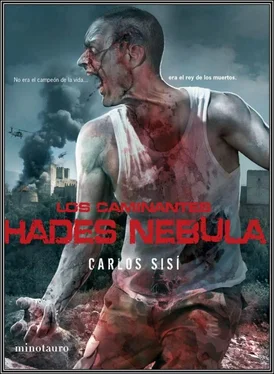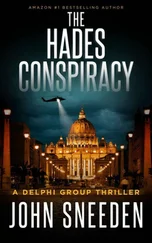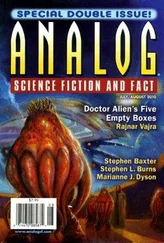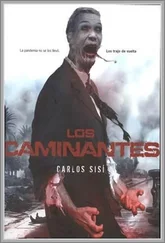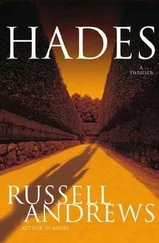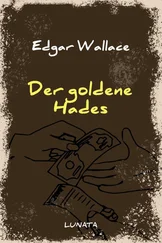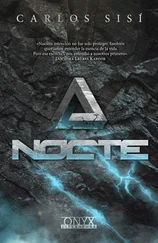Miró a uno de los hombres y le señaló con el dedo.
– Braulio, ¿cuántos años tienes?
– Cuarenta y nueve -contestó.
– ¿Y tú? -preguntó, señalando a otro en el extremo opuesto.
– Sesenta y dos.
Señaló a un tercero y éste carraspeó antes de contestar.
– Creo que por estas fechas cumplo los sesenta y seis.
– ¿Os dais cuenta del futuro que nos espera aquí? Yo tengo treinta y tres años. ¡Y tengo derecho a tener una familia! ¡Quiero poder elegir ser madre si quiero! Para eso necesito relacionarme… ¿Qué me decís de esos niños? También tienen derecho a crecer en un sitio donde hayan otros niños de su edad.
José se removió en su asiento.
– Pero lo primordial es: Dozer tiene en su sangre el legado de Rodríguez -continuó-, que murió haciendo su trabajo para que todos tuviéramos un mañana, para darle una oportunidad al mundo. Aranda arriesgó su vida para liberar a Jukkar de donde estaba prisionero y pedir ayuda. ¿De verdad vamos a tirar todo eso por la borda? Vale, esta vez nos salió mal… esta gente no era la gran esperanza que todos creíamos que serían, pero, ¿vamos a seguir desconfiando? Una comunidad que prospera y reúne gente de todas partes no puede ser como este infierno. No lo conseguirían. Si algo hemos aprendido de todo esto, es que sólo la cooperación y el esfuerzo común nos salva del caos. Del puto Apocalipsis. ¿Aún no os ha entrado eso en la cabeza?
El discurso tuvo un efecto importante en la habitación: se produjo un silencio sepulcral, y muchos mantenían la cabeza agachada. Algunos de aquellos hombres no habían hecho nada cuando cerraron las puertas del Parador, y ahora que el hambre no les hostigaba, habían tenido tiempo para pensar en aquello y tiempo para arrepentirse amargamente en las largas noches. Hasta Alba había dejado de comer su postre y la miraba con la boca abierta.
José fue el primero en hablar.
– ¿En qué has quedado con ellos? -preguntó, mirando a Dozer.
– Que hablaríamos mañana, a la misma hora. Les dije que tenía que comentarlo con vosotros. Tienen helicópteros, y pueden venir hasta aquí a por nosotros, si es lo que queremos. Les dije que teníamos un aparato también, aunque no sabíamos usarlo, y sugirieron traer otro piloto, por si conseguían hacerlo funcionar. Estuve de acuerdo. También les dije que teníamos combustible, aunque no mucho, pero sí suficiente para el viaje de vuelta, y eso más o menos lo decidió todo.
– Suena como demasiado redondo -dijo Sombra.
– A veces, las cosas tienen que salir bien -opinó Dozer, encogiéndose de hombros.
José asintió.
– Propongo hacer una votación. Quien esté a favor de marcharse, que levante una mano.
Sorprendentemente, la pequeña Alba fue la primera en levantar la mano. Isabel pestañeó, esbozó una sonrisa (una de las primeras sonrisas sinceras que había desgranado desde la muerte de Moses) y levantó su propia mano con rapidez.
Víctor, Sombra y el Escuadrón de la Muerte votaron positivamente, todos a una, y cuando eso ocurrió, los demás supieron qué hacer. Sabían que ese bienestar que estaban disfrutando se debía a ellos; que sin Dozer ahí para frenar a los muertos vivientes y conseguir cosas, y sin la pericia con las armas de José y Susana, su vida podría complicarse en cualquier momento.
Cuando todas las manos estuvieron alzadas, José carraspeó.
– Susi, cariño, este país se ha perdido una gran política.
– Vete a tomar por culo -soltó ella, sin poder ocultar una sonrisa.
El día siguiente trajo varias sorpresas. Jukkar se levantó de la cama y fue al comedor a la hora del desayuno. Aún cojeaba, pero la herida de la pierna tenía un aspecto estupendo y, lo más importante, tenía la cabeza otra vez despejada.
La otra sorpresa la trajo Dozer. Se había levantado antes del amanecer y había salido de la Alhambra utilizando la misma puerta que usaron José y Susana cuando fueron a por medicinas, para dar un paseo y reconocer la zona. De esa pequeña excursión se trajo un recuerdo: una mochila llena de manzanas que había cogido directamente de los árboles. La fruta les pareció dulce -dulce dulce dulce- y maravillosa, y mientras la saboreaban con ojos extasiados, muchos de ellos comprendieron por fin lo que representaba tener el virus latente en la sangre, como lo tenía Dozer. Representaba el fin del problema zombi. Representaba la libertad.
– Entonces… ¡nos vamos! -dijo Jukkar, al enterarse de lo que había ocurrido con la radio.
– Sí -respondió Sombra.
– Sólo espera que yo esta vez no pasa el tiempo dormida.
Sombra rió.
Después de comer, Isabel estaba sentada en una piedra grande, junto a la fachada derruida del palacio. Alba estaba junto a ella, trasteando con un viejo molinillo de café que había sacado de la cocina. Cogía tierra y la vertía en el cuenco, y luego accionaba la palanca para obtener prácticamente lo mismo.
Isabel suspiró largamente.
– Alba… -dijo.
– ¿Hmm?
– ¿Estaremos bien esta vez?
– Eso creo.
El molinillo pasó la arena por la rueda. Rrrrc. Rrrrc.
– Parecías muy convencida cuando se hizo la votación.
– Ajá.
– ¿Y eso? -quiso saber.
– Porque Dozer dijo que había un río. Y tengo que bañarme en el río.
Isabel asintió, sonriendo, sin comprender realmente lo que la pequeña quería decir. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y dejó que el sol la calentara.
Por la noche, absolutamente todo el mundo se concentró en la sala de radio. Fueron momentos muy intensos hasta que las primeras palabras brotaron mágicamente del aparato.
La conversación fue fluida, amistosa y agradable. Prácticamente todos pudieron saludar a través del aparato, y hablaron con varias personas de allí. Todos querían saber más cosas del Milagroso Dozer, el hombre que caminaba entre los muertos, y la naturalidad y afabilidad de la conversación terminó de tranquilizar a Sombra, que aún trazaba similitudes con el incidente de Romero.
Cuando les comunicaron que habían decidido trasladarse a Lérida, hubo exclamaciones de júbilo al otro lado del aparato, y esas voces alegres les contagiaron de una gran emoción. Embargados por sentimientos que no pudieron contener, se abrazaron unos a otros, y hubo lágrimas y también sonrisas.
Estuvieron aún en contacto los días sucesivos, haciendo cálculos sobre cuántos helicópteros necesitarían para trasladar a todo el mundo. Eran cuarenta y seis, anunció Dozer. Les preguntaron si tenían muchos enseres personales, y Dozer contestó que si vendían calzoncillos en Lérida, entonces no necesitaban llevar nada.
Dos días más tarde, a la hora convenida, los prometidos aparatos aparecieron por la línea del horizonte, avanzando suavemente hacia ellos. Los supervivientes esperaban ya en la explanada, al lado del aparato que aún permanecía en pie. Tenían preparados los bidones de combustible acordados y poca cosa más. Los héroes de Carranque no pudieron evitar tener una sensación extraña, como de déjà vu, pero al mismo tiempo les pareció un final coherente para su periplo en Granada. Era como rebobinar, retroceder en el tiempo, y arrancar de nuevo en el mismo instante en el que las cosas nunca debieron torcerse.
Tenían esperanza.
Esta vez no hubo soldados descendiendo de los aparatos, vacíos a excepción de los pilotos y un acompañante. Una chica preciosa llamada Helen, vestida con ropa hippy y el pelo suelto, les saludó con una sonrisa. Dozer pensó que era la cosa más bonita que había visto en su vida.
Pasaron los cuarenta minutos siguientes repostando los aparatos. El helicóptero del ejército estaba en condiciones de uso, pero el piloto no estaba del todo familiarizado con los mandos y prefirieron dejarlo.
Читать дальше