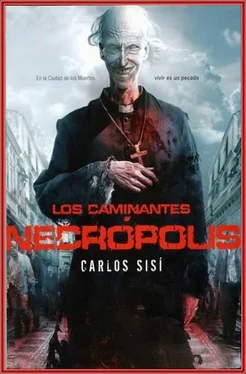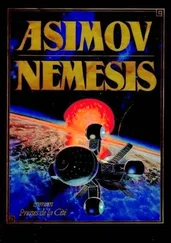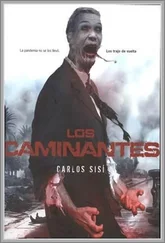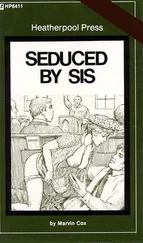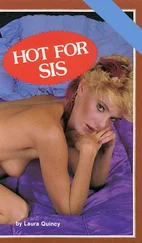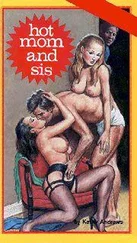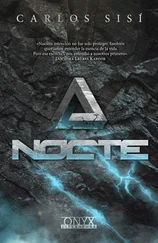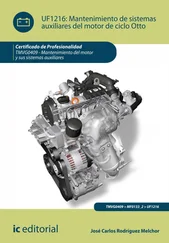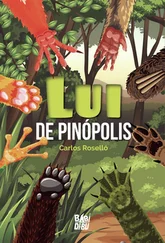Un día, el Señor de los Muertos se deslizó por las alcantarillas. Era delgado y silencioso, y tenía la gracia divina de la constancia y la paciencia. Ninguno de los supervivientes esperaba un enemigo como él, que podía agazaparse detrás de cualquier tubería y acercarse por detrás con un cuchillo en la mano. Ellos esperaban un ataque zombi, siempre ruidoso y directo, así que eliminar a los centinelas en las solitarias horas del amanecer fue tan fácil como había esperado.
Desde allí, acceder a las puertas principales fue tan sencillo como beber un vaso de agua. Estaban cerradas únicamente con unas cadenas y un sólido candado, pero un sencillo cortafrío las dejó inútiles y laxas en el suelo. Y así por fin, los muertos, que habían esperado tras las rejas desde los primeros días de la Pandemia, violaron el recinto.
La batalla que sucedió entonces puso en jaque a todo el campamento. Afortunadamente, Carranque tenía sus defensas. José, Uriguen, Dozer y Susana se habían convertido, con el tiempo, en unos excelentes tiradores. No se sobrevive mucho tiempo en un mundo infectado por muertos vivientes sin gente acostumbrada a usar armas, y usarlas bien. Recibieron el ominoso nombre de El Escuadrón de la Muerte, que aunque al principio les fue otorgado entre risas y alcohol, después de un tiempo resultó ser un sobrenombre, aunque lúgubre, bastante acertado. Aquél día hubo bastantes héroes por destacar en la contienda más frenética que ninguno pudiera recordar, pero fueron ellos los que, básicamente, consiguieron detener a los zombis y capturar al Padre Isidro.
Desde aquél momento, el sacerdote pasó a las expertas manos del doctor Rodríguez que había trabajado como médico forense en el cercano hospital Carlos Haya. Fueron muchos días duros de intenso trabajo, pero sus exámenes, unidos a lo que ya sabía por los cadáveres de los zombis que le habían procurado, le permitió lo imposible; lograr una vacuna basada en la sangre y el sistema inmunológico del padre. Aranda, que había asumido el papel de líder de la comunidad, aquejado por sentimientos de culpa por haber permitido que los muertos vivientes entraran en el campamento no tardó en inyectarse varias dosis espaciadas. Tras varios intensos días en los que todos pensaban que su salud se había resentido demasiado y que no lo conseguiría, los resultados fueron impecables: Aranda pudo caminar entre los muertos sin ser visto, exactamente igual a como lo había hecho el sacerdote antes que él.
La inesperada victoria les infundió renovadas energías. Ahora había reuniones casi todos los días, y ya no trataban problemas de angustiosa premura o ideas descabelladas, fruto de mentes que están entre la espada y la pared y se enfrentan a situaciones de estricta supervivencia, sino planes de futuro. Todos ellos involucraban operaciones que llevarían a cabo cuando fueran inmunes a los zombis. Se hablaba de recuperar Málaga poco a poco, entregados a unas tareas de limpieza por sectores cuidadosamente estudiados. La idea les entusiasmaba. Todos habían perdido familiares, amigos, vecinos… los zombis les habían arrebatado sus vidas, sus ilusiones, sus planes de futuro, y exterminarlos de la faz de la Tierra como quien arranca las malas hierbas de un jardín, era un concepto que les hacía estallar el corazón.
Pero en su celda, un Padre Isidro delgado y decrépito expurgaba sus pecados. Mascullaba su venganza con oscuras promesas y se negaba a hablar con nadie excepto con Él, en oraciones privadas a las que se entregaba todo el día. El doctor Rodríguez lo visitaba a diario interesado por su estado de salud; tenía anemia galopante, y el recuento de glóbulos rojos arrojó una cifra que apenas superaba el millón por milímetro cúbico. Sus deposiciones eran una inmundicia líquida.
Al caer la tarde, Rodríguez anunció a Aranda su preocupación.
– Creo que no le queda mucho -dijo.
– ¿Qué tiene?
– No tengo los medios que necesitaría para estar seguro, pero diría que está al borde de un shock séptico.
– ¿Es por su…? -preguntó Aranda, pero no se atrevió a terminar la frase.
– No lo sé. Quién sabe qué ha estado comiendo, dónde ha dormido. Pudo haber estado escondido en cualquier lugar, pudo haberle picado un insecto. Su dentadura es buena, pero sus muelas del juicio están completamente deterioradas, y esa infección también puede ser una de las causas. Quizá el contacto con esas cosas… ha estado siempre rodeado de ellas. ¿Quién sabe lo que el contacto prolongado con esos tejidos necróticos puede haber causado?
– Pero no está pensando en eso -dijo Aranda despacio.
– No, efectivamente. Lo que estoy pensando es que quizá su degradación pueda ser debida al virus controlado que lleva dentro -exclamó con gravedad.
– Entiendo.
Aranda, como el resto de la Comunidad, deseaba fervientemente que todos pudieran recibir la vacuna que les conduciría a una nueva vida. Comprendía que el doctor Rodríguez tuviera sus reservas, desde luego, pero hasta ese momento no se había planteado seriamente que el virus que se había inoculado pudiera acabar con él. No al menos desde las fiebres y sueños intranquilos que superó los primeros días.
– ¿Cuánto más tendremos que esperar para estar seguros?
El doctor Rodríguez meditó, reflexivo.
– Me encantaría contar al menos con dos o tres meses.
– Eso es demasiado… -exclamó Aranda, más sorprendido que otra cosa.
– Lo que queráis -contestó Rodríguez levantando los hombros imperceptiblemente- pero es mi opinión médica.
– Puedo llevarle -dijo al fin con determinación. Sus ojos brillaban de esa forma que el doctor conocía tan bien. -Puedo llevarle a su consulta, doctor. Puedo llevarle allí de alguna manera, ya idearemos cómo, para que pueda analizar a nuestro padre y estar seguros.
Aranda se volvió para mirarle a los ojos.
– No sería tan fácil. Hay sistemas vitales que no funcionan, habría que revisar los generadores de emergencia, ponerlos en funcionamiento. Gran parte del material esencial habrá expirado en este tiempo, y por lo demás, ¿merece la pena semejante riesgo? ¿llevarme allí escoltado por el Escuadrón? Yo escapé de ese hospital a duras penas, Aranda. Cuando pude salir, estaba lleno de zombis y las salas de diagnóstico, de análisis, el equipo… estaba todo hecho trizas y tirado por el suelo, un batiburrillo informe de jeringas, gasas, cristales, tubos y sangre.
Aranda asintió.
– De todas maneras, sería gracioso -dijo entonces.
– ¿El qué? -preguntó Rodríguez pestañeando.
– Que fuera otra cosa la que afecta al padre Isidro. Que fuera la muela del juicio la que acabará matándolo.
Rodríguez puso los ojos en blanco.
Uno de aquellos días, durante una de las reuniones generales a las que asistía absolutamente todo el mundo, Juan Aranda propuso un nuevo y polémico plan.
– Como hemos hablado muchas veces ya -les dijo a todos desde el extremo de la sala, un entarimado al que se accedía subiendo unos cuantos escalones- uno de nuestros propósitos más urgentes es localizar a otros supervivientes. El plan de la radio funcionó bien, nos trajo a Moses e Isabel… un simple mensaje lanzado al aire para aquellos que tenían aún esperanza y confiaban recibir algún rastro de civilización.
La audiencia pareció corroborar sus afirmaciones con un clamor de aprobación generalizado. Tanto Moses como Isabel, que habían llegado a la Comunidad no hacía mucho, recibieron palmadas en la espalda y sonrisas de aprobación de los que eran ya parte de su familia.
– Si hay supervivientes ahí fuera -continuó- estoy seguro que sobreviven con una infraestructura similar a la nuestra. Es más que probable que tengan electricidad gracias a generadores como los que nosotros tenemos. Y es probable que estén a la escucha, con radios. Es sencillo hacer funcionar una radio, hay transistores por todas partes, y la producción mundial de pilas convencionales, gracias a Dios, nos ha dejado un legado que durará muchos años todavía.
Читать дальше