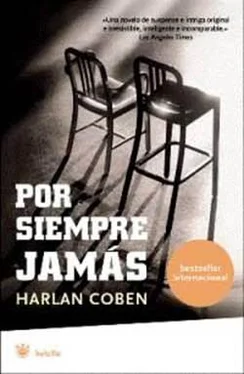– Gracias -dije.
Selma asintió con la cabeza.
Quise decirle que la quería y que apreciaba lo que hacía y que deseaba -sobre todo ahora que había muerto mi madre- que nos tratásemos más; que a mi madre le habría gustado… Pero no pude.
Me contenté con darle un abrazo. Ella, de entrada, lo aceptó un poco tensa, sorprendida por mi extemporánea muestra de afecto, pero luego se relajó.
– Todo irá bien -dijo.
Yo conocía el itinerario de paseo de mi padre. Crucé Coddington Terrace, evitando pasar por delante de la casa de los Miller. Sabía que mi padre también lo hacía. Había cambiado de ruta años atrás. Continué por detrás de la casa de los Jarat y de los Arnay para coger el camino que conduce por Meadowbrook a los terrenos de béisbol de Little League. No había nadie jugando porque era el fin de temporada. Mi padre estaba sentado en la última fila de las gradas. Recordé cuánto le gustaba hacer de entrenador ataviado con aquella camiseta blanca tres cuartos con mangas verdes y la palabra Senador en el pecho, y su gorra verde con una S, echada hacia atrás. Le encantaba quedarse en el banquillo, agarrado despreocupadamente a la marquesina polvorienta, con las axilas sudadas. Colocaba el pie derecho en el reborde de la pista de ceniza y el izquierdo en el cemento, quitándose con soltura la gorra para enjugarse al mismo tiempo la frente con el antebrazo y volvérsela a poner. Se le veía radiante aquellas tardes de final de primavera, sobre todo cuando jugaba Ken. Compartía el puesto de entrenador con el señor Bertillo y el señor Horowitz, sus dos mejores amigos, con quienes se juntaba para beber cerveza, los dos muertos de un ataque cardíaco antes de cumplir los sesenta. Ahora, sentado a su lado, sé perfectamente que es como si estuviera oyendo los aplausos y las bromas, captando el olor que desprenden las pistas del querido terreno de juego de Little League.
Me miró y me sonrió.
– ¿Recuerdas cómo arbitraba tu madre?
– Sí, algo. ¿Qué edad tenía yo, cuatro años?
– Sí, más o menos -respondió meneando la cabeza y sonriente al recordarlo-. Tu madre estaba por entonces en pleno auge de su fase de liberación femenina y usaba aquellas camisetas con la leyenda de UN LUGAR PARA LA MUJER EN EL PARLAMENTO Y EN EL SENADO y cosas por el estilo. Ten en cuenta que te hablo de años antes de que autorizaran a las chicas a jugar en la Little League. Bueno, la cuestión es que tu madre se enteró de que no había árbitros femeninos, pero consultó el reglamento y vio que no estaba prohibido.
– ¿Y se inscribió?
– Sí.
– ¿Y qué?
– Bueno, a los más viejos casi les da un ataque, pero el reglamento es el reglamento y no pudieron impedir que arbitrase, aunque hubo un par de problemas.
– ¿Como por ejemplo?
– Pues que era la peor árbitro del mundo -respondió mi padre con otra sonrisa, una sonrisa ya rara en él, una sonrisa tan del pasado que sentí una punzada-. Ella ignoraba casi totalmente el reglamento del juego y tú sabes que no veía bien. Recuerdo que en su primer partido alzó el pulgar gritando: «¡Salvado!», y siempre que pitaba una falta hacía unos movimientos… Como una coreografía de Bob Fosse.
Contuvimos la risa como si estuviésemos viéndola en plena acción haciendo aquellos gestos, avergonzados y fascinados a la vez.
– ¿Y los entrenadores no se cabreaban?
– Claro, pero ¿sabes qué hicieron los del equipo?
Negué con la cabeza.
– La pusieron con Harvey Newhouse. ¿Te acuerdas de él?
– Su hijo fue compañero de clase. Era jugador profesional, ¿verdad?
– Sí, blocador de ofensiva en el equipo de los Rams. Harvey pesaría sus ciento cincuenta kilos. Bien, con él detrás y tu madre en el terreno de juego, cuando algún entrenador se desmandaba, bastaba con una mirada de Harvey para que el tipo volviera a sentarse en el banquillo.
Volvimos a contener la risa y después permanecimos en silencio pensando entristecidos cómo un carácter tan animoso se había marchitado ya mucho antes de aparecer la enfermedad. Al cabo de un rato, mi padre se volvió a mirarme y abrió desmesuradamente los ojos al advertir las contusiones.
– Pero ¿qué demonios te ha sucedido?
– No es nada -respondí.
– ¿Te has peleado?
– No, no es nada. Tengo que decirte una cosa.
Estaba muy tranquilo y no sabía cómo enfocaba la situación, pero fue él quien tomó la iniciativa.
– Anda, enséñamela -dijo.
Lo miré sorprendido.
– Esta mañana llamó tu hermana y me ha contado lo de la fotografía.
Aún la llevaba en el bolsillo. La saqué, él la cogió y la dejó en la palma de la mano como si temiera arrugarla; bajó la vista y dijo:
– Dios mío.
Vi que se le humedecían los ojos.
– ¿Tú no lo sabías? -pregunté.
– No -respondió mirando otra vez la foto-. Tu madre nunca me dijo nada hasta… Bueno, ya sabes.
Vi que una sombra cruzaba su rostro: su mujer, su compañera le había ocultado aquello y se sentía dolido.
– Hay otra cosa -dije.
Se volvió hacia mí.
– Ken ha estado viviendo en Nuevo México.
Le expliqué a grandes rasgos lo que sabía y él escuchó atento y tranquilo como el marinero que aguanta sin mareo el temporal.
– ¿Cuánto tiempo ha estado viviendo allí? -preguntó cuando terminé mi relato.
– Unos meses. ¿Por qué?
– Tu madre dijo que volvería. Dijo que volvería cuando demostrase su inocencia.
Seguimos sentados sin hablar. Dejé volar mi imaginación reconstruyendo a mi modo los hechos, más o menos así: once años antes a Ken le hacen caer en una trampa, huye y vive fuera del país, escondido, en la clandestinidad, como dijeron en los noticiarios. Los años pasan. Vuelve a casa.
¿Por qué?
¿Era, como decía mi madre, para demostrar su inocencia? Sí, era lógico, pensé, pero ¿por qué ahora? No acababa de entenderlo, pero el hecho es que había regresado y lo estaba pagando. Alguien lo había descubierto.
¿Quién?
La respuesta era obvia: el asesino de Julie. Esa persona, hombre o mujer, quería silenciar a Ken. ¿Y qué más? No lo sabía; quedaban cabos sueltos.
– Papá.
– Dime.
– ¿Tú sospechabas que Ken estuviera vivo?
Tardó en contestar.
– Resultaba más fácil pensar que había muerto.
– No me has contestado.
Su mirada era otra vez vaga.
– Ken te quería mucho, Will.
Dejé que la frase flotara en el aire.
– Pero no era del todo bueno -añadió.
– Eso lo sé -dije.
Dejó que lo asimilara.
– Cuando asesinaron a Julie -añadió-, Ken estaba metido en líos.
– ¿Qué quieres decir?
– Volvió a casa huyendo de algo.
– ¿De qué?
– No lo sé.
Reflexioné al respecto y recordé que había estado unos dos años fuera de casa y que parecía muy nervioso, incluso el día en que me preguntó por Julie. A mí todo aquello me pareció entonces muy raro.
– ¿Te acuerdas de Phil McGuane? -preguntó mi padre.
Asentí con la cabeza. Era el antiguo amigo de Ken en el instituto, el «primero de la clase», de quien ahora se decía que estaba «relacionado».
– He oído que se trasladó a la antigua finca de los Bonanno.
– Sí.
Cuando yo era niño, los mafiosos de entonces ocupaban la finca más importante de Livingston, una propiedad con una inmensa verja de hierro, con la puerta de entrada flanqueada por dos leones de piedra. Corría el rumor -algo habitual en las comunidades de zonas residenciales, donde hay rumores de todo tipo- de que en ella había cadáveres enterrados; se decía que la verja estaba electrificada y que, si alguien intentaba llegar a la casa por el bosque de atrás, tiraban a matar. Dudo mucho que aquellas historias fuesen ciertas, pero la policía acabó deteniendo a Bonanno a la edad de noventa y un años.
Читать дальше