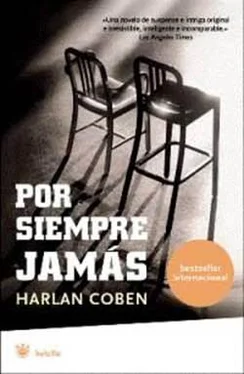El Espectro se acercó aún más y le estrechó la mano. McGuane reprimió un grito, intentó zafarse del pegajoso apretón, pero El Espectro lo mantuvo.
McGuane sintió en ese momento que algo frío y punzante se le hundía en la palma de la mano.
El apretón se intensificó. McGuane lanzó un grito ahogado de dolor. Lo que fuera que El Espectro ocultaba en la mano se le clavaba en los tendones como una bayoneta. El apretón se cerró un poco más. McGuane cayó con una rodilla en el suelo.
El Espectro esperó hasta que McGuane alzó la vista. Las miradas de los dos hombres se encontraron. McGuane estaba seguro de que sus pulmones dejarían de respirar y de que sus órganos se parecían uno por uno. El Espectro aflojó la mano. Dejó en la de McGuane el objeto punzante y lo rodeó con los dedos. Finalmente, lo soltó y dio un paso hacia atrás.
– Puede ser un viaje sin retorno, Philip.
– ¿Qué demonios quiere decir eso? -dijo McGuane casi sin resuello.
Pero El Espectro le dio la espalda y se alejó. McGuane bajó la vista y abrió la mano.
En la mano, reluciendo a la luz del sol, tenía el anillo de oro del meñique de Tanner.
Después de la entrevista con el subdirector Pistillo, Cuadrados y yo montamos en la furgoneta.
– ¿Vamos a tu apartamento? -preguntó.
Asentí con la cabeza.
– Te escucho -dijo.
Le relaté la conversación que había tenido con Pistillo.
Cuadrados meneó la cabeza.
– Alburquerque. Odio ese lugar, tío. ¿Has estado alguna vez?
– No.
– Está en el sudoeste, pero un sudoeste falso, como una copia de Disneylandia.
– Lo tendré en cuenta, Cuadrados. Gracias.
– Así que ¿cuándo se fue Sheila?
– No lo sé -contesté.
– Piensa. ¿Dónde estuviste la semana pasada?
– En casa de mis padres.
– ¿Y Sheila?
– Se supone que aquí, en Nueva York.
– ¿La llamaste?
– No, me llamó ella a mí -contesté después de pensarlo.
– ¿Comprobaste el número desde el que llamaba?
– Estaba bloqueado.
– ¿Hay alguien que pueda confirmar que estaba en la ciudad?
– No creo.
– Así que podría haber llamado desde Alburquerque -dijo Cuadrados.
Reflexioné al respecto.
– Puede haber otras explicaciones -dije.
– ¿Por ejemplo?
– Podría tratarse de huellas dactilares antiguas.
Cuadrados frunció el ceño sin dejar de mirar la calzada.
– Quizá -proseguí- fue a Alburquerque el mes pasado o hace un año, ¡joder! ¿Cuánto tiempo duran las huellas?
– Creo que bastante.
– Pues pudo haber sucedido eso -dije-. O a lo mejor eran las huellas que había dejado en un mueble, una silla, por ejemplo, que estaba en Nueva York y que enviaron a Nuevo México.
– Descabellado -comentó Cuadrados ajustándose las gafas de sol.
– Pero posible.
– Sí, claro. O tal vez alguien le pidió los dedos prestados, ¿no? Y se los llevó a Alburquerque el fin de semana.
Un taxi nos adelantó de pronto y Cuadrados giró en una bocacalle a la derecha rozando a unos peatones que invadían la calzada a tres pies del bordillo. En Manhattan, la gente siempre hace eso. Nadie espera en la acera a que cambie el semáforo, arriesgan su vida para llegar a otra frontera imaginaria.
– Ya sabes cómo es Sheila -dije.
– Sí.
Me costaba trabajo decirlo, pero lo solté:
– ¿Crees que puede ser una asesina?
Cuadrados no contestó. Llegamos a un semáforo en rojo, frenó y me miró.
– Otra vez empiezas a hablar como con lo de tu hermano.
– Cuadrados, lo que quiero decir es que hay otras posibilidades.
– Will, lo que quiero decir es que tienes el culo en la cabeza.
– ¿A qué te refieres?
– ¿Una silla?, por Dios bendito. ¿Estás de broma? Anoche Sheila estuvo llorando y te dijo que la perdonaras, y por la mañana se había largado. Ahora los federales nos dicen que han encontrado sus huellas en el escenario de un crimen. ¿Y tú con qué me sales? Con gilipolleces de un transporte de sillas y de un viaje de Dios sabe cuándo.
– Que haya huellas suyas no quiere decir que matara a nadie.
– Quiere decir que está implicada -replicó Cuadrados.
Encajé ésa. Me recosté en el asiento y miré por la ventanilla, sin ver nada.
– ¿Se te ocurre algo, Cuadrados? -dije al cabo de un rato.
– Nada.
Continuamos en silencio.
– Yo la quiero, ¿sabes?
– Lo sé -dijo él.
– En cualquier caso, me mintió.
– Eso complica las cosas -comentó Cuadrados encogiéndose de hombros.
Me puse a recordar la primera noche que pasamos juntos: Shei-la abrazada a mí con la cabeza reclinada en mi pecho, su brazo rodeándome; era una situación tan plena, tan sosegada, el mundo era tan maravilloso… Estuvimos así no sé cuánto tiempo. «No hay pasado», dijo ella casi para sus adentros y yo le pregunté a qué se refería. Ella siguió con la cabeza sobre mi pecho sin mirarme y no añadió nada.
– Tengo que encontrarla -dije.
– Sí, lo sé.
– ¿Me ayudarás?
Cuadrados se encogió de hombros.
– Serías incapaz de hacerlo tú solo.
– Es cierto -dije-. ¿Por dónde empezamos?
– Como dice el viejo proverbio, antes de seguir adelante, hay que mirar atrás -contestó Cuadrados.
– ¿Te lo acabas de inventar?
– Sí.
– De todos modos, es lógico.
– Will…
– Sí.
– Está claro que es de cajón, pero si miramos atrás, a lo mejor no te gusta lo que vemos.
– Casi seguro -dije.
Cuadrados me dejó en casa y volvió a Covenant House. Entré en el apartamento y tiré las llaves en la mesa. Normalmente habría pronunciado el nombre de Sheila para ver si estaba, pero lo encontré todo tan vacío, tan falto de energía, que ni me molesté. Lo que había sido un hogar los últimos cuatro años me parecía distinto, extraño. Notaba un olor viciado, como si hubiese estado mucho tiempo deshabitado.
¿Y ahora qué?
Lo registraría todo, me dije. Buscaría pistas, lo que fuera que significase eso. Pero algo que de inmediato me llamó la atención fue lo espartana que era Sheila; le complacían las cosas sencillas, por triviales que fuesen, y me instaba a que yo hiciese lo mismo. Sus pertenencias eran mínimas; cuando se vino a vivir conmigo se trajo una sola maleta. No era una indigente porque yo había visto extractos de una cuenta bancaria y en el piso había gastado más de lo que le correspondía, pero ella era de las que se rigen por esa máxima de que «son las propiedades las que te tienen a ti y no al contrario». Ahora que lo pensaba comprendí que, efectivamente, las propiedades atan.
Mi sudadera extra grande del Amherst College estaba sobre una silla del dormitorio; la cogí y sentí que se me encogía el corazón: en otoño habíamos pasado los dos un fin de semana en mi antigua universidad. Hay un montículo escarpado en el campus de Amherst que a cierta altura se abre en una especie de patio típico estilo Nueva Inglaterra y a continuación desciende hacia la amplia zona de terrenos de deporte. Los estudiantes, en un alarde de originalidad, lo llaman «La colina».
Una noche Sheila y yo paseamos por el campus cogidos de la mano y nos tumbamos en la mullida hierba de aquel paraje a contemplar el cielo otoñal y a hablar durante horas. Recuerdo que pensé que nunca había sentido tanta paz, tanta serenidad, tanta placidez y auténtico gozo. Allí tumbados, Sheila me puso la palma de la mano en el estómago y, sin dejar de mirar las estrellas, la introdujo por la cintura del pantalón. Me volví levemente y la miré, y cuando sus dedos alcanzaron su objetivo vi su sonrisa maliciosa.
– Como cuando eras estudiante -dijo.
Читать дальше