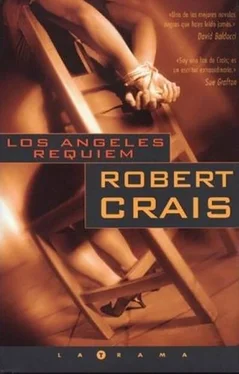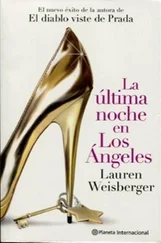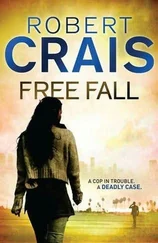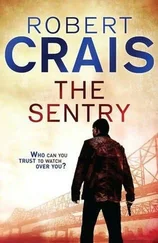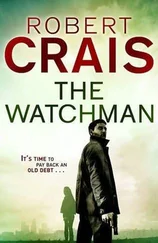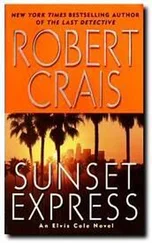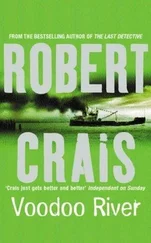La plantación de hierba de Mike McConnell estaba en una ancha llanura cerca de Eaton Canyon Reservoir, un embalse que llevaba años seco. Las tierras que había más abajo habían sido alquiladas a granjeros y a gente que había montado viveros y las había aprovechado. Al terreno abandonado, cubierto de maleza e improductivo, iba gente que practicaba el aeromodelismo, pero las parcelas irrigadas eran un vergel, y se veía una hectárea tras otra de flores, de plantas jóvenes y de marihuana.
Salí de la calle pavimentada y tomé un camino de grava entre verdes extensiones de hierba de búfalo, de Bahía, de San Agustín y de Bermuda, además de otros tipos que no reconocí. Había rociadores del sistema de irrigación desperdigados por los campos como espantapájaros hechos de piezas de Lego, pulverizando agua, y el aire olía a abono. Tenía la impresión de que iba a encontrarme con un campo de vainas palpitantes, pero en lugar de eso llegué a una gasolinera donde había una caravana y una gran nave metálica rodeadas de altos y delgados eucaliptos. Nunca hay que perder la esperanza.
Había tres hispanos sentados en la parte trasera de una furgoneta Ford de reparto, comiendo bocadillos y riéndose. Se les veía sucios de haber estado trabajando en los campos de hierba y tenían la piel como el carbón, tostada por el sol. Me sonrieron con educación cuando aparqué y descendí del coche. Un perro pardo tumbado debajo de la puerta de la furgoneta también se me quedó mirando.
– ¿El señor McConnelI? -pregunté.
El más joven me indicó la caravana con un gesto de cabeza. Junto a ella, entre los árboles, había aparcado un Cadillac Eldorado último modelo.
– Está dentro. ¿Quiere que vaya a buscarle?
– No hace falta, gracias.
McConnelI salió cuando yo me acercaba a la caravana. Tenía unos sesenta años y una tripa que rebosaba de unos pantalones militares color caqui. También llevaba unas botas Danner. Una camisa hawaiana desabrochada dejaba ver la barriga, como si se sintiera orgulloso de ella. Con una mano agarraba una botella de cerveza negra, y me tendió la otra mano.
– Mike McConnelI. ¿El señor Cole?
– Sí. Llámeme Elvis, por favor.
– No sé si podré hacerlo sin que se me escape la risa.
¿Qué se contesta a una cosa así?
– Le invitaría a entrar, pero ahí dentro hace un calor de mil diablos. ¿Quiere una cerveza? Sólo me queda esta mierda mexicana. Toda la americana se me ha acabado.
– No, pero gracias.
Por la puerta de la caravana apareció una chicana delgada de unos veinte años, con cara de pocos amigos. Llevaba un fino vestido de algodón que se le pegaba al cuerpo e iba descalza. Pues claro que hacía calor ahí dentro.
– No me hagas esperar. No me gusta estar sola -amenazó.
– Cuidado con lo que dices o te regreso a Sonora -contestó McConnell, que parecía escandalizado.
La chica le sacó la lengua y se metió en la caravana con una mueca de burla. Los de la furgoneta se dieron codazos disimuladamente.
– Es joven -se disculpó McConnell, encogiéndose de hombros.
Me acompañó hasta una mesa de secoya colocada a la sombra de los eucaliptos y le pegó un trago a la cerveza. En el antebrazo derecho llevaba un globo terráqueo y un ancla de los marines medio borrados, hasta el punto de que parecían una mancha de tinta.
– Esta tarde tengo que entregar casi dos mil metros cuadrados de San Agustín a un chino de San Marino. Si lo que busca es San Agustín no podré servirle de ayuda, pero tengo doce tipos de hierba más. ¿Qué anda buscando?
Le entregué una tarjeta de visita.
– Tengo que reconocer que no he sido sincero con usted, señor McConnell. Le pido disculpas, pero he de hacerle unas preguntas sobre una investigación de Asuntos Internos que se llevó a cabo cuando usted estaba en el grupo. Confío en que me hable de lo que sucedió.
Leyó la tarjeta y la dejó encima de la mesa. Hurgó en el bolsillo como si buscara un pañuelo, pero sacó una automática pequeña de color negro del trescientos ochenta. La sostuvo en la mano, aunque sin apuntarme.
Los de la furgoneta dejaron de comer.
– Empezar mintiendo es empezar con mal pie. ¿Lleva algo?
Intenté no mirar el arma.
– Sí. Debajo del brazo izquierdo.
– Sáquela con la mano izquierda. Sólo con dos dedos. Si veo más de dos dedos en contacto con el metal, le dejo seco.
Obedecí.
– Sosténgala así, lejos del cuerpo, como si oliera mal. Vaya hasta el coche y déjela dentro. Luego regrese.
Los trabajadores se habían colocado en la parte trasera de la furgoneta como nadadores encima de sus podios de salida, listos para saltar si empezaban los tiros. Debían de estar pensando lo irónico que sería haber hecho todo el viaje al norte desde Zacatecas para que acabaran matándolos de un balazo en una plantación de hierba.
Solté el arma en el asiento delantero y volví a la mesa.
– No he venido a meterle en un lío, señor McConnell. Sólo necesito un par de respuestas. Por experiencia sé que si aviso de mi visita, la gente tiende a desaparecer antes de que llegue. No podía arriesgarme a no encontrarle.
McConnell asintió.
– ¿Siempre lleva esa pistolita por aquí?
– Me pasé treinta años en el cuerpo, veintidós de ellos en Asuntos Internos. Investigué a polis que eran igual de peligrosos que cualquier delincuente, y me granjeé enemigos. Y más de uno ha intentado dar conmigo.
Lo comprendí perfectamente.
– Estoy buscando información sobre un oficial fallecido llamado Abel Wozniak. Lo investigaron cuando usted estaba en el grupo en calidad de supervisor, pero no sé por qué ni cuáles fueron los resultados. ¿Lo recuerda?
Hizo un gesto con la 380 automática.
– ¿Por qué no me cuenta primero qué interés tiene en todo esto?
Mike McConnell, inspector de tercer grado jubilado, me escuchó inexpresivo mientras le relataba lo de Dersh y Pike. Si sabía algo de los titulares aparecidos a apenas unos kilómetros al oeste, no se notó. Cosas de policías. La primera vez que mencioné el nombre de Joe, McConnell parpadeó, pero no volvió a reaccionar hasta que le dije que el inspector encargado de la investigación de Asuntos Internos había sido Harvey Krantz.
En su rostro castigado por la edad se dibujó una sonrisa malévola.
– ¡Krantz el cagón! Coño, si yo estaba delante el día que a esa rata asquerosa se le soltó el esfínter.
Disfrutaba tanto con el recuerdo que la 380 dejó de apuntarme. Los de la furgoneta también se relajaron y al poco arrugaron las bolsas de papel de los bocadillos y se subieron a la cabina. Se había acabado el espectáculo y tenían que volver al trabajo.
– O sea que ahora Pike es su socio, ¿no? -me preguntó McConnell.
– Sí.
– Pike es el que hizo que Krantz se cagara encima.
– Sí, ya lo sé.
– Tal y como ese chico agarró a Krantz, casi consiguió que me cagara yo también. -Se rió-. Joder, qué rápido era. Lo levantó del suelo como si nada. Recuerdo que era marine. Como yo.
Pensé en todo aquello y en lo humillado que debía de haberse sentido Krantz. Debía de haber perjudicado su carrera, y todavía le llamaban «cagón».
– ¿Recuerda por qué Krantz investigaba a Wozniak?
– Sí, sí. Wozniak estaba metido en una banda que se dedicaba a robar.
Lo dijo como si no tuviera la menor importancia, pero al oírlo me puse alerta, como si McConnell hubiera alargado el brazo y me hubiera dado en un interruptor.
– Sí, exacto -continuó-. Krantz se había enterado por un par de mexicanos que pasaban material robado en Pacoima, en el valle. Dos rateros de poca monta que se llamaban Reina y Uribe. Les llamábamos los Hermanos Chihuahua por lo bajitos que eran. Por lo que conseguimos descubrir, Wozniak les avisaba cuando había una alarma antirrobos estropeada o cuando se enteraba de que un guardia de seguridad estaba enfermo, o cualquier otra cosa, y aquellos dos tipos enviaban a alguien a robar al sitio. Recambios de automóvil, equipos de música, esas cosas.
Читать дальше