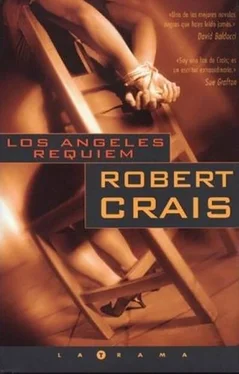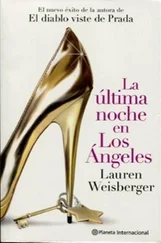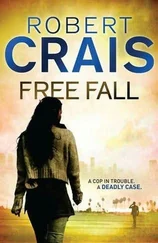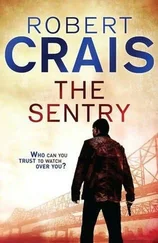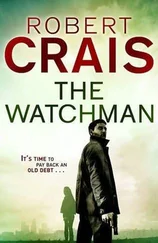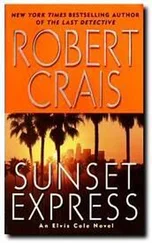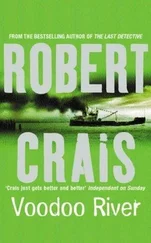– ¡Mierda! -exclamó Bishop.
Un reportero negro y alto que había sido jugador profesional de fútbol americano intentó pasar entre uno de los agentes y yo, pero ninguno de los dos cedió el paso.
– Señor García, ¿cree usted que el que mató a su hija fue un tal Eugene Dersh? Y en caso afirmativo, ¿por qué?
Bishop agarró el brazo de Krantz y le preguntó en un susurro con voz aterrada:
– ¿Cómo demonios se han enterado estos hijos de puta?
A nuestras espaldas sonó la voz de Frank García:
– ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que dicen de un asesino en serie? ¿Y quién es ese Dersh?
El concejal Maldonado dio un paso adelante e intentó dispersar a los periodistas.
– Hagan el favor. Estamos a punto de enterrar a su hija.
Eugene Dersh había llegado hasta el extremo de la multitud, que seguía creciendo. Estaba demasiado lejos para oír lo que se decía, pero sentía curiosidad como todo el mundo.
El cámara de la pelirroja vio a Dersh y le dio un golpe en la espalda a su compañera. No sólo la tocó, le dio un golpe.
– ¡Hijo de puta! ¡Ése es Dersh! -gritó ella. Apartó de un empujón al reportero negro y fue corriendo hacia Dersh. El cámara fue tras ella. Dersh parecía tan sorprendido y confundido como los demás.
Desde la silla de ruedas, Frank García no conseguía ver a Dersh.
– ¿Quién es? -preguntó, y se giró para dirigirse a Maldonado-. Henry, ¿saben quién mató a Karen? ¿Es ése el hombre que mató a Karen?
Un poco más arriba, Dersh estaba asustado, pasando un mal rato ante los dos periodistas, que le acribillaban a preguntas. Los asistentes al entierro, situados en torno a la tumba, empezaron a murmurar y a señalarlo.
La tercera periodista, una mujer asiática, se quedó con Frank.
– Ha habido más muertes, señor García. ¿Es que la policía no se lo ha dicho? Han asesinado a cinco personas. Karen es la quinta -dijo, mirando a Frank, luego a Maldonado y finalmente de nuevo a Frank-. Hay un maníaco que ha estado cazando seres humanos aquí en Los Ángeles durante el último año y medio. La policía sospecha de ese hombre, Eugene Dersh.
Se notaba que disfrutaba al decirlo, pensando en cómo iba a quedar en las noticias.
Frank se estiró en la silla para intentar ver a Dersh.
– ¿Ese hombre mató a Karen? ¿Ese hijo de puta asesinó a mi hija?
Maldonado se abrió paso a empujones y apartó a la periodista.
– Ahora no es el momento -dijo-. Ya haré declaraciones, pero no ahora. Dejen que este hombre entierre a su hija.
Más arriba, Eugene Dersh apartaba a todos reporteros y bajaba con paso apresurado hacia donde tenía el coche. Le persiguieron, hostigándole y haciéndole mil preguntas mientras las cámaras lo grababan todo. Dersh iba a salir de nuevo en las noticias, aunque seguramente esa vez no le haría la misma gracia.
Frank tenía la cara del color de la sangre seca. Se agitó en la silla, luchando con las ruedas para perseguir a Dersh.
– ¿Es ése? ¿Es ése el hijo de puta?
Dersh se subió al coche sin que los periodistas dejaran de preguntarle cosas a gritos. Su voz se dejaba oír por encima de las de ellos, aguda y atemorizada.
– Pero ¿qué dicen? ¡Yo no he matado a nadie! ¡Yo sólo encontré el cadáver!
– Te mataré -gritó Frank.
Se lanzó con tanta fuerza hacia adelante que se cayó de la silla. Sus familiares se quedaron atónitos, y dos de las mujeres lanzaron agudos chillidos. Pike, Montoya y algunos familiares le rodearon. Pike levantó al anciano como si no pesara nada y lo colocó en la silla de ruedas.
Cuando Dersh cruzó la puerta, los dos coches con los agentes de paisano le siguieron discretamente.
El cura pidió a los hermanos de Frank que la familia se sentara lo antes posible. Todo el mundo se sentía violento e incómodo, y la asistenta de Frank lloraba estentóreamente, pero la gente se colocó en su sitio mientras los portadores del féretro iban hacia el coche fúnebre. Busqué a Dolan, pero estaba metida en una conversación frenética con Mills, Bishop y Krantz en un extremo del grupo.
Al verme, Krantz se me acercó hecho un basilisco.
– En cuanto la hayan enterrado, quiero veros a tu amiguito y a ti en Parker Center. Vamos a enterarnos de qué coño ha pasado aquí.
Se alejó a toda prisa.
El sol continuaba su ascenso y se había convertido en una ardiente antorcha en mitad del cielo cuando la familia se sentó y los encargados de portar el féretro lo llevaron hasta la tumba. El sol me quemaba los hombros y la cara, y de repente sentí el suave cosquilleo del sudor por la frente. Oía llorar a un par de personas, pero la mayoría permanecían quietas y calladas, perdidas en un momento triste a la vez que incómodo.
Los tres equipos de noticias se colocaron en fila un poco más abajo, grabando el entierro de Karen García.
Parecían un pelotón de fusilamiento.
En Los Ángeles Street, delante de Parker Center, había una larga hilera de furgonetas de las distintas televisiones. Los periodistas y los cámaras pululaban nerviosos por la acera, y se arremolinaban en torno a cualquier policía que saliera a fumarse un cigarrillo como pirañas ante un trozo de carne podrida. El Ayuntamiento no permitía fumar en los edificios públicos, así que los agentes adictos tenían que esconderse en las escaleras o en los lavabos, o salir a la calle. Aquellos tíos no sabían nada sobre Dersh o sobre los asesinatos que no supiera todo el mundo, pero los periodistas no les creían. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora y alguien tenía que calmar el hambre informativa de las televisiones.
Las tres palmeras escuálidas que había ante Parker Center parecían torcidas y frágiles cuando Joe y yo llegamos al edificio, dos coches por detrás del de Dolan. La limusina de Frank ya estaba aparcada en la calle, y el chófer y Abbot Montoya le ayudaban a sentarse en la silla de ruedas.
Aparcamos entre un Porsche Boxster plateado y un Jaguar XK8 de color marrón claro. Abogados. Habían ido a sacar tajada. Cuando bajamos Pike se quedó mirando el edificio achaparrado. El sol de media mañana rebotaba con fuerza en las siete tiras de cristal azul y nos abrasaba. También se reflejaba en las gafas de Pike.
Mi socio me sorprendió al decir:
– Hacía mucho tiempo que no venía por aquí.
– Si no quieres entrar, puedes esperar aquí fuera.
La última vez que Joe Pike había ido allí había sido el día de la muerte de Abel Wozniak.
Pike me dedicó su conato de sonrisa de siempre.
– No será tan duro como el Mekong.
Se quitó la americana, se desabrochó la pistolera que llevaba al hombro y ató sus correas en torno al revólver Python del 357. Metió la chaqueta en el compartimiento que había tras los asientos, se desabotonó el chaleco y lo dejó con la americana. Luego se quitó la corbata y la camisa. Debajo llevaba una camiseta blanca sin mangas, y se quedó así. La camiseta, los pantalones gris marengo, los zapatos de piel negros, contrarrestados por los músculos bien definidos de los hombros y el pecho, y los tatuajes de un rojo intenso, formaban una combinación estética bastante llamativa. Una inspectora que salía del edificio se lo quedó mirando.
Le dimos nuestros nombres al vigilante del vestíbulo, y al cabo de unos minutos bajó Stan Watts.
– ¿Ha subido ya Frank García? -pregunté.
– Sí, sois los últimos.
Watts se había quedado al lado del ascensor, con los brazos cruzados, contemplando a Pike. Éste le aguantaba la mirada tras las gafas de sol.
– Yo conocía a Abel Wozniak -soltó Watts.
Pike no contestó.
– Por si no tengo otra oportunidad de decírtelo, que te den por el culo.
Читать дальше