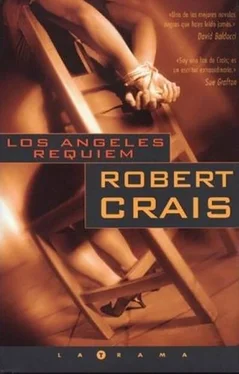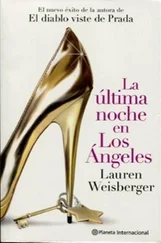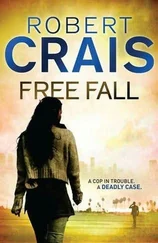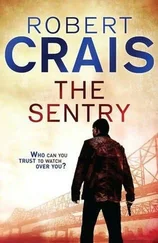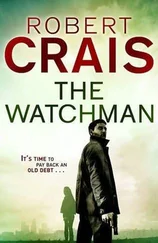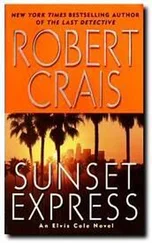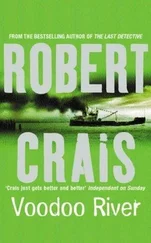– ¿Qué ha hecho?
No le acusaba ni le echaba la culpa. Simplemente quería saber qué había hecho.
Aimes ayudó al joven marine a subir a la parte de atrás del Jeep.
– Es una llave de brazo -le explicó-. Es una cosa que utilizan en un arte marcial que se llama Wing Chun. Lo inventó una mujer china hace ochocientos años.
– Una mujer. -Casi parecía que el chico asentía mientras meditaba. No daba la impresión de que le importara que Aimes acabara de romperle la muñeca-. Ha utilizado mi propio peso contra mí. Una mujer, al ser de menor envergadura, tendría que hacer eso.
Aimes le miró extrañado.
– Exacto. Se ha lanzado hacia adelante. Me he servido de esa energía y he utilizado su propio impulso para darle la vuelta a la mano hacia usted.
El chico se miró la mano como si acabara de verla por primera vez y la sostuvo contra el pecho.
– Joder, si que es usted rápido, joven. Es tan rápido que me he dejado llevar. Lo siento.
El muchacho levantó la vista.
– ¿En la Fuerza de Reconocimiento enseñan estas cosas?
– No forman parte del programa normal, pero se las enseño a algunos hombres. Sobre todo aprendemos navegación por tierra, tácticas de escape y de evasión y técnicas de emboscada. El arte de la guerra.
– ¿A mi me las enseñará?
Aimes miró a Horsey éste asintió. Ya había terminado su trabajo. Se sentó al volante del Jeep a esperar.
– Sí, marine -respondió Aimes-. Si entra a formar parte de mi grupo le convertiré en el hombre más peligroso del mundo.
El joven marine no volvió a decir nada hasta que llegaron a la enfermería, donde Aimes aceptó la total responsabilidad de la lesión al cumplimentar el informe del accidente.
– No pasa nada porque me haya hecho daño -le dijo entonces el muchacho.
Aquella noche, todavía atormentados por el sentimiento de culpa, Aimes y Horse practicaron el arte de la guerra sin armas en el gimnasio Pendleton con una furia brutal que les dejó ensangrentados al intentar borrar desesperadamente el remordimiento. Después bebieron, y más tarde León Aimes se lo confesó todo a su mujer, como hacía siempre que uno de sus hombres resultaba herido y se sentía responsable, y ella le abrazó hasta que llegó el amanecer.
Como combatiente y como hombre, León Aimes era intachable, no había nadie mejor.
Ocho días después, el soldado Pike, Joseph, sin inicial entre nombre y apellido, terminó la formación de infantería avanzada a pesar de la muñeca rota, se graduó con su clase y le destinaron a la Compañía de la Fuerza de Reconocimiento para proseguir su formación. Fue enviado a Vietnam en los últimos años de participación de Estados Unidos en la guerra. León Aimes siguió el progreso del joven marine, como hacía con todos sus discípulos, y observó con orgullo cómo el soldado Pike se distinguía en el servicio.
No había otro mejor, como siempre había dicho León Aimes.
Pike me llamó para informarme de que Frank nos esperaba a las tres. Se lo comuniqué a Dolan.
– Muy eficiente, superdetective -comentó-. Parece que estás siendo útil.
– ¿Vas a seguir llamándome así, Dolan?
– Mejor eso que otras cosas que se me ocurren.
Estos policías se creen graciosísimos.
Al llegar a casa de Frank García la encontré silenciosa como un pitbull dormido e igual de atractiva. No había peces gordos de la policía ni concejales, sólo un anciano de duelo y su asistenta. Pensé que quizá Frank vería en mis ojos que le mentía, y que a lo mejor me convendría pedirle prestadas las gafas de sol a Pike.
Aparqué a la sombra de uno de los grandes arces y me dispuse a esperar a Pike y a Dolan. El árbol y el barrio estaban tan callados que si hubiera caído una de las hojas se habría oído el ruido al dar contra el suelo. No había ni rastro del maldito viento, pero no podía quitarme de la cabeza la impresión de que sólo estaba descansando, escondido en los cañones áridos del norte para reponer fuerzas antes de regresar por la ciudad desde una dirección insospechada.
Pike llegó unos minutos después y se metió en mi coche.
– He visto a Dersh.
En boca de cualquier otro habría sonado a broma, pero Pike no bromeaba nunca.
– ¿Y has hablado con él?
– No. Lo he visto, simplemente.
– ¿Has ido a su casa a verle, y ya está?
– Sí.
– ¿Y por qué demonios has ido?
– Tenía que hacerlo.
– Ah, vale, me queda claro.
Lo que uno tiene que aguantar.
Dolan aparcó el BMW al otro lado de la calle. Iba fumando y tiró el cigarrillo a la calzada después de salir del coche. Pike y yo bajamos del mío y nos acercamos.
– ¿Qué sabe?
– Sabe lo que yo sé.
Dolan hablaba de Pike como si no estuviera delante. Lo miró un momento y se humedeció los labios.
– ¿Eres capaz tener la boca cerrada?
Joe no contestó.
Dolan frunció el ceño.
– ¿Qué?
– Ya tienes tu respuesta, Dolan -intervine.
– Ya -replicó Dolan mirando a Pike con una mueca-. Me han dicho que no hablas mucho. Sigue así.
Echó a andar hacia la casa. Pike y yo nos miramos.
– Es bastante dura.
– Sí -dijo Pike.
La asistenta nos hizo pasar al salón. Miraba con nerviosismo a Dolan, como si se hubiera dado cuenta de que era policía y tuviera la impresión de que había pasado algo malo.
En el salón, Frank contemplaba desde las cristaleras la piscina y los árboles frutales por donde merodeaban los leones de piedra. Sólo hacía tres días que le había visto, pero había cambiado: tenía la piel pálida como la de un borracho y el pelo sucio, y por el olor deduje que llevaba días sin lavarse. En el regazo tenía un vaso bajo, ya vacío. Quizá las cosas tenían que ser así cuando alguien perdía a su única hija.
– Frank -dijo Pike.
Frank García miró a Dolan sin comprender, y después a Joe.
– ¿Karen está bien?
– ¿Cuántas copas has bebido?
– No me vengas con esas, Joe. No me vengas con esas.
Joe se acercó y le quitó el vaso.
– Ésta es la inspectora Dolan. Ya te he hablado de ella. Tiene que hacerte unas preguntas.
– Hola, señor García. Siento mucho lo sucedido -dijo, mostrando la placa dorada de inspectora.
Frank la miró entornando los ojos y después estudió a Dolan como si le diera miedo preguntar lo que más quería saber.
– ¿Quién mató a mi hija?
– Por eso estoy aquí, señor García. Estamos investigándolo.
– Hace una semana que están investigándolo. ¿No tienen ni idea de quién lo hizo?
No podía haber sido más directo.
Dolan sonrió discretamente para darle a entender que comprendía su dolor y que quizás incluso lo compartía.
– Tengo que preguntarle por unas personas que quizá conozca o que conociera Karen.
Frank García sacudió la cabeza.
– ¿Quiénes? -preguntó en voz muy baja.
– ¿Conocía Karen a un tal Julio Muñoz?
– ¿Es el hijo de puta que la mató?
– No, señor García. Estamos poniéndonos en contacto con todas las personas de su agenda, pero hay cuatro nombres con números de teléfono antiguos. Queremos preguntarles cuándo fue la última vez que estuvieron en contacto con Karen, qué pudo haberles dicho. Cosas así.
Dolan soltó la mentira con naturalidad, sin dudar, como si fuera un hecho innegable.
Frank parecía molesto al ver que aquél era el único motivo por el que le preguntaban.
– No conozco a ningún Julio Muñoz.
Читать дальше