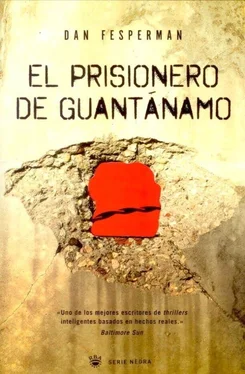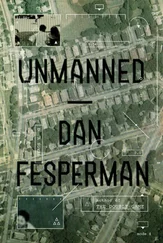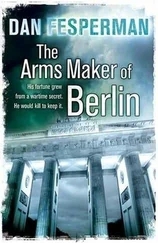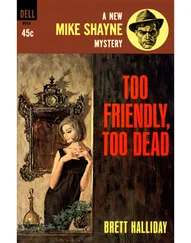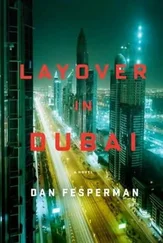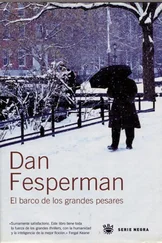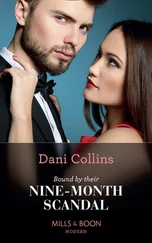– Eres un jefe -le dijeron los hombres.
– Soy un soldado -replicó Adrian-. Un defensor, sí, alabado sea Dios, el más santo, pero sólo soy un soldado.
– No -dijeron ellos-. Los hombres que te trajeron aquí dicen que eres un líder, un organizador.
Siguieron más preguntas. ¿Dónde te entrenaste? ¿Quién te pagó? ¿Cómo los reclutaste? Tomaron su ignorancia por obstinación, luego le llevaron al norte, medio día de camino valle arriba, otros dos días en un cajón metálico caluroso a la orilla de una pista de aterrizaje, rodeada de minas. Le pusieron un mono naranja, le vendaron los ojos y le metieron una bolsa por la cabeza, como a un pollo para degollarlo, que le tapó la cara mientras otro le ponía grilletes en las muñecas y en los tobillos. Le llevaron por un paso de tablones a un aeroplano, cuyos motores ya resonaban y el suelo vibraba debajo de sus pies. Luego más grilletes cuando se sentó, que le sujetaron al suelo. Sintió un portazo, luego oscuridad y el impulso del despegue antes de un viaje que le pareció que duraba días. Hundido en sus propios vómitos, heces y orines mientras el avión se balanceaba en los cielos fríos, siempre en la oscuridad estruendosa. Tiritaba y gritaba, pero sólo oía los chillidos de sus compañeros en el interior del tubo metálico hueco que los transportaba. En determinado momento, alguien le puso una manzana en las manos y consiguió estirarse el tiempo suficiente para dar unos bocados: el sabor y los jugos eran abrumadores. Pero era demasiado difícil seguir comiendo, amarrado como estaba, y cuando el avión rebotó en alguna turbulencia se le cayó la manzana. Oyó que rodaba entre sus piernas por el suelo.
Transcurrieron más horas hasta que, al fin, el avión golpeó con fuerza el suelo y se detuvo vibrante. Adnan oyó abrirse la trampilla trasera y notó la luz que traspasó la bolsa y la venda de los ojos. Oyó gritos, algunos en una lengua extranjera y algunos en árabe rudimentario, que le mandaban levantarse mientras alguien le soltaba del armazón del avión. Intentó incorporarse y se le doblaron las rodillas. Le pegaron con un palo en las pantorrillas y alguien le gritó al oído algo incomprensible. Luego le agarraron bruscamente de los brazos y le arrastraron, con las piernas hormigueantes. Notó el olor de aire marino y sintió una ráfaga de polvo y arena en las manos. El aire era un manto húmedo del que no se había librado desde entonces.
Cuando le quitaron al fin la caperuza y la venda de los ojos, estaba en una habitación blanca y helada, sentado en una silla metálica con las piernas encadenadas al suelo.
Le interrogaron cuatro horas seguidas, las mismas preguntas que le habían hecho los hombres de Afganistán. ¿Dónde te entrenaste? ¿Quién te pagó? ¿Cómo los reclutaste? Adnan contestó una y otra vez que no lo sabía, y luego le encerraron en su madriguera. No en la que vivía ahora, sino en una especie de jaula entre otras jaulas. Después le habían trasladado donde estaba ahora, todavía ofuscado por temores y extrañeza.
Hacía semanas que había empezado a percibir este nuevo mundo. Ocurrió después de darse cuenta de que la única forma de recuperar el equilibrio era imponiendo su propio orden natural. Pondría nombres a los objetos que le rodeaban, los clasificaría, los ordenaría y los enumeraría a su modo. Y había elegido la idea de los halcones y las serpientes como primeras etiquetas zoológicas, una taxonomía que esperaba ampliar mediante meticulosa observación.
Algunos aspectos de este universo resistían la simple clasificación. El día y la noche, por ejemplo. Los paneles fluorescentes del Campo 3 (Adnan había oído a un halcón decir el número de este lugar) emitían un resplandor crudo permanente. Era un limbo gélido entre sol y luna, que dejó la brújula de Adnan girando sin ancla hasta que redescubrió las posibilidades magnéticas de la oración. Ahora se guiaba por las cinco llamadas que llegaban regularmente por los altavoces de la prisión, cayendo al reducido espacio del suelo con celo famélico. Se orientaba hacia la Meca por una pequeña flecha negra marcada en el suelo a los pies de su cama, luego se arrodillaba en una alfombrilla fina de espuma.
Había poco espacio para mucho más. La habitación medía 1,80 por 2,60 metros, y la cama ocupaba aproximadamente un tercio. Adnan pasaba allí todas las horas del día, excepto las que le obligaban a volver a la habitación blanca, el nido pulcro y frío de las serpientes. Por lo demás, sólo hacía un viaje semanal a las duchas, escoltado a punta de pistola, para que se lavara bajo los rollos de alambre de espino, más media hora al día de «ejercicio», un poco de ocio en un rincón de cemento mientras miraba las madrigueras de los otros ratones que hablaban en otras lenguas.
Tenía pocas pertenencias, sólo las que le habían dado en una bolsita el primer día, y que reponían a medida que se le acababa cada provisión: su mono anaranjado, chancletas para la ducha, un gorro de oración, una colchoneta de espuma más una sábana y dos mantas para la cama, una manopla para lavarse, dos toallas pequeñas, un cepillo de dientes corto y grueso que se encajaba en la yema de un dedo, jabón, champú, la alfombrilla de oración y un Corán en una bolsa de plástico.
El retrete era un agujero en el suelo, en un rincón. En otro rincón estaba el lavabo, donde el agua salía en un chorrillo amarillento tan tibia y viciada como el aire. Tenía que agacharse para lavarse las manos, y agacharse más para beber directamente del grifo. Los halcones no le daban vaso porque decían que era un peligro para la seguridad. Podrías usarlo para arrojarnos tus excrementos y orines como hiciste anteriormente. Él no lo recordaba, pero no tenía razón para pensar que no fuese cierto. O podrías hacer algo con él, incluso un arma. Le dijeron que el lavabo era bajo para que pudiera lavarse los pies más cómodamente para rezar.
Pero Adnan ya no se preocupaba de las abluciones, porque la piedad ya no motivaba sus rezos. Había sido religioso en Yemen, y todavía más en Afganistán, cuando perdió las esperanzas de aventura ante los cañonazos y la penuria. Siempre que se acercaba la muerte, Dios parecía acechar detrás de él como un aliento cálido en la nuca. Pero en este lugar sólo sentía a Dios como una ausencia, un vacío. Dios, en su infinita sabiduría, había escapado y no se había llevado a nadie con él, desvaneciéndose en los vapores del calor sin una palabra. Así que la oración se convirtió en una simple rueda del reloj interno de Adnan y, cuando coincidía con la hora de comer, le indicaba la hora aproximada del día. En un mundo sin horizontes, bajo un cielo sin estrellas, la orientación temporal era su salvación. La rueda de su día giraba así: oraciones del amanecer, desayuno, ducha (sólo una vez a la semana), llamada para los enfermos, oraciones del mediodía, almuerzo, media hora en el patio de ejercicios, llamada para el correo, oraciones del crepúsculo, cena, oraciones de la noche.
Los únicos acontecimientos que llegaban sin aviso eran las llamadas para acudir a los nidos de las serpientes. Al principio (o lo que podía recordar de entonces), le habían llevado a diario, atado con cadenas y grilletes por los halcones, que luego le acompañaban a los nidos. Los halcones lo transportaban en una carretilla que se deslizaba por los caminos de grava. Las cámaras de las víboras se dividían en ocho habitaciones en hilera, como una huevera gigantesca, un lugar donde tal vez gestasen, se reprodujesen. O no, decidió Adnan, corrigiendo su versión del orden natural, quizás aquellas habitaciones se alinearan como los estómagos de un camello, cada uno con su propia función digestiva. Pero a él siempre le llevaban a la misma. Siempre la tercera puerta, detrás de la que esperaban dos hombres, siempre los mismos, que trabajaban a dúo. A veces, había también un tercer hombre detrás de un espejo, donde él podía detectar movimiento suficiente cuando cambiaba la luz para darse cuenta de que el espejo era en realidad una ventana. Al final desechó la imagen de los estómagos de camello y empezó a considerar las habitaciones como agujeros en el suelo, lugares profundos donde las serpientes acechaban detrás de sus espejos y debajo de sus mesas.
Читать дальше