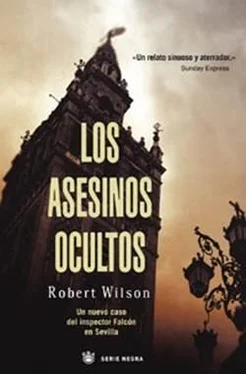– ¿Compartirán la información que obtengan? -preguntó Falcón.
– Naturalmente -dijo Juan-, a no ser que comprometa la seguridad nacional.
– Me gustaría que uno de mis agentes estuviera presente.
– A la luz de lo que acaba de decirse, tenemos que hacerlo ahora y ustedes están muy ocupados.
Se fueron. Falcón se volvió hacia Elvira, las manos abiertas, cuestionando la situación.
– Están decididos a no cometer ningún error esta vez -dijo Elvira-, y también quieren todo el mérito. Muchos se juegan el futuro.
– ¿Y hasta qué punto tiene usted control sobre lo que hacen?
– El problema son las palabras «seguridad nacional» -dijo Elvira-. Por ejemplo, quieren hablar con usted de un asunto de «seguridad nacional», lo que significa que a mí sólo me han dicho que ha de ser una conversación larga y privada.
– Pues hoy no va a ser fácil.
– Será cuando le vaya bien a usted… por la noche, cuando sea.
– ¿Y lo de «seguridad nacional» es la única pista que le han dado?
– Les interesan sus conexiones marroquíes -dijo Elvira-, y han pedido una entrevista con usted.
– ¿Una entrevista? -dijo Falcón-. Parece que vaya a pedirles trabajo, y ya tengo uno que me tiene bastante ocupado.
– ¿Dónde va ahora?
– Estoy tentado de presentarme en el registro del apartamento del imán -dijo Falcón-. Pero creo que voy a seguir la pista de Informaticalidad. Es una forma muy rara de estarse ocupar un piso tres meses.
– Así que va a mantener la mente abierta, no como hicieron nuestros amigos del CNI -dijo Elvira, señalando la puerta con la cabeza.
– Me ha parecido que Juan ha sido muy elocuente.
– Eso es lo que quieren que piensen los demás -dijo Elvira-, para que no quede ningún cabo suelto, pero no tengo la menor duda de que creen que han dado con el inicio de una importante campaña de terrorismo islámico.
– ¿Para devolver Andalucía al redil islámico?
– ¿Por qué si no iban a querer hablar con usted de sus «conexiones marroquíes»?
– No sabemos lo que saben ellos.
– Sé que están buscando reparar sus errores del 11-M y cubrirse de gloria -dijo Elvira-, y eso me preocupa.
– ¿Y qué pasa con el inspector jefe Barros? -preguntó Falcón-. No ha dicho una palabra, como si le hubieran dicho que asistiera pero manteniendo la boca cerrada.
– Hay un problema que le explicarán enseguida. Todo lo que me ha dicho el jefe del CGI de Madrid es que, por el momento, la unidad antiterrorista de Sevilla no puede participar en la investigación.
Consuelo estaba sentada en su despacho del restaurante de La Macarena. Se había quitado los zapatos y estaba en posición fetal en una de sus nuevas y caras butacas de cuero, que la mecía suavemente. Tenía un pañuelo de papel, hecho un ovillo, metido en la boca, y lo sujetaba con las manos. Lo mordía cuando el dolor era demasiado fuerte. Su garganta intentaba expresar la emoción, pero no tenía puntos de referencia. Sentía el cuerpo como cuando la tierra revienta y expulsa trozos de magma.
El televisor estaba encendido. No había sido capaz de soportar el silencio del restaurante. Los chefs no tenían que comenzar a preparar el servicio de mediodía hasta las once, y había intentado aliviar su extrema agitación caminando, pero su gira por la cocina inmaculada, con sus relucientes superficies de acero inoxidable, sus cuchillos y trinchantes guiñándole el ojo para animarla, la habían aterrado más que calmarla. Se había paseado por los comedores y el patio, pero ni los olores, ni las texturas, ni el orden obsesivo de las mesas puestas había podido llenar el doloroso vacío que le oprimía las costillas.
Había regresado a su despacho y se había encerrado. El volumen del televisor estaba tan bajo que apenas entendía lo que decían, pero le consolaba el murmullo humano. Por el rabillo del ojo divisó las imágenes de la destrucción en la pantalla. En el despacho había un fuerte olor a vómito, pues había devuelto al ver los cuerpecillos de los niños bajo sus batas delante de la guardería. El rímel corría por las mejillas por las lágrimas. El pañuelo de papel estaba pegajoso de saliva en la parte de la boca. Algo se había abierto; fuera lo que fuera lo que tenía dentro, se había destapado, y ella, que siempre se había enorgullecido de su valor para afrontarlo todo, no soportaba mirarlo. Cerró los ojos ante un nuevo acceso de dolor. El sillón se contagió del estremecimiento de su cuerpo. Su garganta emitía un chillido, como si tuviera algo agudo alojado dentro.
El bloque de pisos destruido parpadeaba en la pantalla, y lo veía por el rabillo del ojo. Se le hacía insoportable apagar la tele y ser la única ocupante de aquel silencio, aun cuando el derrumbe del edificio era una aterradora reproducción de su estado mental. Apenas horas antes estaba más o menos entera. Siempre había imaginado que entre la cordura y la locura había un enorme abismo, pero ahora descubría que era como el borde de un desierto: no sabías si lo habías cruzado o no.
Las imágenes que aparecían en televisión se transformaban en montones de escombros o en bolsas de cadáveres que subían a una camilla, en los heridos que caminaban tambaleándose por la acera, en los bordes quebrados de las ventanas rotas, en los árboles desnudos de hojas, en los coches boca abajo en los jardines, en una señal de carretera clavada al revés en la tierra. Esos directores de informativos de televisión debían de ser profesionales del horror, pues cada imagen era como una bofetada que arrojaba esa nueva realidad a la cara del público satisfecho de sí mismo.
Regresó la calma. Apareció un presentador delante de la iglesia de San Hermenegildo. Tenía una cara amistosa. Consuelo subió el volumen con la esperanza de que fueran buenas noticias. La cámara hizo un zoom hacia la placa y regresó al presentador, que ahora caminaba y relataba una breve historia de la iglesia. La cámara no se apartaba de la cara del presentador. Había una tensión inexplicable en la escena. Algo iba a ocurrir. El suspense paralizaba a Consuelo. La voz del presentador le dijo que ese era el enclave de una antigua mezquita, y la cámara pasó al ápice de un arco árabe clásico. El foco se abrió para revelar el nuevo horror. Escritas en rojo sobre las puertas se leían las palabras: AHORA ES NUESTRA.
La pantalla volvió a llenarse de otro montaje de horror. Mujeres chillando sin razón aparente. Sangre en las aceras, en las cunetas, espesando el polvo. Un cadáver, con esa curva inerte de la muerte, cuando lo sacaban de las ruinas.
No pudo soportarlo más. Esos cámaras debían de ser robots para poder hacer frente a ese horror. Apagó el televisor y se quedó en el silencio de su despacho.
Las imágenes la habían afectado. La oscuridad que brotaba en el interior de su pecho pareció volver a cubrirse. Le temblaban las manos, pero ya no necesitaba morder la bola de papel. Experimentó de nuevo la vergüenza de su primera visita a Alicia Aguado. Consuelo se apretó los pómulos con las manos al recordar las palabras: «ciega de los cojones». ¿Cómo podía haber dicho eso? Cogió el teléfono.
Alicia Aguado se sintió aliviada al oír la voz de Consuelo. Su interés emocionó a Consuelo y se le hizo un nudo en la garganta. Nadie se interesaba ya por ella. Tartamudeó una disculpa.
– Me han llamado cosas peores -dijo Aguado-. Puesto que somos los que tenemos más inventiva al insultar, a los psicólogos nos dedican lo mejor del repertorio.
– Fue imperdonable.
– Todo quedará perdonado si vuelve otro día, señora Jiménez.
– Llámame Consuelo. Después de los que hemos pasado, las formalidades están fuera de lugar. ¿Cuándo puedo volver?
– Me gustaría verte esta noche, pero no podré antes de las nueve.
Читать дальше