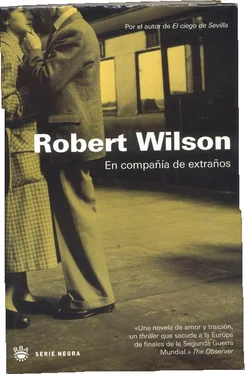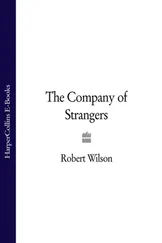Lazard cogió una botella de coñac del mueble de encima de la caja fuerte y se la vertió a Anne sobre la cabeza.
– ¿Quieres ver esto otra vez, Paddy? ¿Quieres? ¿Quieres presenciar cómo se quema otra de tus monadas?
Sacó un mechero Zippo del bolsillo, lo abrió y lo frotó contra la pierna. Surgió una llama de un color amarillo perezoso.
– Ya basta, Beecham, voy a abrir la caja. Apaga el mechero -rugió Wilshere-. ¡Te he dicho que apagues el mechero!
Lazard ondeó la llama; el coñac se vaporizaba pronto con tanto calor. Anne estaba paralizada y sentía el olor fuerte como el amoníaco en la nariz. Lazard cerró el Zippo y tiró a Anne al suelo, delante de él. Wilshere trepó como pudo hasta la caja fuerte e introdujo la combinación en el dial. Lazard le acarició a Anne la pierna con la boca del revólver, arriba y abajo, subiéndole cada vez más el borde del vestido.
– Mira esto, Paddy -dijo.
Wilshere ab rió la caja fuerte y le dio un tirón a la pesada puerta. Metió la mano, la cerró en torno al revólver que guardaba dentro y lo amartilló. No tenía más preguntas para Lazard. Se dio la vuelta. Lazard apartó la vista de la pierna descubierta de Anne. La bala, que debería haberle atravesado la cabeza, le destrozó la garganta. Cayó hacia atrás y soltó la pistola para llevarse las dos manos a la ingente hemorragia negra que había sustituido a lo que fuera su nuez. De su cuerpo surgió una tos líquida mientras se llevaba las manos a la garganta, tratando de contener el flujo de sangre.
– Coge la llave de la puerta -dijo Wilshere, lúgubre como el invierno.
Anne se arrastró por encima de Lazard y le registró los bolsillos; el cuerpo atravesaba en ese momento un espantoso estado espasmódico mientras la vida trataba de aferrarse a él, o luchaba por irse.
– Abre la puerta -ordenó Wilshere-. Vamos a acabar con todo esto ahora mismo.
Agarró a Anne por la muñeca y la arrastró por el pasillo, por delante de las figuritas, amor é cego, la subió por las escaleras de paredes revestidas de paneles mientras apenas podía tenerse en pie, hasta que Wilshere se detuvo de repente.
Mafalda estaba de pie al final de la escalera, en camisón. Llevaba una cartuchera de cuero al hombro y una escopeta del calibre doce en las manos. Después del disparo y de lo que había oído por el hueco de la chimenea, sabía quién era la siguiente. Anne le echó un vistazo y decidió que no había lugar para la discusión. Se soltó de Wilshere y se tiró al vestíbulo por encima de la barandilla, en el mismo momento en que Mafalda apretaba los dos gatillos. Wilshere recibió la doble carga en el pecho. Lo abrió por la mitad, le arrancó de cuajo todo. Todo lo que le había preocupado alguna vez.
Mafalda no hizo una pausa. Abrió el arma y los cartuchos gastados saltaron. Recargó, levantó el hombro y apuntó ambos cañones hacia el techo. La enorme araña de hierro forjado, fijada al techo por una placa de metal, se separó de la madera astillada. Un cuarto de tonelada de araña cayó al suelo. Anne se arrastró a la desesperada por el suelo ajedrezado. La araña chocó contra las baldosas y arrojó una metralla de esquirlas blancas y negras. Mafalda volvió a cargar y bajó por las escaleras, tranquila, profesional, un trabajo que rematar. Anne renqueó por el pasillo hacia la cristalera, y vio que estaba cerrada. ¿La había cerrado Lazard con el pestillo? Los segundos que harían falta para intentarlo podían resultar vitales. Mafalda bordeó la araña destrozada, vio que Anne entraba por la esquina de la puerta en el salón, aminoró el paso, comprobó el arma, puso el dedo en el gatillo y avanzó.
Miércoles, 19 de julio de 1944, jardines de Monserrate, Serra da Sintra, cerca de Lisboa.
Voss estaba solo en el palacete a oscuras. Rose y Sutherland habían corrido a sus coches para volver a Lisboa. El agente de la columnata entró, redujo la llama del farol y lo recogió. Esperó mientras Voss se masajeaba las sienes con las puntas de los dedos en un intento de imbuirles energía para pensar.
Al cabo de un minuto, en el transcurso del cual el agente se dedicó a balancear el farol para ver el efecto que ejercía sobre sus sombras, Voss se levantó. El agente lo acompañó caminando entre los árboles hasta su coche. Voss se quedó mirando el volante y el agente a él.
– Tiene que meter la llave en el contacto y darle la vuelta, señor -dijo el agente-. Así se arranca el motor. Buenas noches, señor.
Voss salió de la espesura y puso rumbo a Sintra. Rebasó el palacio de Seteais, azul y silencioso a la luz de la luna. Tomó la carretera elevada que pasaba por encima del pueblo y atravesó la aldea a oscuras de Sao Pedro de camino al sur, hacia Estoril. Primero echarle un vistazo a Wilshere, pensó, pues era posible que Lazard fuese a verlo si estaban juntos en eso, y echarle un vistazo también a Anne. Después volver a Lisboa.
En el campo abierto que separaba la serra de la costa paró el coche a la vera de la carretera, bajo unos pinos. Otra idea: fuera lo que fuere lo que estaba haciendo Lazard, se trataba de una operación preparada con mucho esmero; Voss representaría una amenaza para ese plan. Fue al maletero y cogió la caja de herramientas. Sacó la Walther PPK del trapo que la envolvía, engrasada y cargada. La revisó, la dejó en el asiento del copiloto y entró en Estoril por el norte, en dirección al mar y a la plaza del casino.
Cruzó el jardín caminando hacia la casa; el aire nocturno estaba cargado de ladridos desatados por el disparo de Wilshere. Oyó cómo Mafalda le vaciaba los dos cañones a su marido. Para cuando descargó los dos siguientes en el techo Voss ya corría. Atravesó el césped y aminoró el paso para escudriñar las ventanas. Sólo luz en el estudio, después luz en el salón y Mafalda que sostenía el calibre doce con la cartuchera todavía al hombro y barría la habitación con la mirada de un cazador de montería.
Voss se agachó, atravesó el patio a toda velocidad y chocó contra la pared cerca de la última ventana. Mafalda se había subido a una mesita de café y oteaba entre el mobiliario.
– Judy -dijo bajito, como si llamara a un minino-. Judy.
Voss vio a Anne agazapada tras un sofá al fondo de la habitación, con una mancha oscura en torno al cuello y los hombros de su vestido. Corrió hasta la terraza de atrás, abrió las puertas de la cristalera y se plantó en el umbral del salón. Mafalda estaba de espaldas a él. Esgrimió la Walther PPK.
– Baje el arma, dona Mafalda.
Mafalda se volvió lentamente con el calibre doce a la altura de la cadera.
– Bájela, poco a poco -dijo Voss, mirándola a la cara.
Se puso a cubierto tras la pared del pasillo al tiempo que el disparo atravesaba la puerta abierta y destrozaba el yeso del muro. Volvió a asomarse al umbral en el momento mismo en que un gran jarrón arrojado desde el otro extremo de la habitación se hacía añicos contra el canto de la mesa sobre la que se encontraba Mafalda, que perdió el equilibrio. Cayó, la escopeta se le deslizó por la cadera y la culata chocó contra el suelo con un golpe seco. La descarga le desgarró el camisón y la mandó disparada al otro lado de la mesa, se oyó un crujido cuando chocó contra el suelo. En un instante Voss estaba sobre ella y le abría el camisón destrozado: su pecho izquierdo había desaparecido y la sangre -espesa, arterial, importante- le inundaba los pulmones hechos jirones y se le escapaba por el orificio.
Anne cruzó la habitación a trompicones. Voss guardó la pistola en la cintura. En el exterior empezó a sonar un coche de policía en la distancia. Anne, poseída por una extraña calma que le permitía verlo todo con pausa, volvió con paso rápido al estudio. Abrió el maletín de Lazard, depositó el sobre encima de la bolsa de terciopelo de gemas de alta calidad, tiró dentro el contenido de la caja fuerte, que incluía unos cuantos saquitos de papel llenos de diamantes y algunos documentos, cerró el maletín y dejó abierta la caja, que todavía guardaba los lingotes de oro. Unos faros alumbraron el vestíbulo desde la entrada. Ella y Voss salieron corriendo a la terraza de atrás y atravesaron el seto hasta llegar al muro que acotaba la finca por la parte trasera. Lo sortearon y caminaron colina abajo a paso ligero, en dirección al casino, que evitaron porque a sus puertas se había congregado una multitud. Los perros de la ciudad seguían ladrando y aullando en la noche.
Читать дальше