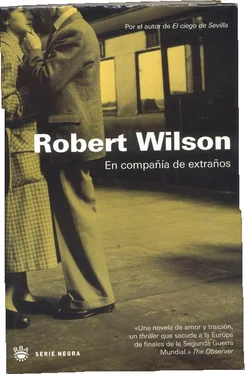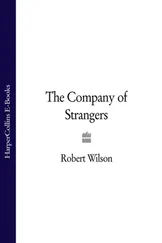Había intentado que la OSS la retirara, pero era su agente. Había insistido en que su comportamiento podía suponer una amenaza para la misión pero, por descontado, delante de ellos Mary siempre se portaba bien. «Es demasiado importante para que tengamos en cuenta consideraciones personales», le dijeron. Y ahí la tenían: su cordura se deshilachaba como un tejido mal bordado.
– Estaremos muy bien -dijo ella-, ya lo verás. Después de esto volveremos a estar juntos y a solas, tú y yo.
Apoyó una mano en el muslo de Hal y le masajeó el músculo; la única inspiración de Hal para sacar la noche adelante fue seguirle el juego.
– Florida -dijo.
– Los cayos -añadió ella-. ¿Has estado alguna vez en los cayos?
– De pesca -respondió él, a la vez que Mary desplazaba la mano hacia arriba y extraviaba el meñique por su bragueta.
El le apartó la mano de la entrepierna, le besó el dorso, la apoyó en la rodilla y se la acarició con el pulgar.
– Meter ron de Cuba de contrabando -prosiguió ella-. Podríamos dedicarnos a eso.
– Pensaba que hablabas de unas vacaciones.
– Y así era… pero a lo mejor podríamos vivir allí, ya sabes… los dos en una isla.
A Hal se le haría cuesta arriba pasar diez minutos con ella en Nueva York, por no hablar de una vida entera en un cayo de Florida. Mary se repantigó en el asiento de cuero del coche, apoyó el cuello en el respaldo y bamboleó la cabeza, para que la mirara. La falda se le había deslizado por los muslos hasta quedar a la altura del principio de las medias. Estiró las piernas y subió los talones al asiento, pero esa vez con las rodillas abiertas.
– Nos emborracharemos con nuestro ron -fantaseó-. Nos beberemos todos los beneficios.
Se rió, le apartó a Hal la mano del volante y se la llevó al interior del muslo, parte sobre la media, parte sobre la piel caliente. El tragó saliva. Dios bendito, eso era lo que pasaba cuando se le seguía el juego.
– Lo haremos en la playa al aire libre y no importará, no como aquí, con toda esa policía playera.
Le subió la mano hasta el vértice. Hal la apartó de golpe como si hubiera tocado un hierro al rojo vivo.
– Por los clavos de Cristo, Mary, ¿dónde tienes la ropa interior?
– Sabes que no me gusta que blasfemes, Hal.
– ¿Dónde está, por… dónde?
– No tenía limpia.
– No puedes…
– Nadie se va a enterar.
Hal se frotó el lado del meñique que había entrado en contacto con su sexo húmedo. Picaba. El coche ascendía entre los pinos de la serra.
– Tenemos negocios que hacer, Mary -dijo-. Ahora toca trabajo.
Ella endureció las facciones. Se enderezó y se bajó la falda. En el ojo que le quedaba a la vista Hal distinguía una desagradable determinación. Se alejaron de Malveira y pusieron rumbo a Azoia.
– ¿Te he hablado alguna vez de Judy Laverne? -preguntó Mary.
– No -respondió él, tajante. No quería que Mary le hablara de ella. Judy Laverne le había caído bien. Era una de las pocas personas sin tacha de American IG, pero no había importado, estaba vinculada a Lazard y la OSS se había asegurado de que la despidieran.
– Por allí se salió de la carretera -dijo Mary, cuando doblaron la curva.
Hal cambió de marcha y giró con brusquedad para meterse en un camino de tierra y hacer un cambio de sentido. Mary se volvió hacia el lugar del antiguo accidente. Hal aminoró la velocidad y apagó las luces.
– En la carretera no había marcas de derrapadas -explicó ella-. Los de la OSS dijeron que si el coche iba a mucha velocidad el punto de impacto tendría que haberse encontrado más adelante, colina abajo.
– ¿Qué estás diciendo, Mary?
– Digo que tiraron el coche.
Hal conducía con la cara pegada al parabrisas a causa de la penumbra impenetrable que rodeaba los pinos. Avanzaron con dificultad por el borde.
– ¿Quién? -preguntó.
– ¿A ti quién te parece?
– A lo mejor no iba tan rápido.
– En cualquier caso, es una pena, ¿no crees?
– ¿El qué?
– Que ni siquiera trabajara para nosotros. Nos dijo que no y no tenían nada que echarle en cara, no como a ti. -¿Y por qué la tiraron, Mary?
– Es un misterio, Hal -contestó ella-. Un misterio triste. Estaba loca por Wilshere. Loca por él.
Hal sacó la cabeza por la ventanilla abierta para ver si mejoraba su visibilidad y porque ya no quería oír más a Mary, no cuando hablaba de gente que estaba loca por otra gente.
Conectaron con otro camino, giraron a la derecha y emprendieron un lento descenso hacia la parte de atrás del pueblo de Malveira. El primer edificio que se encontraron era una villa inacabada con vistas al resto del Pueblo, que quedaba más abajo por la carretera. La casa tenía techo y paredes pero las ventanas estaban cegadas con tablones y los terrenos circundantes estaban llenos de restos de obra, sin muchas evidencias de trabajo reciente.
Sacaron del maletero dos faroles y una linterna. Mary empezó a caminar con el sobre que contenía los planos microfilmados. Hal se metió en el bolsillo un pequeño revólver que había escondido en la caja de herramientas y la siguió. Abrieron la puerta con la llave que Hal sabía donde encontrar. Encendieron las lámparas y las dejaron sobre una mesa formada por un tablero sobre ladrillos. Hal se sentó en una columna de ladrillos apilados. Mary paseó por la habitación. Su forma de moverse contenía algo de amenaza, su cuidadosa colocación de cada pie. Hal intentó dar con algún tema de conversación para tranquilizarla pero con el calor y el olor a cemento no se le ocurría ninguno. A las 11.30 oyeron llegar un coche. Mary miró por una rendija entre los tablones de la ventana.
– Es Lazard -anunció.
Se pintó los labios ayudada de un espejito de mano y la linterna colocada en equilibrio en un hueco de la pared. Hal y Lazard intercambiaron las habituales frases de identificación antes de abrir la puerta.
– Hola, Beech -saludó Mary.
– Hal… Mary -dijo Lazard mientras les daba la mano, aunque Mary también le dio un beso en la mejilla. La tenía sudada y después Mary se secó los labios.
– Hace calor -comentó Hal.
– Pensaba que aquí arriba se estaría más fresco.
Se quedaron plantados durante un momento, inseguros acerca del modo en que llevar adelante el asunto.
– No tengo mucho tiempo -dijo Lazard, pues sabía que el vuelo aterrizaba en Dakar en una hora.
– Dale el sobre, Hal.
Hal quería pegarle, obligarla a cerrar el pico. Lazard captó la palpable fricción y le entregó los diamantes.
– Voy a tener que echarles un vistazo, en un momento- dijo Hal. -Claro -replicó Lazard, más calmado a cada segundo que pasaba. -¿Este sitio es tuyo, Beech? -preguntó Mary. Lazard asintió.
– ¿Por qué no me lo enseñas un poquito mientras Hal hace su trabajo? -dijo, y zarandeó la linterna, cuyo haz casualmente estaba sobre el muslo de Lazard. A Hal no le habría importado partirle los dientes. Lazard se encogió de hombros. Hal fue a la mesa, extendió un pedazo de terciopelo sobre el tablero y derramó encima los diamantes. Mary se llevó a Lazard del brazo y se adentraron en la casa. Hal los vio desaparecer; la luz de la linterna rebotaba por las paredes y sus voces resonaban en las habitaciones alejadas. Se puso a trabajar. Pasaron los minutos.
– Nos vamos arriba, Hal -gritó Mary con sonsonete desde las profundidades de la casa.
Hal devolvió la atención a las piedras, las contó y realizó las rudimentarias comprobaciones visuales que le habían enseñado, para asegurarse de que al menos no les endosaban cristal. Un ruido le hizo parar. Un ruido que se impuso al penetrante chirrido de las cigarras en la noche cálida y apacible. ¿Era un gruñido? No podía creerlo. Se levantó. La voz de Mary, alta y clara. «¡Oh! ¡Sí!»
Читать дальше