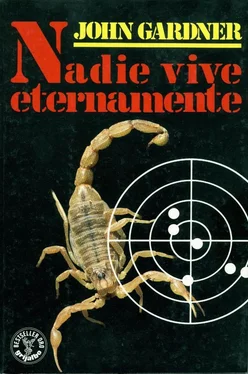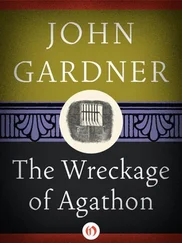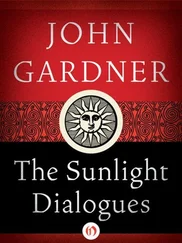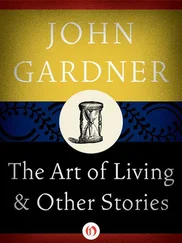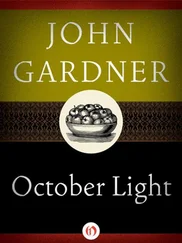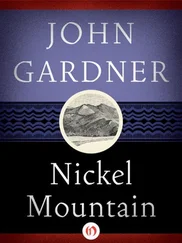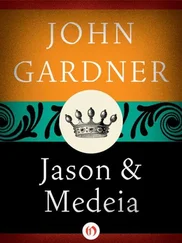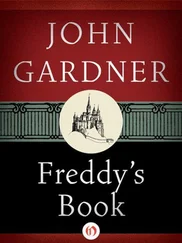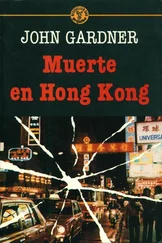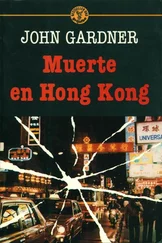– ¿Cómo se las arreglaron? -preguntó, aun bajo los efectos de la traición de Quinn.
– ¿Arreglaron? -preguntó Kirchtum como si no le comprendiera.
– Mire… -empezó a decir Bond casi a gritos antes de recordar que el inglés de Kirchtum no siempre era perfecto y podía haberle fallado en aquel instante. Se acercó a él y le rodeó los hombros con un brazo, hablando en voz baja y tono comprensivo-. Mire, Herr Doktor, necesito que me facilite una rápida información; sobre todo, si queremos volver a ver con vida a las dos damas.
– Oh, Dios mío -exclamó Kirchtum, cubriéndose el rostro con sus manazas-. Yo tengo la culpa de que miss May y su amiga… Nunca hubiera debido permitir que miss May abandonara la clínica -añadió casi al borde de las lágrimas.
– No, no… Usted no tiene la culpa. ¿Cómo hubiera podido saberlo? Cálmese y conteste a mis preguntas con la mayor precisión posible. ¿Cómo consiguieron estos hombres entrar y retenerle aquí?
Kirchtum se pasó los dedos por el rostro y miró a Bond con expresión desolada.
– Estos…, estos dos… -dijo, señalando los dos cadáveres-. Se hicieron pasar por técnicos que venían a reparar la antenne…, ¿cómo la llaman ustedes? ¿El poste? Lo de la televisión…
– La antena de televisión.
– Ja, la antena de televisión. La enfermera de guardia les abrió la puerta y les acompañó al tejado. No sospechó nada raro. Cuando la vi acercarse, la cosa me olió a chamusquina.
– ¿Pidieron hablar con usted?
– Aquí en mi despacho. Sólo más tarde me enteré de que habían instalado una antenne para su equipo de radio. Cerraron la puerta. Me amenazaron con usar las armas y torturarme. Me ordenaron que dejara la dirección de la clínica en manos de mi ayudante y dijera que estaré ocupado en mi despacho con asuntos de negocios durante uno o dos días. Se rieron cuando tuve que decir que estaría ligado. Llevaban pistolas. Armas. ¿Qué podía hacer?
– No se puede discutir con las pistolas cargadas -convino Bond-, como usted puede ver -añadió, señalando con un movimiento de la cabeza a los dos cadáveres y mirando a Steve Quinn, que gruñía por lo bajo y se retorcía sin cesar-. ¿Y cuándo llegó esta basura?
– La misma noche, pero más tarde. A través de la puerta vidriera, como usted.
– ¿Qué noche fue ésa?
– La del día siguiente de la desaparición de las damas. Los dos primeros, por la tarde, y el otro, por la noche. Entonces ya me habían inmovilizado en este sillón. Me tuvieron constantemente aquí, excepto cuando tenía que cumplir mis funciones… -Bond le miró sorprendido y Kirchtum explicó que se refería a las funciones naturales-. Al fin, me negué a transmitirle a usted mensajes por teléfono. Hasta entonces, se habían limitado a amenazarme. Pero después…
Bond ya había visto el cuenco de agua y las grandes pinzas conectadas a un enchufe de la pared. Asintió con la cabeza, imaginando lo que Kirchtum había sufrido.
– ¿Y la radio? -preguntó.
– Ah, sí. La utilizaban muy a menudo. Dos, tres veces al día.
– ¿Oyó usted algo?
Bond estudió la radio y vio que había dos auriculares acoplados al receptor.
– Casi todo. A veces, se ponían los auriculares, pero allí hay unos altavoces, ¿alcanza verlos usted?
Había, en efecto, dos pequeños altavoces en el centro del aparato.
– Dígame lo que oyó.
– ¿Qué puedo decirle? Hablaban. Otro hombre hablaba desde lejos…
– ¿Quién hablaba primero? ¿Les llamaba el otro hombre?
– Ah, sí -dijo Kirchtum, tras reflexionar un instante-. La voz se oía en medio de muchas crepitaciones.
Bond, de pie junto al sofisticado transmisor de alta frecuencia, vio que se iluminaban los cuadrantes y oyó un leve chirrido a través de los altavoces… A juzgar por la posición de los cuadrantes, debían de hablar con alguien que se encontraba muy lejos, entre seiscientos y seis mil kilómetros de distancia.
– ¿Puede recordar si los mensajes se recibían en horas determinadas?
Kirchtum frunció el ceño y asintió.
– Ja. Sí, creo que sí. Por la mañana. Temprano. A las seis. Después, al mediodía…
– ¿A las seis de la tarde y de nuevo a medianoche?
– Algo así, sí. Pero no exactamente.
– Un poco antes de la hora o un poco después, ¿verdad?
– Eso es.
– ¿Alguna otra cosa?
El médico hizo una pausa, reflexionó un instante y asintió.
– Ja. Sé que deben enviar un mensaje cuando se comunique la noticia de que usted va a salir de Salzburgo. Tienen a un hombre vigilando…
– ¿En el hotel?
– No. Oí la conversación. Vigila la carretera. Telefoneará cuando usted se vaya y ellos harán una señal con la radio. Tienen que utilizar unas palabras especiales.
– ¿Puede recordarlas?
– Algo así como «el paquete se ha enviado a París».
Muy en consonancia con la ruta, pensó Bond. Intriga y misterio. Los rusos, como antes los nazis, leían demasiadas noveluchas de espionaje.
– ¿Había otras palabras especiales?
– Sí, usaban otras. El hombre que se hallaba al otro extremo del hilo se llama a sí mismo «Ala de Halcón»… Un nombre un poco raro a mi parecer.
– ¿Y los de aquí?
– Los de aquí se llaman «Macabro».
– O sea que, cuando la radio se enciende, los del otro extremo dicen algo así como «Macabro, aquí Ala de Halcón…».
– Cambio.
– Cambio, sí. Y aquí contestan: «Adelante, Ala de Halcón».
– Eso es exactamente lo que dicen, sí.
– ¿Por qué ninguno de sus colaboradores ha entrado en su despacho ni avisado a la policía? Tiene que haberse producido algún ruido. Yo he utilizado una pistola.
– El ruido de su pistola se puede haber escuchado a través de la puerta vidriera, pero nada más -contestó Kirchtum, encogiéndose de hombros-. Mi despacho está insonorizado porque, a veces, hay ruidos molestos en la clínica. Por eso abrían esta puerta. La abrían algunas veces al día para que circulara un poco el aire. Aquí dentro, la atmósfera puede ser muy opresiva. Hasta la puerta está insonorizada con cristales dobles.
Bond asintió en silencio y consultó su reloj. Ya eran casi las once cuarenta y cinco. Ala de Halcón efectuaría la llamada de un momento a otro y el hombre de Quinn estaría montando guardia en proximidad de la autobahn de Ell. Más aún, probablemente tenía todas las salidas vigiladas. Todo era muy pulcro y profesional. Mucho mejor que tener a un solo hombre en el hotel.
Sin embargo, convenía ganar tiempo. Quinn había dejado de retorcerse en el suelo y Bond ya empezaba a elaborar un plan para que no se le escapara de las manos. El hombre llevaba mucho tiempo en aquel juego, y su experiencia y habilidad le convertían en un hueso muy duro de roer, incluso en las más favorables condiciones de interrogatorio. Bond sabía que sólo había un medio de ablandar a Steve Quinn.
Se acercó a la encogida figura y se arrodilló junto a ella.
– Quinn -dijo en voz baja mientras el otro le dirigía una dolorosa mirada de soslayo-, necesitamos tu colaboración.
Quinn gruñó a través de la mordaza improvisada. Estaba claro que no iba a colaborar.
– Sé que el teléfono no es seguro, pero llamaré a Viena para que transmitan el mensaje a Londres. Quiero que escuches con mucha atención.
Bond se dirigió al escritorio, tomó el teléfono y marcó el 0222-43-16-08 de la Oficina de Turismo de Viena donde sabía que, a aquella hora de la noche, habría un contestador automático. Mantuvo el aparato un poco apartado de su oído para que Quinn pudiera escuchar por lo menos una respuesta amortiguada. Cuando ésta se produjo, se comprimió el teléfono al oído y pulsó simultáneamente el botón de desconexión.
Читать дальше