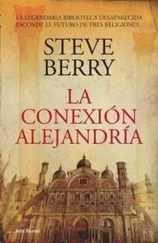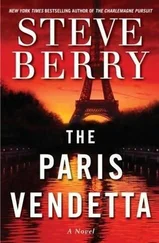Mastroianni la agarró del brazo.
– No tiene por qué hacerme de sirvienta.
A ella le disgustó su tono y su forma de agarrarla, pero no se resistió. Por el contrario, sonrió y dijo en italiano:
– Es usted mi invitado. Es lo correcto.
Él la soltó.
Larocque solo había contratado para el reactor a dos pilotos, que se encontraban en la cabina, motivo por el cual ella había servido la comida. Guardó los platos sucios en la cocina y en una pequeña nevera encontró los postres, dos exquisitos pasteles de chocolate. Eran los favoritos de Mastroianni, según le habían dicho, y los compró en el restaurante de Manhattan que habían visitado la noche anterior.
La expresión de Mastroianni cambió cuando le puso delante aquella delicia. Larocque se sentó frente a él.
– Que le gustemos yo o mis compañías, Robert, es irrelevante para nuestra conversación. Esto es una propuesta de negocios que me pareció que podía interesarle. Me he esmerado en mis elecciones. Ya han sido elegidas cinco personas. Yo soy la sexta. Usted sería la séptima.
Mastroianni señaló la torta.
– Anoche me preguntaba de qué estarían hablando usted y el garçon antes de irnos.
Estaba ignorándola, jugando a su propio juego.
– Vi lo mucho que había disfrutado con el postre.
Mastroianni cogió un cubierto de plata de ley. Al parecer, su disgusto personal hacia ella no era extensible a la comida, al reactor o a la posibilidad de ganar dinero.
– ¿Puedo contarle una historia? -preguntó Larocque-. Trata sobre Egipto. De cuando el entonces general Napoleón Bonaparte invadió el país en 1798.
Mastroianni asintió mientras saboreaba el rico chocolate.
– Dudo que aceptara un no por respuesta, así que, adelante.
Napole ó n dirigi ó personalmente a la columna de soldados franceses el segundo d í a de su marcha hacia el sur. Se encontraban cerca de El Beidah , a tan solo unas horas de distancia del siguiente pueblo. El d í a era caluroso y soleado , como todos los que lo hab í an precedido. El d í a anterior , los á rabes hab í an atacado despiadadamente a su avanzada. El general Desaix evit ó por poco ser capturado , pero un capit á n muri ó y otro adjutant général cay ó prisionero. Se exigi ó un rescate , pero los á rabes se quedaron con el bot í n y al final dispararon al cautivo en la cabeza. Egipto estaba demostrando ser una tierra traicionera , f á cil de conquistar pero dif í cil de dominar , y la resistencia parec í a ir en aumento.
M á s adelante , en los m á rgenes del polvoriento camino , vio a una mujer con el rostro ensangrentado. En un brazo acunaba a un beb é, pero el otro lo ten í a extendido , como si quisiera defenderse , palpando el aire que ten í a ante s í . ¿ Qu é hac í a en aquel desierto abrasador?
Napole ó n se acerc ó a ella y gracias a un int é rprete supo que su marido le hab í a atravesado ambos ojos. É l no daba cr é dito a lo que o í a. ¿ Por qu é ? Ella no se atrev í a a protestar y simplemente suplicaba que alguien se hiciese cargo de su hijo , que parec í a moribundo. Napole ó n orden ó que tanto a ella como al beb é les procuraran agua y pan.
De pronto , un hombre apareci ó por detr á s de una duna cercana , enfurecido y lleno de odio. Los soldados se pusieron en guardia. El hombre ech ó a correr y arrebat ó el pan y el agua a la mujer.
– ¡ No lo hagan! - grit ó -. Esta mujer ha perdido su honor y mancillado el m í o. Ese ni ñ o es mi desgracia. Es fruto de su pecado.
Napole ó n desmont ó y dijo:
– Est á usted loco , monsieur. Demente.
– Soy su marido y tengo derecho a hacer lo que me plazca.
Antes de que Napole ó n pudiera responder , una daga asom ó bajo la t ú nica del hombre , que atest ó una pu ñ alada mortal a su esposa. Luego llegaron unos momentos de confusi ó n , en los que el hombre agarr ó al beb é, lo alz ó en vilo y lo arroj ó al suelo.
Se escuch ó un disparo y el pecho de aquel hombre estall ó, tras lo cual el cuerpo se desplom ó sobre la á rida tierra. El capit á n Le Mireur , que cabalgaba detr á s de Napole ó n , hab í a puesto fin al espect á culo.
Todos los soldados se mostraron conmocionados por lo que acababan de presenciar. El propio Napole ó n tuvo dificultades para ocultar su consternaci ó n. Despu é s de unos momentos de tensi ó n , orden ó que la columna siguiera adelante , pero antes de volver a montar en su caballo , advirti ó que algo hab í a ca í do por debajo de la t ú nica del hombre. Era un rollo de papiro atado con una cuerda. El emperador lo recogi ó de la arena.
Napole ó n orden ó acampar en la casa de recreo de uno de sus oponentes m á s ac é rrimos , un egipcio que hab í a huido al desierto con su ej é rcito mameluco meses atr á s y que hab í a dejado todas sus posesiones para disfrute de los franceses. Tumbado sobre sedosas alfombras cubiertas de cojines de terciopelo , el general segu í a atribulado por la atroz muestra de inhumanidad que hab í a presenciado en el camino del desierto.
M á s tarde le dijeron que el hombre hab í a hecho mal en apu ñ alar a su esposa , pero que si Dios hubiese querido perdonarla por su infidelidad , ya la habr í an acogido en alg ú n hogar , en el que habr í a vivido de la caridad. Puesto que eso no hab í a ocurrido , la ley á rabe no habr í a castigado al marido por sus dos asesinatos.
Читать дальше