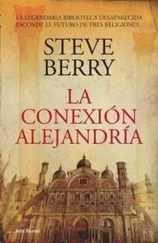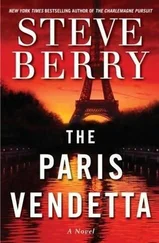– Lo sé. Es un paranoico redomado. Siempre lo ha sido. Solo accedió a tratar conmigo después de confirmar que trabajaba para el Servicio Secreto, aunque siempre con contraseña, que cambiaba cada vez que hablábamos.
Malone se preguntaba seriamente si aquello merecía la pena, pero tenía una corazonada, de modo que recorrió el piso superior y se agachó para franquear una pequeña puerta que mostraba la curiosa advertencia: “No seas desagradable con los desconocidos, pueden ser ángeles disfrazados”, hasta llegar a una ventana.
Había visto a aquel hombre cuando salían del patio de la iglesia y se dirigían a la tienda. Era alto y enjuto y llevaba pantalones caqui anchos, un abrigo azul marino que le llegaba por la cintura y zapatos negros. Caminaba cien metros por detrás de ellos y, mientras aguardaban delante de la librería, él también se había detenido cerca de un bar. Ahora aquel hombre estaba entrando en la tienda.
Malone necesitaba estar seguro, así que se alejó de la ventana y preguntó a Sam:
– ¿Foddrell sabe qué aspecto tienes?
El joven asintió.
– Le mandé una foto.
– Deduzco que él no lo hizo.
– No se la pedí.
Malone volvió a pensar en el espejo del amor.
– Dime, ¿quién dice que Foddrell tenía razón?
Londres, 13.25 h
Ashby entró en la abadía de Westminster entre una multitud que acababa de bajar de varios buses turísticos. Siempre notaba un hormigueo en la columna cuando visitaba aquel santuario.
El lugar había sido testigo de más de mil años de la historia de Inglaterra. Antaño un monasterio benedictino, ahora era la sede del gobierno y el corazón de la Iglesia anglicana. Desde la época de Guillermo el Conquistador, todos los monarcas ingleses, salvo dos, habían sido coronados allí. Solo le molestaban sus influencias francesas, aunque era comprensible, pues el diseño se había inspirado en las grandes catedrales de Reims, Amiens y la Sain-te-Chapelle. Pero siempre coincidía con la descripción que hacía un observador británico de Westminster: “Una gran idea francesa expresada en un excelente inglés”.
Ashby se detuvo delante de la puerta y pagó la entrada, luego siguió a la muchedumbre hasta el Rincón de los Poetas, donde los visitantes se congregaban cerca de los monumentos de las paredes y las estatuas que representaban a Shakespeare, Wordsworth, Milton y Longfellow. A su alrededor yacían muchas grandes figuras: Tennyson, Dickens, Kipling, Hardy y Browning. Su mirada escrutó la caótica escena y se detuvo por fin en un hombre, enfundado en un traje de cuadros y una corbata de cachemira, que se hallaba frente a la tumba de Chaucer. Unos guantes de color caramelo cubrían sus manos vacías y lucía unos elegantes mocasines Gucci en sus anchos pies.
Ashby se acercó y, mientras admiraba la sillería de quinientos años de antigüedad que decoraba la tumba, preguntó:
– ¿Conoce al pintor Godfrey Kneller?
El hombre lo examinó con sus ojos húmedos, cuyo tono ámbar era a un tiempo peculiar e inquietante.
– Creo que sí. Fue un gran artista de la corte del siglo xviii. Está enterrado en Twickenham, si no me equivoco.
La referencia a Twickenham era la respuesta correcta, y el leve acento irlandés le otorgaba un toque interesante.
– Me han dicho que Kneller sentía una gran aversión por este lugar, aunque hay un monumento dedicado a él cerca de la puerta este del claustro -dijo Ashby.
El hombre asintió.
– Sus palabras exactas fueron, según creo: “Juro por Dios que no seré enterrado en Westminster. Allí solo entierran a los cretinos”.
La cita confirmaba que aquel era el hombre con el que había hablado por teléfono. Entonces la voz le sonó distinta, más gutural, menos nasal y sin acento.
– El premio de la mañana es para usted, lord Ashby -dijo esbozando una sonrisa.
– ¿Y cómo debería llamarle yo?
– ¿Qué tal Godfrey? En honor al gran pintor. Tenía bastante razón sobre las almas que reposan dentro de estas paredes. Hay muchos cretinos enterrados aquí.
Ashby observó los rasgos toscos de aquel hombre, inspeccionando la nariz ancha, la boca grande y la tupida barba canosa. Pero fueron sus ojos ámbar parecidos a los de un reptil, enmarcados por unas cejas pobladas, los que le llamaron la atención.
– Le aseguro, lord Ashby, que este no es mi verdadero aspecto; no malgaste el tiempo memorizándolo.
Ashby se preguntaba por qué alguien que se había tomado tantas molestias para disfrazarse permitía que su característica más perceptible, los ojos, destacaran tanto, pero solo dijo:
– Me gusta conocer a los hombres con los que hago negocios.
– Y yo prefiero no saber nada de mis clientes. Pero usted, lord Ashby, es una excepción. De usted sé mucho.
A Ashby no le interesaban especialmente sus demoníacos juegos mentales.
– Es usted el único accionista de una gran institución bancaria británica, un hombre adinerado que disfruta de la vida. Incluso la mismísima reina cuenta con usted como asesor.
– Y, desde luego, su existencia es igual de apasionante.
El hombre sonrió, revelando unos dientes separados.
– Mi único interés, señor, es complacerle.
A Ashby no le gustó aquel sarcasmo, pero hizo caso omiso.
– ¿Quiere seguir adelante con lo que hablamos?
El hombre se dirigió hacia una hilera de monumentos y los contempló, como los demás visitantes que los rodeaban.
– Eso dependerá de si está dispuesto a cumplir con su parte.
Ashby se metió la mano en el bolsillo y sacó un manojo de llaves.
– Estas abren el hangar. El avión está allí, esperándolo con el depósito lleno de combustible. Tiene matrícula belga y un nombre falso.
Godfrey aceptó las llaves.
– ¿Y?
La mirada que proyectaban aquellos ojos de color ámbar lo hizo sentir incómodo. Ashby le tendió un papel.
– El número y la clave de la cuenta suiza, como usted solicitó. La mitad del pago está allí. La otra mitad más adelante.
– El plazo que usted estipulaba termina dentro de dos días. En Navidad. ¿Es correcto?
Ashby asintió.
Godfrey se guardó las llaves y el papel en el bolsillo.
– Sin duda, las cosas cambiarán a partir de entonces.
– Eso espero.
El hombre esbozó una leve sonrisa y ambos se internaron en la catedral hasta detenerse frente a una placa que señalaba una fecha de defunción en 1669. Godfrey señaló la pared y dijo:
– Sir Robert Stapylton. ¿Lo conoce?
Ashby asintió.
– Un poeta dramático, ordenado caballero por Carlos II.
– Si no me equivoco, fue un monje benedictino francés que se convirtió al protestantismo y fue sirviente de la corona. Ujier de cámara de Carlos II, según creo.
– Conoce usted la historia inglesa.
– Fue un oportunista, un hombre ambicioso que no permitía que los principios interfirieran en sus objetivos. Muy parecido a usted, lord Ashby.
– Y a usted.
El hombre se rió una vez más.
– Ni mucho menos. Como he dejado claro, sólo estoy aquí para prestarle mi ayuda.
– Una ayuda cara.
– La buena ayuda siempre lo es. Dos días. Allí estaré. No se olvide del pago final.
Ashby vio cómo aquel hombre llamado Godfrey desaparecía por el deambulatorio sur. Había tratado con mucha gente en su vida, pero el déspota amoral que acababa de marcharse le inquietaba de veras. No se sabía cuánto llevaba en Gran Bretaña. La primera llamada se había producido una semana antes y los detalles de su relación se habían concretado a través de otras llamadas inesperadas. Ashby había cumplido fácilmente su parte del trato y había esperado con paciencia la confirmación de que Godfrey había hecho lo mismo. Ahora lo sabía. Dos días.
Читать дальше