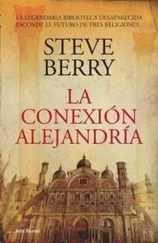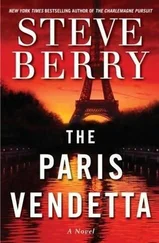Cai mene ó la cabeza.
– Pap á, t ú nunca te jubilar á s.
Thorvaldsen hab í a ense ñ ado a su hijo lo que su padre le hab í a ense ñ ado a é l. Se puede conocer a las personas evaluando lo que quieren en la vida. Y su hijo le conoc í a bien.
– ¿ Qu é te parece si est á s un a ñ o m á s en el servicio p ú blico y luego vuelves a casa? ¿ Lo aceptar í as?
Thorvaldsen sintió remordimientos.
“Un año más”.
Miró a Malone.
– Cotton, Amado Cabral asesinó a mi único hijo. Ahora está muerto. Graham Ashby también es responsable.
– Pues mátalo y acaba con esto.
– Eso no es suficiente. Primero quiero arrebatarle todo lo que él ama. Quiero que se sienta humillado y desgraciado. Quiero que sienta el dolor que yo siento cada día -Thorvaldsen hizo una pausa-. Pero necesito tu ayuda.
– Puedes contar con ella.
Malone extendió el brazo y apoyó la mano en el hombro de su amigo.
– ¿Qué hay de Sam y su Club de París? -preguntó.
– También nos ocuparemos de eso. No podemos ignorarlo. Tenemos que descubrir qué ocultan. Sam obtuvo gran parte de la información de un amigo suyo que vive en París. Me gustaría que le hicieran una visita a ese hombre. Averigüen todo lo que puedan.
– Y cuando lo hayamos hecho, ¿los matarás a todos?
– No, me uniré a ellos.
París, Francia, 13.23 h
A Malone le encantaba París. Era una deliciosa conjunción de antigüedad y modernidad en la que cada esquina era imprevisible y estaba llena de vida. Había visitado la ciudad en numerosas ocasiones cuando trabajaba para el Magellan Billet y conocía sus casas medievales. Sin embargo, aquella misión no le resultaba agradable.
– ¿Cómo conociste a ese tipo? -le preguntó a Sam.
A media mañana habían tomado un vuelo directo desde Copenhague y en el aeropuerto Charles de Gaulle habían tomado un taxi hasta el bullicioso Barrio Latino, bautizado así hace mucho tiempo por el único idioma que a la sazón estaba permitido en el recinto universitario. Como hizo con casi todo lo demás, Napoleón abolió el uso del latín, pero el nombre perduró. Oficialmente conocido como el quinto arrondissement , el barrio todavía era un refugio para artistas e intelectuales. Los estudiantes de la cercana Sorbona dominaban sus adoquines, si bien los turistas se sentían atraídos por su atmósfera y la mareante variedad de tiendas, bares, galerías, puestos de libros y clubes nocturnos.
– Nos conocimos por Internet -dijo Sam.
Malone escuchó a Sam mientras este le hablaba de Jimmy Foddrell, un expatriado estadounidense que había llegado a París para estudiar economía y había decidido quedarse. Foddrell había creado una página web tres años antes -GreedWatch.net-, que se hizo popular entre el público New Age aficionado a las conspiraciones internacionales. El Club de París era una de sus obsesiones más recientes.
“Nunca se sabe -había dicho Thorvaldsen un rato antes-. Foddrell tiene que sacar la información de alguna parte y tal vez podamos aprovechar algo”.
Dado que Malone no podía discutir ese razonamiento, aceptó venir.
– Foddrell ha hecho un máster en economía global en la Sorbona -le dijo Sam.
– ¿Y qué ha hecho con él?
Se hallaban frente a una achaparrada iglesia llamada St.-Julien-le-Pauvre, supuestamente la más antigua de París. Bajando la Rue Galande, justo a su derecha, Malone reconoció la hilera de casas antiguas y campanarios, una de las imágenes más retratadas de la orilla izquierda. Al otro lado del concurrido bulevar y el tranquilo Sena se encontraba Notre Dame, atestada de visitantes por Navidad.
– Que yo sepa, nada -dijo Sam-. Al parecer trabaja en su página web, dedicada a conspiraciones económicas internacionales.
– Lo cual dificulta que consiga un trabajo de verdad.
Malone y Sam se alejaron de la iglesia y caminaron hacia el Sena, siguiendo una callejuela iluminada por los rayos de sol invernales. Una gélida brisa agitaba las hojas sobre el seco pavimento. Sam le había enviado un correo electrónico a Foddrell para pedirle que se reuniera con ellos. Eso llevó a otro intercambio de correos donde Foddrell les indicaba que acudieran a número 37 de la Rue de la Bûcherie, que, según pudo comprobar Malone, era, precisamente, una librería: Shakespeare & Company.
Conocía el lugar. Todas las guías parisinas señalaban aquella tienda de segunda mano como lugar de interés cultural. La librería tenía más de cincuenta años de antigüedad y fue fundada por un estadounidense que la diseñó y la bautizó inspirándose en la célebre tienda parisina que regentaba Sylvia Beach a comienzos del siglo xx. La amabilidad y la política de préstamo gratuito de Beach convirtieron su guarida en la madre de muchos escritores de renombre, entre ellos Hemingway, Pound, Fitzgerald, Stein y Joyce. Aquella reencarnación conservaba poco del original, pero aun así había logrado hacerse un hueco entre la bohemia.
– ¿Tu amigo es librero? -preguntó Malone.
– Mencionó este lugar en una ocasión. En realidad vivió aquí una temporada, cuando acababa de llegar a París. El propietario lo permite. En el interior hay hamacas entre las estanterías. A cambio, tienes que trabajar en la tienda y leer un libro al día. A mí me pareció una necedad.
Malone sonrió. Había leído sobre aquellos huéspedes, que se hacían llamar “plantas rodadoras”. Algunos de ellos permanecían allí durante meses. Malone había visitado la tienda años atrás, pero prefería a otro vendedor de segunda mano, la librería Abbey, a un par de manzanas de distancia, que le había proporcionado algunas primeras ediciones excelentes.
Malone contempló el ecléctico frontispicio de madera, que rebosaba color y parecía temblar sobre sus cimientos de piedra. Bancos de madera vacíos bordeaban la fachada bajo unas desvencijadas ventanas de bisagras. El hecho de que faltaran solo cuarenta y ocho horas para la Navidad explicaba que la acera estuviese abarrotada y que entrara y saliera un flujo constante de gente por la puerta de la tienda.
– Me ha dicho que subamos al piso de arriba -observó Sam-, al espejo del amor. Sea lo que sea eso.
Ambos entraron. El interior rezumaba antigüedad: sobre sus cabezas había retorcidas vigas de roble, y a sus pies, baldosas rotas. Los libros estaban apilados a la buena de Dios sobre estantes combados que cubrían todas las paredes de extremo a extremo. En el suelo se amontonaban más libros. La luz provenía de bombillas desnudas enroscadas en desastradas lámparas de latón. Gente ataviada con abrigos, guantes y bufandas rebuscaba en las estanterías.
Malone y Sam subieron a la segunda planta por una escalera. Arriba, entre los libros infantiles, vieron un largo espejo de pared cubierto de notas manuscritas y fotografías. En su mayoría eran agradecimientos de personas que habían residido en la tienda a lo largo de los años. Todas aquellas notas eran cariñosas y sinceras y reflejaban admiración por lo que en apariencia había sido una experiencia única. Una tarjeta de color rosa chillón pegada en el centro llamó la atención de Malone.
Sam , recuerda nuestra conversaci ó n del a ñ o pasado.
Quien te dije ten í a raz ó n.
Lee su libro de la secci ó n de negocios.
– Estarás bromeando -musitó Malone-. Este tipo está chiflado.
Читать дальше