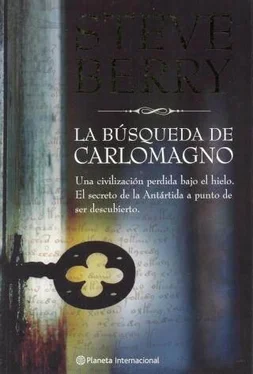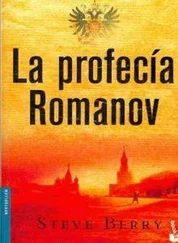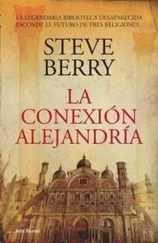– Es el único que queda -dijo Davis, que había estado leyendo desde detrás de ella-. Asheville no está lejos de aquí.
Stephanie sabía lo que estaba pensando.
– No lo dirás en serio…
– Yo voy. Puedes venir, si quieres. Hay que abordarlo.
– Pues envía al servicio secreto.
– Stephanie, lo único que nos faltaba es hacer una demostración de fuerza. Simplemente vayamos a ver qué averiguamos.
– Es posible que nos crucemos con nuestro amigo de la otra noche.
– Ojalá.
Un nuevo sonido anunció la llegada de la respuesta a su segunda pregunta, de manera que abrió el mensaje y leyó:
La Marina tiene alquilados almacenes en Fort Lee, Virginia, desde la segunda guerra mundial. En la actualidad controla tres edificios, de los cuales sólo uno es de alta seguridad y contiene un compartimento refrigerado que fue instalado en 1972. El acceso está restringido mediante código numérico y verificación dactiloscópica por parte de los servicios de inteligencia de la Marina. Pude echarle un vistazo al registro de visitas, que forma parte de la base de datos de la Marina. Curiosamente no es material clasificado. En los últimos 180 días sólo ha entrado una persona ajena al personal de Fort Lee: el almirante Langford Ramsey.
– ¿Todavía quieres discutir conmigo? -inquirió Davis-. Sabes que estoy en lo cierto.
– Razón de más para que pidamos ayuda.
Davis negó con la cabeza.
– El presidente no nos dejará.
– No, eres tú quien no nos dejará.
El rostro de Davis transmitía desafío y sumisión.
– Tengo que hacer esto. Y ahora tal vez también tengas que hacerlo tú. Recuerda que el padre de Malone iba en ese submarino.
– Cosa que Cotton debería saber.
– Primero démosle algunas respuestas.
– Edwin, anoche podrías haber muerto.
– Pero no fue así.
– La venganza es la forma más rápida de conseguir que te maten. ¿Por qué no dejas que me ocupe de esto? Tengo agentes.
Estaban solos en una pequeña sala de reuniones que les había facilitado la administradora del hospital.
– Ni hablar -repuso él.
Stephanie vio que no tenía sentido discutir. Forrest Malone iba en ese submarino…, y Davis tenía razón, eso era suficiente estímulo para ella.
Cerró el ordenador y se puso en pie.
– Yo diría que, en coche, tardaremos unas tres horas en llegar a Asheville.
– ¿Quién es usted? -le preguntó Malone al hombre.
– Me ha dado un susto de muerte.
– Responda a mi pregunta.
– Werner Lindauer.
Malone estableció la relación.
– ¿El marido de Dorothea?
El otro asintió.
– Llevo el pasaporte en el bolsillo.
No había tiempo para comprobaciones. Apartó el arma e hizo entrar a su prisionero en la habitación lateral para sacarlo de la galería.
– ¿Qué está haciendo aquí?
– Dorothea entró aquí hace tres horas. He venido por ella.
– ¿Cómo encontró este sitio?
– Se ve que no conoce mucho a Dorothea. No suele dar explicaciones. También ha venido Christl.
Eso sí se lo esperaba Malone. Mientras aguardaba en el hotel había estado pensando que Christl o bien conocía el lugar o lo localizaría igual que lo había hecho él.
– Llegó antes que Dorothea.
Él centró su atención nuevamente en el claustro. Había llegado el momento de ver qué había en la iglesia. Agitó el arma y dijo.
– Usted primero. A la derecha y por esa puerta del fondo.
– ¿Es buena idea?
– Nada de esto lo es.
Salió a la galería en pos de Werner y acto seguido cruzó el doble arco del extremo, protegiéndose de inmediato tras una gruesa columna. Ante él se extendía una amplia nave que más columnas dispuestas a todo su largo hacían parecer estrecha. Las columnas formaban un semicírculo tras el altar, siguiendo la curvatura del ábside. A ambos costados se erguían altos muros desnudos, las naves laterales eran anchas. No había decoración alguna ni ornamentos, la iglesia era más una ruina que un edificio. La evocadora música del viento se colaba por las ventanas sin cristales, a las que dividía una cruz de piedra. Malone reparó en el altar, en un pilar de granito picado, sin embargo, lo que vio delante llamó su atención.
Dos personas. Amordazadas.
Una a cada lado, en el suelo, los brazos atados a una columna.
Dorothea y Christl.
Washington, D. C. 7.24 horas
Ramsey volvió a su despacho. Estaba esperando un informe de Francia y había dejado claro a sus hombres en el extranjero que lo único que quería oír era que Cotton Malone había muerto. Después centró su atención en Isabel Oberhauser, pero todavía no había decidido cuál era la mejor forma de atajar ese problema. Había estado pensando en ella durante la reunión a la que acababa de asistir, recordando algo que había oído en una ocasión: «He tenido razón y he estado paranoico, y es mejor estar paranoico.» Estaba de acuerdo.
Por suerte, sabía muchas cosas de la anciana.
Se había casado con Dietz Oberhauser a finales de la década de 1950. Él era hijo de una rica familia de aristócratas bávara; ella, hija de un alcalde. Su padre se había relacionado con los nazis durante la guerra, y en los años subsiguientes había sido utilizado por los americanos. Isabel se hizo con el control absoluto de la fortuna Oberhauser en 1972, después de que Dietz desapareció. Al cabo de un tiempo se ocupó de que lo declarasen legalmente muerto, lo que puso en marcha el testamento, en virtud del cual todo iba a parar a manos de ella, en fideicomiso, en beneficio de sus hijas. Antes de que Ramsey enviara a Wilkerson para establecer contacto había analizado dicho testamento. Resultaba interesante que la decisión relativa a cuándo asumirían las hijas el control económico quedara en manos de Isabel. Habían pasado treinta y ocho años y ella todavía seguía a cargo. Según Wilkerson, entre las hermanas existía una gran animosidad, lo que explicaría algunas cosas, pero hasta ese día le había importado poco la discordia que reinaba en la familia Oberhauser.
Sabía que Isabel llevaba ya tiempo interesada en el Blazék y no había ocultado su deseo de averiguar qué había sucedido. Había contratado a abogados que habían intentado acceder a información a través de vías oficiales, y cuando eso falló, la anciana trató de enterarse en secreto de lo que pudo recurriendo al soborno. En contraespionaje habían descubierto dichas intentonas y habían puesto al corriente a Ramsey. Ahí fue cuando él se responsabilizó personalmente e hizo entrar en el juego a Wilkerson.
Ahora su hombre había muerto. ¿Cómo?
Sabía que Isabel tenía un empleado de Alemania del Este llamado Ulrich Henn. Según la información recabada, el abuelo materno de Henn había estado al frente de uno de los campos de acogida de Hitler y supervisado la muerte de veintiocho mil ucranianos arrojándolos por un barranco. En el juicio por crímenes de guerra a que fue sometido no negó nada y afirmó con orgullo: «Estuve presente», lo que facilitó la decisión de los aliados de ahorcarlo.
A Henn lo crió su padrastro, que integró a su nueva familia en la sociedad comunista. Más tarde, Henn ingresó en la policía secreta de Alemania del Este, la antigua Stasi, su actual benefactora, nada distinta de sus jefes comunistas, pues ambos tomaban decisiones con la mente calculadora de un contable y después las ponían en práctica con los remordimientos incondicionales de un déspota.
Ciertamente, Isabel era una mujer formidable.
Tenía dinero, poder y agallas. Pero su debilidad era su marido. Quería saber por qué había muerto, y esa obsesión no había sido preocupante hasta que Stephanie Nelle accedió al informe sobre el NR-1A y lo envió al otro lado del Atlántico, a manos de Cotton Malone.
Читать дальше