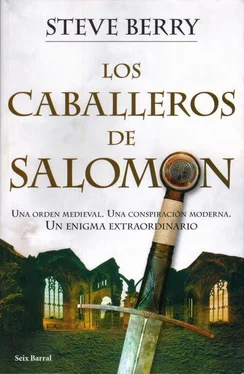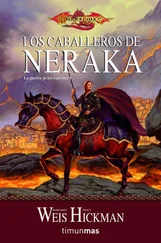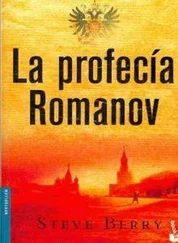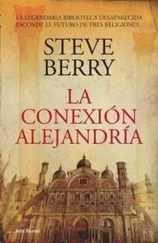– ¿Habló con usted de estas cosas?
– Muchas veces.
– ¿Por qué me mintió usted sobre que nunca había oído el nombre de Bérenger Saunière?
– No le mentí. Nunca había oído ese nombre.
– ¿Mi padre no se lo mencionó nunca?
– Ni una sola vez.
Otro enigma se alzaba ante él, tan frustrante e irritante como Geoffrey, que ahora estaba regresando a su lado. La iglesia que lo rodeaba evidentemente no contenía respuestas, de modo que preguntó:
– ¿Qué me dice de la abadía de Hildemar, el castillo que éste cedió a St. Agulous en el siglo xiii?¿Queda en pie algo de eso?
– Oh, sí. Esas ruinas aún existen. Arriba en las montañas. No lejos de aquí.
– ¿Ya no es una abadía?
– Santo Dios, no. Nadie la ocupa desde hace trescientos años.
– ¿Mencionó alguna vez mi padre ese lugar?
– Lo visitó muchas veces, pero no encontró nada. Lo cual no hizo más que aumentar su frustración.
Tenían que irse. Pero quería saber.
– ¿Quién es el dueño de las ruinas de la abadía?
– Fueron compradas hace años. Por un danés. Un tal Henrik Thorvaldsen.
Abadía des Fontaines
11:40 am
De Roquefort miró por encima de la mesa al capellán. El cura le había estado esperando cuando regresó a la abadía desde Givors. Lo que era estupendo. Después de su confrontación del día anterior, también él necesitaba hablar con el italiano.
– No vuelva usted a cuestionarme -dejó claro de entrada.
Poseía la autoridad para destituir al capellán si, tal como la regla establecía, «provocaba alborotos o era más un estorbo que una ventaja».
– Es mi tarea ser su conciencia. Los capellanes han servido a los maestres de esa manera desde el inicio.
Lo que no se decía era el hecho de que toda decisión de destituir al capellán tenía que ser aprobada por la hermandad. Lo cual podía resultar difícil, ya que aquel hombre era popular. De manera que aflojó un poco.
– No me desafiará usted ante los hermanos.
– Yo no le estoy desafiando. Me he limitado a señalar que las muertes de dos hombres pesan mucho en todas nuestras mentes.
– ¿Y no en la mía?
– Debe usted andar con tiento.
Estaban sentados detrás de la cerrada puerta de su cámara, con la ventana abierta, por lo que podía oír el suave rugido de la distante cascada.
– Ese planteamiento no nos ha llevado a ninguna parte.
– Se dé usted cuenta, o no, esos hombres que murieron han socavado su autoridad. Corren ya rumores, y sólo lleva usted de maestre unos días.
– No toleraré la disensión.
Una triste pero tranquila sonrisa afloró a los labios del capellán.
– Habla usted como el hombre al que supuestamente se oponía. ¿Qué ha cambiado?¿Le ha afectado tanto la huida del senescal?
– Ya no es senescal.
– Desgraciadamente, es el único nombre por el que lo conozco. Usted al parecer sabe mucho más.
Pero De Roquefort se preguntó si el cauteloso veneciano que se sentaba ante él estaba siendo veraz. Había oído rumores, también, de que el capellán estaba bastante interesado en lo que el maestre hacía. Mucho más de lo que cualquier consejero espiritual necesitaba. Se preguntó si aquel hombre, que declaraba ser su amigo, se estaba posicionando para más cosas. A fin de cuentas, él había hecho lo mismo años atrás.
Deseaba realmente hablar sobre su dilema, explicar lo que había pasado, lo que él sabía, buscar alguna clase de guía, pero compartir eso con alguien sería temerario. Ya era difícil tratar con Claridon, pero al menos él no formaba parte de la orden. En cambio este hombre era totalmente diferente. Estaba en situación de convertirse en un enemigo potencial. De manera que expresó lo evidente.
– Estoy buscando el Gran Legado, y estoy a punto de localizarlo.
– Pero al precio de dos muertes.
– Muchos han muerto por lo que creemos -dijo, alzando la voz-. Durante los dos primeros siglos de nuestra existencia, veinte mil hermanos dieron su vida. El que mueran dos más es insignificante.
– La vida humana tiene mucho más valor ahora que entonces.
Observó que la voz del capellán había bajado hasta convertirse en un susurro.
– No, el valor es el mismo. Lo que ha cambiado es nuestra falta de dedicación.
– Esto no es una guerra. No hay infieles ocupando Tierra Santa. Estamos hablando de encontrar algo que lo más probable es que no exista.
– Está usted blasfemando.
– Digo la verdad. Y usted lo sabe. Piensa que encontrar nuestro Gran Legado lo cambiará todo. No cambiará nada. Aún le queda cultivar el respeto de todos los que le sirven.
– Hacer lo que he prometido generará ese respeto.
– ¿Ha meditado usted bien sobre esta búsqueda? No es tan simple como piensa. Las consecuencias ahora son mucho mayores de lo que lo eran en el Inicio. El mundo ya no es analfabeto e ignorante. Tiene usted que enfrentarse a muchas más cosas que los hermanos de entonces. Desgraciadamente para usted, no existe ninguna mención a Jesucristo en ningún relato histórico griego, romano o judío. Ni una sola referencia en ningún fragmento de la literatura que nos ha llegado. Sólo el Nuevo Testamento. A eso se limita la suma entera de hechos relativos a su existencia. Y eso por qué? Usted sabe la respuesta. Si Jesús vivió realmente, predicó su mensaje en lo más parecido al anonimato. Nadie le prestaba mucha atención en Judea. A los romanos les daba igual, con tal que no incitara a la rebelión. Y los judíos hicieron poco más que discutir entre ellos, cosa que convenía a los romanos. Jesús llegó y se fue. Tuvo poca importancia. Sin embargo, atrae la atención de miles de millones de seres humanos. El cristianismo es la más grande religión del mundo. Y Él es, en todos los sentidos, su Mesías. El Señor resucitado. Y nada de lo que usted pueda encontrar cambiará eso.
– ¿Y si sus huesos están ahí?
– ¿Cómo sabría usted que son sus huesos?
– ¿Cómo lo supieron aquellos nueve caballeros originales? Y mire lo que han realizado. Reyes y reinas se inclinaban ante su voluntad. ¿Qué otra cosa podría explicar eso si no era lo que ellos sabían?
– ¿Y usted piensa que ellos compartieron ese conocimiento?¿Qué es lo que ellos hacían?¿Mostrar los huesos de Cristo a cada rey, a cada donante, a cada uno de los fieles?
– No tengo ni idea de lo que hacían. Pero fuera cual fuese su método, se demostró efectivo. Los hombres acudían en masa a la orden, deseando formar parte de ella. Las autoridades seculares buscaban sus favores. ¿Por qué no puede ocurrir eso de nuevo?
– Puede. Sólo que no de la manera que usted piensa.
– Eso me hiere. Por todo lo que hicimos por la Iglesia. Veinte mil hermanos, seis maestres, todos muertos defendiendo a Jesucristo. El sacrificio de los Caballeros Hospitalarios no se puede ni comparar. Sin embargo, no hay ni un solo templario santo, y, en cambio, hay muchos hospitalarios canonizados. Quiero reparar esa injusticia.
– ¿Y cómo es eso posible? -El capellán no esperó a que le contestara-. Lo que es no cambiará.
De Roquefort recordó la nota, la respuesta ha sido hallada. Y el teléfono descansaba en su bolsillo, llamaré antes de la puesta de sol para informarle. Sus dedos acariciaron suavemente el bulto del teléfono móvil en el bolsillo de su pantalón. El capellán seguía hablando, murmurando más cosas sobre «la búsqueda de nada». Royce Claridon seguía en los archivos, investigando.
Pero sólo un pensamiento ocupaba su mente.
¿Por qué no sonaba el teléfono?
– Henrik -exclamó Malone-. Esto ya es demasiado.
Acababa de escuchar la explicación de Mark de que las ruinas de la cercana abadía pertenecían a Thorvaldsen. Se encontraban entre los árboles, a ochocientos metros de St. Agulous, donde habían aparcado y aguardado.
Читать дальше